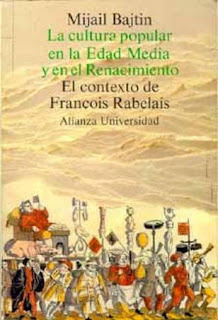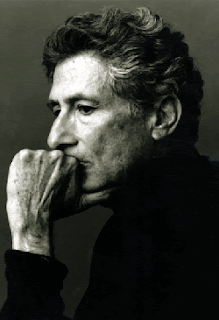
En el primer libro que escribí, Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography, publicado hace más de treinta años, y luego en el ensayo titulado "Reflections on Exile" que apareció en 1984, puse a Conrad como ejemplo de una persona cuya vida y obra parecían encarnar el destino del trotamundos que llega a ser escritor consumado en una lengua adquirida, pero que nunca llega a desembarazarse del sentimiento de ser ajeno a su nueva casa –la adoptada–, a la que, como ocurre en el muy especial caso de Conrad, admira. Todos sus amigos concordaban en que él se sentía muy a gusto con la idea de ser inglés, aunque nunca haya perdido su fuerte acento polaco y su carácter peculiarmente caprichoso, rasgo considerado muy poco británico. Con todo, en el instante en que ingresamos a su literatura nos resulta inconfundible su aire de desajuste, inestabilidad y extrañeza. Nadie podría representar mejor que él al perdido o desorientado, ni nadie fue más irónico en cuanto a intentar reemplazar esa situación con nuevos arreglos y acomodos, que invariablemente lo conducían a uno con engaños hacia nuevas trampas, como las que lord Jim encuentra cuando comienza una nueva vida en su pequeña isla. Marlow entra al corazón de las tinieblas para descubrir que Kurtz no sólo está ahí frente a él sino que también es incapaz de decirle toda la verdad; así que, al narrar sus propias experiencias, Marlow no puede ser tan exacto como le habría gustado, y acaba exponiendo aproximaciones e incluso falsedades de las que tanto él como su auditorio parecen darse cabal cuenta.
Sólo mucho después de su muerte, los críticos de Conrad trataron de reconstruir lo que han llamado sus antecedente polacos, muy poco de lo cual alcanzó a aparecer en su obra de ficción. Pero ese significado escurridizo de sus escritos no se descubre tan fácilmente, pues aunque encontráramos mucho sobre sus experiencias, amigos y parientes polacos, esa información no bastará para aquietar el núcleo de impaciencia y desazón que su obra ronda incansablemente. A la larga, nos damos cuenta de que su obra verdaderamente está conformada por una experiencia de exilio o extrañamiento que jamás podrá subsanarse. No importa la perfección con que sea capaz de expresar algo, el resultado siempre le parece una aproximación a lo que quería decir, y que se dijo demasiado tarde, cuando había pasado el momento en que decirlo habría sido útil. "Amy Foster", el más desolado de sus cuentos, trata de un joven de Europa del Este que naufraga frente a las costas de Inglaterra de camino a América y termina casado con Amy Foster, afectuosa pero incapaz de articular palabra. El hombre no deja de ser extranjero, nunca aprende la lengua e incluso después de que Amy y él han tenido un hijo, no puede volverse parte de la familia que ha formado con ella. Cuando está próximo a morir y balbuce delirando en una lengua extraña, Amy le arrebata a su hijo, abandonándolo en su último sufrimiento. Como tantas de las historias de Conrad, ésta nos la narra un personaje comprensivo, un médico conocido de la pareja, pero ni siquiera él puede redimir al joven de su aislamiento, aunque Conrad se complace en hacer creer al lector que habría podido hacerlo. Cuesta trabajo leer "Amy Foster" sin pensar que Conrad debe haber temido morir en trance parecido, inconsolable, solo, hablando en una lengua que nadie entiende.
Lo primero que se reconoce es la pérdida de la patria y de la lengua en un medio nuevo, pérdida que Conrad hace aparecer, con toda severidad, como irredimible, inexorablemente angustiosa, despiadada, intratable, siempre aguda, razón por la cual me he pasado años leyendo y escribiendo sobre Conrad como en un cantus firmus, un bajo obstinado en mis numerosas experiencias. Durante años parecía estar yo pasando por el mismo tipo de vivencia en los trabajos que realicé, pero siempre a través de los escritos de otros. No fue sino hasta comienzos del otoño de 1991 cuando un desagradable diagnóstico me reveló de pronto lo que debí haber sabido de la mortalidad antes de intentar encontrarle sentido a mi propia vida, conforme su fin, de manera alarmante, parecía estar cada vez más próximo. Unos meses después, tratando todavía de asimilar mi nueva condición, me puse a escribir una larga carta explicativa a mi madre, fallecida hacía casi dos años; una carta que dio inicio a un intento tardío de imponerle una narración a la vida que yo había dejado casi librada a sus propios recursos, desorganizada, esparcida, sin un centro. Había hecho una carrera decente en la universidad, había escrito bastante, había adquirido una reputación nada envidiable (la de "profesor del terror") por mis escritos, mis discursos y mi participación en asuntos palestinos y, en general, del Medio Oriente, del Islam y en contra del imperialismo, pero rara vez me detuve a ordenar ese desbarajuste. Trabajaba compulsivamente, rara vez tomé vacaciones, pues no me gustaban, e hice lo que hice sin preocuparme mayormente (si acaso llegaba a preocuparme) de problemas como la esterilidad, la depresión o la falta de productividad del escritor.
Entonces, de buenas a primeras me di cuenta de que apenas tenía tiempo para investigar una vida cuyas excentricidades había aceptado como tantos otros hechos de la naturaleza. Una vez más reconocí que Conrad se me había adelantado, salvo porque él fue un europeo que dejó su Polonia natal y se convirtió en inglés, por lo que para él la mudanza tuvo lugar más o menos dentro del mismo mundo. Yo nací en Jerusalén donde pasé la mayor parte de mis años formativos y, después de 1948 en Egipto, donde se refugió allá toda mi familia. Sin embargo, mi educación elemental transcurrió en escuelas coloniales de elite, instituciones públicas inglesas que los británicos destinaban a educar generaciones de árabes con vínculos naturales con Gran Bretaña. La última institución a la que asistí antes de salir del Oriente Medio hacia Estados Unidos fue el Victoria College, en El Cairo; escuela que, en efecto, se fundó para educar a la clase gobernante de árabes y levantinos que habrían de asumir el poder tras la retirada de los ingleses. Entre mis contemporáneos y condiscípulos estuvieron el rey Hussein de Jordania, varios jóvenes jordanos, egipcios, sirios y sauditas que luego fueron ministros, primeros ministros y hombres de negocios destacados, como Michel Shalhoub, jefe de prefectos de la escuela y torturador principal cuando yo era un muchacho relativamente joven, y al cual todo mundo ha visto en la pantalla como Omar Sharif.
Una vez que se ingresaba al Victoria College, le daban a uno el manual de la escuela, el cual consistía en una serie de normas concernientes a todos los aspectos de la vida escolar: el tipo de uniforme que usaríamos, el equipo necesario para los deportes, las fechas de las festividades escolares, los horarios de autobuses, etc. Pero la primera regla, proclamada en la primera página del manual, rezaba: "El inglés es el idioma de la escuela; los estudiantes que sean sorprendidos hablando en cualquier otro idioma serán castigados". Sin embargo, entre los estudiantes no había hablantes nativos del inglés. Mientras que los maestros eran todos británicos, nosotros éramos una tropa heterogénea de árabes de varios tipos, armenios, griegos, italianos y turcos, cada quien con su propia lengua materna que la escuela había proscrito expresamente. No obstante, todos o casi todos nosotros hablábamos árabe –muchos hablaban árabe y francés– por lo que podíamos refugiarnos en una lengua común, desafiando lo que nos parecía una rigidez colonial injusta. Al terminar la segunda guerra mundial, el poder imperial británico se aproximaba a su fin, hecho al que no éramos ajenos, aunque no puedo recordar a ningún estudiante de mi generación que hubiera sido capaz de expresarlo con la debida claridad.
Conmigo las cosas se complicaban, porque aunque mis padres eran palestinos –de Nazaret mi madre, mi padre de Jerusalén–, mi padre había obtenido la ciudadanía estadounidense durante la primera guerra mundial, cuando sirvió en la American Expeditionary Force, al mando de Pershing en Francia. Había salido primero de Palestina, que entonces era provincia otomana, en 1911, a la edad de 16 años, para evitar que lo alistaran para combatir en Bulgaria. Así que se fue a Estados Unidos, estudió y trabajó ahí unos años, luego regresó a Palestina en 1919 para dedicarse a los negocios al lado de su primo. Además, con un apellido árabe tan poco excepcional como Said, unido a un nombre de pila improbablemente británico (mi madre admiraba mucho al príncipe de Gales en 1935, año en que nací), fui un estudiante engorrosamente anómalo durante mis primeros años: un palestino que asistía a la escuela en Egipto, con nombre inglés, pasaporte estadounidense y ninguna identidad definida. Para colmo de males, el árabe –mi lengua materna– y el inglés –la de la escuela– se mezclaban de manera inextricable: nunca he sabido cuál fue mi primera lengua ni me he sentido completamente a gusto con ninguna, aunque sueñe en ambas. Cada vez que pronuncio una frase en inglés me descubro pensándola en árabe, y viceversa.
Todas estas cosas que me pasaban por la cabeza en esos meses posteriores a mi diagnóstico me revelaron la necesidad de pensar sobre ciertas cosas finales. Pero lo hice en una forma que para mí era característica. Autor al fin de un libro intitulado Beginnings, me remonté a mis primeros días de niño en Jerusalén, El Cairo y Dhour el Shweir, pueblito montañés del Líbano que odiaba pero al que mi padre nos llevaba año tras año a pasar los veranos. Me vi reviviendo los novelescos dilemas de mi juventud, mi sensación de duda y de hallarme fuera de lugar, de sentirme siempre colocado en el rincón equivocado, en un lugar que parecía escurrírseme cuando trataba de definirlo o describirlo. ¿Por qué, recuerdo haberme preguntado, no había tenido un origen simple, totalmente egipcio o totalmente algo, en lugar de tener que enfrentarme todos los días a esas molestas preguntas que remitían a palabras que parecían carecer de un origen estable? La peor parte de mi situación, la cual sólo se exacerbó con el paso del tiempo, fue la relación conflictiva entre ingleses y árabes, con la que Conrad no se tuvo que enfrentar, puesto que su tránsito del polaco al inglés, pasando por el francés, se efectuó completamente dentro de los límites europeos.
Toda mi educación fue anglocéntrica, y tanto que yo sabía mucho más sobre historia y geografía británica e incluso india (materias obligatorias) que lo que sabía de historia y geografía del mundo árabe. Aunque me enseñaron a creer y pensar como alumno inglés, también me enseñaron a comprender que era extranjero, un Otro no europeo, educado por mis superiores a entender mi condición y no aspirar a ser británico. La línea divisoria entre Nosotros y Ellos era lingüística, cultural, racial y étnica. Y las cosas no mejoraban para mí por el hecho de haber nacido y haber sido bautizado y confirmado en el seno de la iglesia anglicana, donde cantar himnos belicosos como "Adelante soldados de Cristo" y "Desde las nevadas montañas de Groenlandia" más bien me colocaba en el doble papel de agresor y agredido. Ser a un tiempo moro y cristiano era como estar permanentemente en guerra civil.
En la primavera de 1951 me expulsaron por pendenciero del Victoria College, lo que no significaba otra cosa sino que yo era más visible y más fácilmente atrapable que los otros niños en las escaramuzas de costumbre entre míster Griffith, míster Hill, míster Lowe, míster Brown, míster Maundrell, míster Gatley y todos los demás maestros ingleses, de un lado, y nosotros, los chicos de la escuela, del otro. En el fondo también nos percatábamos de que el viejo mundo árabe se estaba desmoronando: había caído Palestina, Egipto se tambaleaba bajo la corrupción generalizada del rey Faruk y su corte (la revolución que llevó a poner a Gamal Abdel Nasser y a sus oficiales libres habría de ocurrir en julio de 1952), Siria pasaba por una serie vertiginosa de golpes militares; Irán, cuyo sha estaba casado entonces con la hermana de Faruk, tuvo su primera gran crisis en 1951, etc. Las perspectivas de los descastados como nosotros eran tan inciertas que mi padre decidió que lo mejor sería mandarme tan lejos como fuera posible: de hecho, a una escuela austera y puritana en el extremo noroeste de Massachusetts.
Ese día de principios de septiembre de 1951 en que mi madre y mi padre me dejaron a las puertas de esa escuela y de inmediato partieron hacia el Oriente Medio quizás haya sido el más triste de mi vida. Y no es que la atmósfera de la escuela haya sido rígida y abiertamente moralista, sino que al parecer yo era el único niño que no era estadounidense por nacimiento, que no hablaba con el acento debido y que no había crecido con el beisbol, el basketbol y el football. Por primera vez se me privaba del medio lingüístico al que me había acogido ante las hostiles atenciones de los anglosajones cuya lengua no era la mía y que no tenían reparo en considerarme de una raza inferior y mal vista. Quienquiera que haya sufrido las molestias diarias de la rutina colonial sabrá a qué me refiero. Una de las primeras cosas que hice fue buscar a un maestro de origen egipcio cuyo nombre me había dado una familia amiga de El Cairo. "Habla con Ned", me habían dicho, "y él te hará sentir de inmediato como en tu casa". En la soleada tarde de un sábado emprendí la larga caminata hasta la casa de Ned, me presenté ante un hombre moreno y nervudo que fungía también de entrenador de tenis y le dije que Freddie Maluf de El Cairo me había mandado a buscarlo. "Sí, claro", dijo el entrenador de tenis con un tono más bien frío, "Freddie". De inmediato me puse a hablar en árabe, pero Ned hizo un ademán para interrumpirme: "No, hermano, aquí no se habla árabe. Dejé todo eso cuando llegué a Estados Unidos". Y ahí acabó la cosa.
Como venía bien educado del Victoria College, me fue bastante bien en el internado de Massachusetts, y obtuve el primero o segundo lugar en una clase de unos 160 muchachos. Pero también me descubrieron deficiencias morales, como si misteriosamente hubiera algo que no anduviera bien conmigo. Cuando me gradué, por ejemplo, se me negó la oportunidad de pronunciar ya fuera el discurso de bienvenida o el de despedida porque, se dijo, no era yo apto para tal honor –juicio moral que desde entonces se me dificulta entender y perdonar-. A pesar de que regresé al Oriente Medio en las vacaciones (mi familia siguió viviendo allá y en 1963 se fue de Egipto al Líbano), me fui haciendo por completo occidental; tanto en la preparatoria como en la universidad estudié literatura, música y filosofía, pero nada de eso tenía que ver con mis propias tradiciones. En los años cincuenta y principios de los sesenta los estudiantes del mundo árabe se dedicaban casi invariablemente a la ciencia y eran doctores, ingenieros o especialistas en el Oriente Medio, y se graduaban en sitios como Princeton y Harvard y luego, en su mayoría, volvían a sus países para enseñar en las universidades. Y, por una u otra razón, casi no los frecuentaba, y esto naturalmente aumentaba mi marginación respecto de mi propia lengua y mis raíces. Cuando llegué a Nueva York a dar clases en Columbia, en el otoño de 1963, me tenían por un maestro con antecedentes árabes exóticos aunque un tanto intrascendentes –recuerdo que para la mayoría de mis amigos y colegas resultaba más fácil no decirme "árabe" ni, desde luego, "palestino", ya que "medio-oriental" era más fácil y vago, además de ser un término que a nadie ofende. Un amigo que ya enseñaba en Columbia me dijo después que cuando me contrataron les dijeron a los del departamento que yo era un judío de Alejandría. Recuerdo la sensación de ser aceptado, incluso procurado, por colegas mayores de Columbia, que salvo una o dos excepciones, me veían como un académico joven y prometedor, incluso muy prometedor, de "nuestra" cultura. Como entonces no había actividad política que se centrara en el mundo árabe, advertí que mis intereses en la docencia y la investigación, canónicos aunque ligeramente heterodoxos, me mantenían dentro del redil.
El cambio realmente grande ocurrió con la guerra árabe-israelí de 1967, que coincidió con un periodo de activismo político intenso en la universidad, a propósito de los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Naturalmente me vi comprometido en ambos frentes pero, para mí, existía además la dificultad de tratar de llamar la atención sobre la causa palestina. Luego de la derrota árabe hubo un vigoroso resurgimiento del nacionalismo palestino, incorporado al movimiento de resistencia localizado sobre todo en Jordania y los territorios recientemente ocupados. Varios amigos y miembros de mi familia se habían unido al movimiento, y cuando visité Jordania en 1968, 1969 y 1970 me hallaba entre un grupo de contemporáneos que pensaban como yo. Sin embargo, en Estados Unidos no compartían mis ideas políticas; con pocas excepciones, tanto de activistas en favor de la paz como de simpatizantes de Martin Luther King. Por primera vez me sentí realmente dividido entre las presiones recién avivadas de mis raíces y mi idioma, y las complicadas exigencias de un medio estadounidense que menospreciaba, y de hecho despreciaba, lo que yo tenía que decir sobre la lucha en favor de la justicia palestina.
En 1972 tuve un sabático y la oportunidad de pasar un año en Beirut, donde invertí casi todo el tiempo en estudiar filología y literatura árabes, lo que nunca antes había hecho, al menos no con esa profundidad, obedeciendo al sentimiento de que había yo dejado que creciera demasiado la disparidad entre mi identidad adquirida y la cultura en que había nacido, y de la cual había sido apartado. En otras palabras, sentía una necesidad tanto existencial como política de poner una parte de mí mismo en armonía con la otra, ya que la discusión sobre lo que había se había llamado "el Oriente Medio" se transformó en un debate entre israelíes y palestinos, en el que irónicamente me vi enfrascado en virtud tanto de mi capacidad para hablar como académico e intelectual estadounidense, como del accidente de mi nacimiento. A mediados de los años setenta me encontraba en la compleja aunque nada envidiable situación de hablar en nombre de dos partidos diametralmente opuestos, uno occidental y el otro árabe.
Hasta donde recuerdo, me había permitido prescindir del cobijo que resguardaba o albergaba a mis contemporáneos. No sé si eso se debía a que yo era de veras diferente, objetivamente forastero, o a que por temperamento era yo un solitario; el hecho es que si bien me apegué a todo tipo de procedimientos y rutinas institucionales porque así creía que debía hacerlo, algo dentro de mí se resistía a ello. No sé qué me hizo contenerme, pero incluso cuando llegué a estar en la soledad más miserable o al margen de cualquier relación social, me aferré con toda el alma a mi apartamiento. Puedo haber envidiado amigos cuya lengua era una u otra, o que habían pasado toda la vida en el mismo lugar, o que habían triunfado socialmente, o que tenían una verdadera filiación, pero no recuerdo haber pensado jamás que cualquiera de esas posibilidades estuviera a mi alcance. Y no es que me considerara especial, sino que más bien yo no encajaba en las situaciones en que me hallaba y, al mismo tiempo, tampoco me desagradaba demasiado tal estado de cosas. Además, siempre había propendido al autodidactismo y a diversas formas de inadaptación intelectual. En parte, era ese dejo de irresponsabilidad, desde su muy peculiar ángulo de visión, lo que me atraía a escritores y artistas como Conrad, Vico, Adorno, Swift, Adonis, Hopkins, Auerbach, Glenn Gould, cuyos estilos o maneras de pensar eran intensamente individualistas e imposibles de imitar, para quienes el medio de expresión, ya fuera la música o la palabra, tenía una carga de excentricidad, gran elaboración, y una muy grande conciencia de sí mismo. Lo que me impresionaba de ellos no era el simple hecho de su inventiva, sino que su empeño se localizaba deliberada y esmeradamente dentro de una historia general que ellos habían indagado ab origine.
Conforme me fui permitiendo asumir la voz profesional del académico estadounidense a modo de enterrar mi pasado difícil e inasimilable, comencé a pensar y a escribir en contrapunto, usando las mitades contrarias de mi experiencia como árabe y como estadounidense, ya para que colaboraran entre sí o para que funcionaran una en contra de la otra. Esta tendencia comenzó a configurarse después de 1967, y si bien fue difícil, también resultó emocionante. Lo que instigó el cambio inicial en mi sentido de individualidad y en el lenguaje que usaba fue darme cuenta de que al ajustarme a las exigencias de la vida en el crisol estadounidense había tenido yo que aceptar, de grado o por fuerza, el principio de anulación del que habla Adorno con tanta perspicacia en Minima Moralia.
La vida pasada de los emigrados, como sabemos, acaba por anularse. Anteriormente era la orden de aprehensión, hoy es la experiencia intelectual lo que se declara intransferible e innaturalizable. Todo aquello que no se reifica, no puede contarse ni medirse, deja de existir. Sin embargo, por si esto fuera poco, la reificación se difunde hasta su opuesto, la vida que no puede actualizarse directamente; todo lo que vive tan sólo como pensamiento y memoria. Para eso se ha inventado un rubro especial. Se le llama "ascendencia" y aparece en el cuestionario como un apéndice, después del sexo, la edad y la profesión. Para completar su violación, la vida es remolcada por el automóvil triunfal de las Estadísticas Unidas y hasta el pasado deja de estar a salvo del presente, ya que el recuerdo que éste tiene de aquél lo relega por segunda vez al olvido.
Tanto mi familia como yo vivimos apolíticamente la catástrofe de 1948 (entonces tenía yo 12 años). Durante los veinte años que siguieron al despojo y expulsión de sus hogares y su territorio, la mayoría de los palestinos tuvieron que vivir como refugiados, resignándose no a su pasado –el cual estaba perdido, anulado– sino a su presente. No se piense que trato de insinuar que aquella vida de estudiante que aprendía a hablar y acuñar una lengua que me permitiera vivir como ciudadano estadounidense entrañara nada comparable al sufrimiento de la primera generación de palestinos refugiados, esparcidos por todo el mundo árabe, donde las leyes les hacían imposible naturalizarse, incapaces de trabajar, de viajar, obligados a registrarse y a inspeccionarse cada mes con la policía, forzados muchos de ellos a vivir en infames campos de concentración como Sabra y Shatila de Beirut, sitios en que ocurrieron las matanzas 34 años después. Sin embargo, lo que yo experimenté fue la supresión de una historia mientras todos a mi alrededor celebraban la victoria de Israel, su espada terrible y repentina, como elocuentemente lo expresó Barbara Tuchman, a expensas de los primeros habitantes de Palestina, quienes ahora se ven forzados una y otra vez a demostrar que alguna vez existieron. "No hay palestinos", dijo Golda Meir en 1969, y eso fue para mí, como para muchos otros, el desafío un tanto insensato de impugnarla, de comenzar a organizar la historia de pérdidas y expoliaciones que había que extraer, minuto a minuto, palabra a palabra, pulgada a pulgada, de la historia verdadera del poblamiento, la existencia y los logros de Israel. Me encontraba trabajando en un elemento casi completamente negativo, la no existencia, la no historia que tenía yo que volver visible pese a los ocultamientos, las deformaciones y los ninguneos.
Inevitablemente, esto me llevó a reconsiderar la escritura y el idioma, que hasta entonces, para mí, estaban animados por un texto o tema dado: la historia de la novela, por ejemplo, o la idea de la narración como tema de la ficción en prosa. Lo que ahora me preocupaba era cómo se constituye el tema, cómo puede formarse el lenguaje: la escritura como construcción de realidades que sirven de instrumento a uno u otro propósito. Era el mundo del poder y las representaciones, un mundo que llegaba a la existencia como una serie de decisiones tomadas por escritores, políticos, filósofos, para indicar o insinuar una realidad y borrar al mismo tiempo otras. El primer intento que hice de este tipo fue un ensayo corto que escribí en 1968, intitulado "The Arab Portrayed", en el que pintaba al árabe según lo han manejado en el periodismo y en ciertos escritos académicos para eludir cualquier discusión de la historia y la experiencia como yo y muchos otros árabes la hemos vivido. También escribí un estudio extenso sobre la ficción árabe en prosa, posterior a 1948, en el cual daba cuenta de la fragmentaria y deficiente calidad de la línea narrativa.
En los años setenta enseñé un curso de literatura europea y estadounidense en Columbia y otras partes, y poco a poco me metí en los mundos políticos e ideológicos de la política medio-oriental e internacional. Cabe mencionar aquí que durante mis cuarenta años de maestro nunca enseñé más que el canon occidental; nada sobre el Oriente Medio. Mucho tiempo he ambicionado dar un curso de literatura árabe moderna, pero nunca se me ha hecho, y cuando menos durante 30 años he planeado un seminario sobre Vico y sobre Ibn Jaldún, el gran historiógrafo y filósofo de la historia del siglo XIV. Pero mi sentido de identidad como maestro de literatura occidental ha excluido este otro aspecto de mi actividad por lo que se refiere al aula. Irónicamente, el que haya seguido escribiendo y enseñando mi materia les ha dado a los patrocinadores y las autoridades universitarias que me han invitado como conferenciante una excusa para hacer caso omiso de mi embarazosa actividad política al pedirme expresamente enseñar temas literarios. Y hay quienes se han referido a mis esfuerzos en pro de mi pueblo, sin decir jamás de qué pueblo se trata. "Palestino" era aún una palabra que se prefería evitar.
Incluso en el mundo árabe, lo palestino me ha granjeado un oprobio considerable. Cuando en 1985 la Liga de la Defensa Judía me llamó nazi (el viejo truco, que no por viejo deja de granjear beneficios), le prendieron fuego a mi cubículo de la universidad y mi familia y yo recibimos incontables amenazas de muerte; pero cuando Anuar Sadat y Yaser Arafat me nombraron representante palestino en las negociaciones para la paz (sin haberme consultado jamás) y me resultó imposible salir de mi departamento debido a la cantidad de reporteros que me rodeaban, fui objeto de una hostilidad extrema por parte de la izquierda nacionalista, pues me consideraban demasiado liberal en relación con Palestina y la idea de coexistencia entre los judíos israelíes y los árabes palestinos. He sido consecuente en mi creencia de que no existe opción militar para ninguno de los bandos, que la única solución es un proceso de reconciliación pacífica, y justicia por lo que los palestinos han tenido que sufrir en una guerra de expoliación y ocupación militar. Critiqué también enérgicamente el uso de frases hechas como "la lucha armada", así como el aventurerismo revolucionario que ha causado la muerte de gente inocente y en nada ayudó a la causa política de los palestinos. "El predicamento actual de la vida privada se demuestra en su propio escenario", escribió Adorno. "La vivienda, en su sentido más propio, es ahora imposible. Las casas tradicionales en que crecimos se han vuelto intolerables: cada detalle de comodidad se paga con la traición al conocimiento; cada vestigio de refugio, con el pacto obligado de los intereses familiares". Y de modo aún más inflexible, continuaba: La casa pertenece al pasado... La mejor actitud al respecto, en estas circunstancias, sigue siendo la no comprometida, mantenerse al margen: llevar una vida privada, en la medida en que el orden social y las necesidades propias no tolerarán otra cosa, pero sin conferirle importancia como algo socialmente sustancial e individualmente apropiado. "Parte de mi buena suerte es incluso no ser propietario de una casa", escribió Nietzsche en La gaya ciencia. Hoy deberíamos agregar: parte de la moral es no sentirse a gusto en el propio hogar.
En cuanto a mí, no he podido vivir una vida sin compromiso o al margen: no he vacilado en declarar mi simpatía por una causa sumamente impopular. Por otra parte, siempre me he reservado el derecho a ser crítico, aun cuando la crítica haya estado en conflicto con la solidaridad o con lo que otros esperaban en nombre de la lealtad a la nación. Existe una incomodidad definida, casi palpable, frente a esa posición, especialmente dado el carácter irreconciliable de los dos partidos y de las dos vidas que estos han exigido.
El resultado neto en mis escritos ha sido intentar una mayor transparencia, liberarme de la jerga académica y, cuando se trata de asuntos difíciles, no ocultarme detrás del eufemismo y el circunloquio. A este tono le he llamado "mundanidad", pero no me refiero al manoseado savoir faire del cosmopolita, sino a la actitud enterada y valiente de quien explora el mundo en que vive. Términos cognados derivados de Vico y Auerbach han sido "secular" y "secularismo" aplicados a asuntos "terrenales"; en estas palabras, derivadas de la tradición materialista italiana que viene desde Lucrecio hasta Gramsci y Lampedusa, descubrí un importante correctivo a la tradición idealista alemana de sintetizar los términos antitéticos, como vemos en Hegel, Marx, Lukács y Habermas. Porque "terrenal" no denotaba tan sólo este mundo histórico hecho de hombres y mujeres y no de Dios ni del "genio de la nación" como lo llamaba Herder, sino que hablaba de un fundamento territorial de mi argumento y mi idioma que provenía del intento de entender las geografías imaginarias ideadas y luego impuestas por la fuerza a países y pueblos lejanos. En Orientalism y en Culture and Imperialism, y luego de nuevo en los cinco o seis libros abiertamente políticos sobre Palestina y el mundo islámico que escribí por la misma época, sentí que había venido elaborando un yo que revelaba al público occidental cosas que hasta entonces habían estado ocultas o no se habían ventilado en absoluto. Así, al hablar sobre Oriente, hasta entonces considerado un simple hecho de la naturaleza, traté de develar la inveterada y multiforme obsesión geográfica por un mundo a menudo inaccesible que ayudó a Europa a definirse por el hecho de ser su opuesto. De igual manera, creo que Palestina, territorio borrado en el proceso de construir otra sociedad, podría restaurarse como un acto de resistencia política a la injusticia y el olvido.
A veces me daba cuenta de que me había convertido en una criatura peculiar para muchos, incluso para algunos amigos, que suponían que ser palestino equivalía a ser algo mítico como el unicornio o una variante desahuciada del ser humano. Una psicóloga de Boston especialista en solución de conflictos, a quien traté en varios seminarios en los que participaron palestinos e israelíes, una vez me llamó desde Greenwich Village para preguntarme si podía venir a la ciudad a visitarme. Al llegar, entró, vio con incredulidad mi piano y, con un dejo de decepción, me dijo "Ah, de veras toca usted el piano", y luego se volvió en actitud de marcharse. Cuando le pregunté si quería tomar una taza de té antes de irse (después de todo, le dije, ha venido usted desde muy lejos como para una visita tan corta) me dijo que no tenía tiempo. "Sólo vine a ver cómo vive usted", me dijo, sin asomo de ironía. Otra vez, un publicista de otra ciudad se negó a firmar mi contrato hasta que hubiera yo comido con él. Cuando le pregunté a su ayudante por qué era tan importante que comiera conmigo, me informó que el señor quería ver cómo me comportaba yo a la mesa. Por fortuna, ninguna de esas experiencias me afectó demasiado: siempre tenía yo prisa por preparar una clase o cumplir con algún plazo, y a propósito evitaba hacerme las preguntas que habrían acabado por llevarme a una depresión irremediable. En todo caso, la Intifada palestina que surgió en diciembre de 1987 confirmó a nuestro pueblo en una vía aún más extrema y exigente que todo lo que yo haya podido decir. Sin embargo, no mucho tiempo después me había convertido en una personalidad emblemática, arrastrado por unos cuantos centenares de palabras escritas o por una declaración de diez segundos como testimonio de "lo que dicen los palestinos", y estaba decidido a huir de ese papel, sobre todo por mis desacuerdos con la dirigencia de la OLP de finales de los años ochenta.
No sé si llamar a esto una permanente autoinvención o una inquietud constante. De cualquier modo, la tengo en gran aprecio. La identidad como tal es un tema de lo más aburrido que se pueda imaginar. Nada parece menos interesante que el autoestudio narcisista que hoy por hoy pasa en muchos lugares por política de identidad, o por estudios étnicos, o por afirmación de las raíces, orgullo cultural, nacionalismo exaltado, etc. Tenemos que defender a los pueblos e identidades amenazadas con la extinción o sometidos por ser considerados inferiores, pero eso es muy diferente de agrandar un pasado que se inventó por motivos presentes.
Habiendo perdido un país sin la esperanza inmediata de recuperarlo, no hallo mayor gusto en cultivar un nuevo jardín, ni en buscar otra asociación a la cual afiliarme. Adorno me ha enseñado que la reconciliación a la fuerza es cobarde y falsa: mejor una causa perdida que una triunfante, más satisfactorio el sentimiento de lo provisional y contingente –una casa alquilada, por ejemplo–, que la solidez que confiere la propiedad permanente. Esa es la razón de que los dandies aventureros como Oscar Wilde o Baudelaire se me hagan intrínsecamente más interesantes que los panegiristas de las virtudes establecidas como Wordsworth o Carlyle.
Durante los últimos cinco años he escrito dos columnas al mes para la prensa árabe; y a pesar de mi política extremadamente antirreligiosa con frecuencia se dice en el ámbito del Islam que soy su partidario y algunos de los partidos islámicos me consideran su defensor. Nada podría estar más lejos de la verdad, como no es más cierto que haya sido yo defensor del terrorismo. La calidad prismática de los escritos de uno cuando no pertenece a ningún bando, o cuando no es partidario absoluto de una causa, es difícil de manejar, pero en eso también he aceptado la irreconciliabilidad de los diversos aspectos que están en conflicto, o que al menos no armonizan del todo, de lo que en conjunto he venido apoyando. Una situación complicada ocurrió en 1993 cuando, luego de parecer que era yo el portavoz aceptado de la lucha palestina, escribí cada vez más tajantemente sobre mis desacuerdos con Arafat y su grupo. En seguida se me tildó de contrario a la paz porque tuve el poco tacto de opinar que el tratado de Oslo tenía profundas fallas. Ahora que todo se ha calmado, muy a menudo se me pregunta qué se siente acabar teniendo la razón, pero yo fui el más sorprendido de todos: la profecía no figura entre mis armas.
Durante los últimos tres o cuatro años he intentado escribir los recuerdos de mis primeros años –es decir, los prepolíticos– más que nada porque creo que son una historia que vale la pena rescatar y conmemorar, toda vez que los tres lugares en que crecí han dejado de existir. Palestina es ahora Israel; el Líbano, luego de veinte años de guerra civil, a duras penas podría ser hoy el sitio tieso y aburrido que era cuando pasábamos nuestros veranos en Dhour el Shweir; y el Egipto colonial y monárquico desapareció en 1952. Mis recuerdos de esos días y esos lugares siguen siendo de lo más vívido, llenos de pequeños detalles que conservé como entre las pastas de un libro, llenos también de sentimientos callados producto de situaciones y acontecimientos que ocurrieron hace decenios pero que parecen estar esperando la ocasión de manifestarse. Conrad dice en Nostromo que el deseo aguarda en todo corazón la oportunidad de escribir de una vez por todas la verdadera historia de lo que ocurrió, y esto es en verdad lo que me llevó a escribir mis memorias, de la misma manera como me puse a escribir una carta para mi madre muerta, movido por el deseo de comunicarle algo terriblemente importante a quien fue una presencia primordial en mi vida.
En su texto, Adorno dice: El escritor pone casa... Para quien ya no tiene patria, la escritura se convierte en un lugar donde vivir... (Pero) la exigencia de hacerse fuerte contra la autoconmiseración supone la necesidad técnica de contrarrestar cualquier relajamiento de la tensión intelectual mediante un estado de alerta máxima, y eliminar cualquier cosa que haya comenzado a incrustarse en la obra o a desviarse de su propósito, por más que haya podido servir en un principio (por ejemplo un chisme) para generar esa atmósfera cálida que facilita el desarrollo de la historia, pero que ya perdió su miga y su sabor. Al final, al escritor ni siquiera se le permite vivir en sus escritos.
Cuando mucho se consigue una satisfacción provisional –la cual se oculta muy pronto tras la duda– y una necesidad de reescribir y rehacer que vuelve el texto inhabitable. Sin embargo, es mejor eso que el sopor de la satisfacción y la finalidad de la muerte.
Sólo mucho después de su muerte, los críticos de Conrad trataron de reconstruir lo que han llamado sus antecedente polacos, muy poco de lo cual alcanzó a aparecer en su obra de ficción. Pero ese significado escurridizo de sus escritos no se descubre tan fácilmente, pues aunque encontráramos mucho sobre sus experiencias, amigos y parientes polacos, esa información no bastará para aquietar el núcleo de impaciencia y desazón que su obra ronda incansablemente. A la larga, nos damos cuenta de que su obra verdaderamente está conformada por una experiencia de exilio o extrañamiento que jamás podrá subsanarse. No importa la perfección con que sea capaz de expresar algo, el resultado siempre le parece una aproximación a lo que quería decir, y que se dijo demasiado tarde, cuando había pasado el momento en que decirlo habría sido útil. "Amy Foster", el más desolado de sus cuentos, trata de un joven de Europa del Este que naufraga frente a las costas de Inglaterra de camino a América y termina casado con Amy Foster, afectuosa pero incapaz de articular palabra. El hombre no deja de ser extranjero, nunca aprende la lengua e incluso después de que Amy y él han tenido un hijo, no puede volverse parte de la familia que ha formado con ella. Cuando está próximo a morir y balbuce delirando en una lengua extraña, Amy le arrebata a su hijo, abandonándolo en su último sufrimiento. Como tantas de las historias de Conrad, ésta nos la narra un personaje comprensivo, un médico conocido de la pareja, pero ni siquiera él puede redimir al joven de su aislamiento, aunque Conrad se complace en hacer creer al lector que habría podido hacerlo. Cuesta trabajo leer "Amy Foster" sin pensar que Conrad debe haber temido morir en trance parecido, inconsolable, solo, hablando en una lengua que nadie entiende.
Lo primero que se reconoce es la pérdida de la patria y de la lengua en un medio nuevo, pérdida que Conrad hace aparecer, con toda severidad, como irredimible, inexorablemente angustiosa, despiadada, intratable, siempre aguda, razón por la cual me he pasado años leyendo y escribiendo sobre Conrad como en un cantus firmus, un bajo obstinado en mis numerosas experiencias. Durante años parecía estar yo pasando por el mismo tipo de vivencia en los trabajos que realicé, pero siempre a través de los escritos de otros. No fue sino hasta comienzos del otoño de 1991 cuando un desagradable diagnóstico me reveló de pronto lo que debí haber sabido de la mortalidad antes de intentar encontrarle sentido a mi propia vida, conforme su fin, de manera alarmante, parecía estar cada vez más próximo. Unos meses después, tratando todavía de asimilar mi nueva condición, me puse a escribir una larga carta explicativa a mi madre, fallecida hacía casi dos años; una carta que dio inicio a un intento tardío de imponerle una narración a la vida que yo había dejado casi librada a sus propios recursos, desorganizada, esparcida, sin un centro. Había hecho una carrera decente en la universidad, había escrito bastante, había adquirido una reputación nada envidiable (la de "profesor del terror") por mis escritos, mis discursos y mi participación en asuntos palestinos y, en general, del Medio Oriente, del Islam y en contra del imperialismo, pero rara vez me detuve a ordenar ese desbarajuste. Trabajaba compulsivamente, rara vez tomé vacaciones, pues no me gustaban, e hice lo que hice sin preocuparme mayormente (si acaso llegaba a preocuparme) de problemas como la esterilidad, la depresión o la falta de productividad del escritor.
Entonces, de buenas a primeras me di cuenta de que apenas tenía tiempo para investigar una vida cuyas excentricidades había aceptado como tantos otros hechos de la naturaleza. Una vez más reconocí que Conrad se me había adelantado, salvo porque él fue un europeo que dejó su Polonia natal y se convirtió en inglés, por lo que para él la mudanza tuvo lugar más o menos dentro del mismo mundo. Yo nací en Jerusalén donde pasé la mayor parte de mis años formativos y, después de 1948 en Egipto, donde se refugió allá toda mi familia. Sin embargo, mi educación elemental transcurrió en escuelas coloniales de elite, instituciones públicas inglesas que los británicos destinaban a educar generaciones de árabes con vínculos naturales con Gran Bretaña. La última institución a la que asistí antes de salir del Oriente Medio hacia Estados Unidos fue el Victoria College, en El Cairo; escuela que, en efecto, se fundó para educar a la clase gobernante de árabes y levantinos que habrían de asumir el poder tras la retirada de los ingleses. Entre mis contemporáneos y condiscípulos estuvieron el rey Hussein de Jordania, varios jóvenes jordanos, egipcios, sirios y sauditas que luego fueron ministros, primeros ministros y hombres de negocios destacados, como Michel Shalhoub, jefe de prefectos de la escuela y torturador principal cuando yo era un muchacho relativamente joven, y al cual todo mundo ha visto en la pantalla como Omar Sharif.
Una vez que se ingresaba al Victoria College, le daban a uno el manual de la escuela, el cual consistía en una serie de normas concernientes a todos los aspectos de la vida escolar: el tipo de uniforme que usaríamos, el equipo necesario para los deportes, las fechas de las festividades escolares, los horarios de autobuses, etc. Pero la primera regla, proclamada en la primera página del manual, rezaba: "El inglés es el idioma de la escuela; los estudiantes que sean sorprendidos hablando en cualquier otro idioma serán castigados". Sin embargo, entre los estudiantes no había hablantes nativos del inglés. Mientras que los maestros eran todos británicos, nosotros éramos una tropa heterogénea de árabes de varios tipos, armenios, griegos, italianos y turcos, cada quien con su propia lengua materna que la escuela había proscrito expresamente. No obstante, todos o casi todos nosotros hablábamos árabe –muchos hablaban árabe y francés– por lo que podíamos refugiarnos en una lengua común, desafiando lo que nos parecía una rigidez colonial injusta. Al terminar la segunda guerra mundial, el poder imperial británico se aproximaba a su fin, hecho al que no éramos ajenos, aunque no puedo recordar a ningún estudiante de mi generación que hubiera sido capaz de expresarlo con la debida claridad.
Conmigo las cosas se complicaban, porque aunque mis padres eran palestinos –de Nazaret mi madre, mi padre de Jerusalén–, mi padre había obtenido la ciudadanía estadounidense durante la primera guerra mundial, cuando sirvió en la American Expeditionary Force, al mando de Pershing en Francia. Había salido primero de Palestina, que entonces era provincia otomana, en 1911, a la edad de 16 años, para evitar que lo alistaran para combatir en Bulgaria. Así que se fue a Estados Unidos, estudió y trabajó ahí unos años, luego regresó a Palestina en 1919 para dedicarse a los negocios al lado de su primo. Además, con un apellido árabe tan poco excepcional como Said, unido a un nombre de pila improbablemente británico (mi madre admiraba mucho al príncipe de Gales en 1935, año en que nací), fui un estudiante engorrosamente anómalo durante mis primeros años: un palestino que asistía a la escuela en Egipto, con nombre inglés, pasaporte estadounidense y ninguna identidad definida. Para colmo de males, el árabe –mi lengua materna– y el inglés –la de la escuela– se mezclaban de manera inextricable: nunca he sabido cuál fue mi primera lengua ni me he sentido completamente a gusto con ninguna, aunque sueñe en ambas. Cada vez que pronuncio una frase en inglés me descubro pensándola en árabe, y viceversa.
Todas estas cosas que me pasaban por la cabeza en esos meses posteriores a mi diagnóstico me revelaron la necesidad de pensar sobre ciertas cosas finales. Pero lo hice en una forma que para mí era característica. Autor al fin de un libro intitulado Beginnings, me remonté a mis primeros días de niño en Jerusalén, El Cairo y Dhour el Shweir, pueblito montañés del Líbano que odiaba pero al que mi padre nos llevaba año tras año a pasar los veranos. Me vi reviviendo los novelescos dilemas de mi juventud, mi sensación de duda y de hallarme fuera de lugar, de sentirme siempre colocado en el rincón equivocado, en un lugar que parecía escurrírseme cuando trataba de definirlo o describirlo. ¿Por qué, recuerdo haberme preguntado, no había tenido un origen simple, totalmente egipcio o totalmente algo, en lugar de tener que enfrentarme todos los días a esas molestas preguntas que remitían a palabras que parecían carecer de un origen estable? La peor parte de mi situación, la cual sólo se exacerbó con el paso del tiempo, fue la relación conflictiva entre ingleses y árabes, con la que Conrad no se tuvo que enfrentar, puesto que su tránsito del polaco al inglés, pasando por el francés, se efectuó completamente dentro de los límites europeos.
Toda mi educación fue anglocéntrica, y tanto que yo sabía mucho más sobre historia y geografía británica e incluso india (materias obligatorias) que lo que sabía de historia y geografía del mundo árabe. Aunque me enseñaron a creer y pensar como alumno inglés, también me enseñaron a comprender que era extranjero, un Otro no europeo, educado por mis superiores a entender mi condición y no aspirar a ser británico. La línea divisoria entre Nosotros y Ellos era lingüística, cultural, racial y étnica. Y las cosas no mejoraban para mí por el hecho de haber nacido y haber sido bautizado y confirmado en el seno de la iglesia anglicana, donde cantar himnos belicosos como "Adelante soldados de Cristo" y "Desde las nevadas montañas de Groenlandia" más bien me colocaba en el doble papel de agresor y agredido. Ser a un tiempo moro y cristiano era como estar permanentemente en guerra civil.
En la primavera de 1951 me expulsaron por pendenciero del Victoria College, lo que no significaba otra cosa sino que yo era más visible y más fácilmente atrapable que los otros niños en las escaramuzas de costumbre entre míster Griffith, míster Hill, míster Lowe, míster Brown, míster Maundrell, míster Gatley y todos los demás maestros ingleses, de un lado, y nosotros, los chicos de la escuela, del otro. En el fondo también nos percatábamos de que el viejo mundo árabe se estaba desmoronando: había caído Palestina, Egipto se tambaleaba bajo la corrupción generalizada del rey Faruk y su corte (la revolución que llevó a poner a Gamal Abdel Nasser y a sus oficiales libres habría de ocurrir en julio de 1952), Siria pasaba por una serie vertiginosa de golpes militares; Irán, cuyo sha estaba casado entonces con la hermana de Faruk, tuvo su primera gran crisis en 1951, etc. Las perspectivas de los descastados como nosotros eran tan inciertas que mi padre decidió que lo mejor sería mandarme tan lejos como fuera posible: de hecho, a una escuela austera y puritana en el extremo noroeste de Massachusetts.
Ese día de principios de septiembre de 1951 en que mi madre y mi padre me dejaron a las puertas de esa escuela y de inmediato partieron hacia el Oriente Medio quizás haya sido el más triste de mi vida. Y no es que la atmósfera de la escuela haya sido rígida y abiertamente moralista, sino que al parecer yo era el único niño que no era estadounidense por nacimiento, que no hablaba con el acento debido y que no había crecido con el beisbol, el basketbol y el football. Por primera vez se me privaba del medio lingüístico al que me había acogido ante las hostiles atenciones de los anglosajones cuya lengua no era la mía y que no tenían reparo en considerarme de una raza inferior y mal vista. Quienquiera que haya sufrido las molestias diarias de la rutina colonial sabrá a qué me refiero. Una de las primeras cosas que hice fue buscar a un maestro de origen egipcio cuyo nombre me había dado una familia amiga de El Cairo. "Habla con Ned", me habían dicho, "y él te hará sentir de inmediato como en tu casa". En la soleada tarde de un sábado emprendí la larga caminata hasta la casa de Ned, me presenté ante un hombre moreno y nervudo que fungía también de entrenador de tenis y le dije que Freddie Maluf de El Cairo me había mandado a buscarlo. "Sí, claro", dijo el entrenador de tenis con un tono más bien frío, "Freddie". De inmediato me puse a hablar en árabe, pero Ned hizo un ademán para interrumpirme: "No, hermano, aquí no se habla árabe. Dejé todo eso cuando llegué a Estados Unidos". Y ahí acabó la cosa.
Como venía bien educado del Victoria College, me fue bastante bien en el internado de Massachusetts, y obtuve el primero o segundo lugar en una clase de unos 160 muchachos. Pero también me descubrieron deficiencias morales, como si misteriosamente hubiera algo que no anduviera bien conmigo. Cuando me gradué, por ejemplo, se me negó la oportunidad de pronunciar ya fuera el discurso de bienvenida o el de despedida porque, se dijo, no era yo apto para tal honor –juicio moral que desde entonces se me dificulta entender y perdonar-. A pesar de que regresé al Oriente Medio en las vacaciones (mi familia siguió viviendo allá y en 1963 se fue de Egipto al Líbano), me fui haciendo por completo occidental; tanto en la preparatoria como en la universidad estudié literatura, música y filosofía, pero nada de eso tenía que ver con mis propias tradiciones. En los años cincuenta y principios de los sesenta los estudiantes del mundo árabe se dedicaban casi invariablemente a la ciencia y eran doctores, ingenieros o especialistas en el Oriente Medio, y se graduaban en sitios como Princeton y Harvard y luego, en su mayoría, volvían a sus países para enseñar en las universidades. Y, por una u otra razón, casi no los frecuentaba, y esto naturalmente aumentaba mi marginación respecto de mi propia lengua y mis raíces. Cuando llegué a Nueva York a dar clases en Columbia, en el otoño de 1963, me tenían por un maestro con antecedentes árabes exóticos aunque un tanto intrascendentes –recuerdo que para la mayoría de mis amigos y colegas resultaba más fácil no decirme "árabe" ni, desde luego, "palestino", ya que "medio-oriental" era más fácil y vago, además de ser un término que a nadie ofende. Un amigo que ya enseñaba en Columbia me dijo después que cuando me contrataron les dijeron a los del departamento que yo era un judío de Alejandría. Recuerdo la sensación de ser aceptado, incluso procurado, por colegas mayores de Columbia, que salvo una o dos excepciones, me veían como un académico joven y prometedor, incluso muy prometedor, de "nuestra" cultura. Como entonces no había actividad política que se centrara en el mundo árabe, advertí que mis intereses en la docencia y la investigación, canónicos aunque ligeramente heterodoxos, me mantenían dentro del redil.
El cambio realmente grande ocurrió con la guerra árabe-israelí de 1967, que coincidió con un periodo de activismo político intenso en la universidad, a propósito de los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Naturalmente me vi comprometido en ambos frentes pero, para mí, existía además la dificultad de tratar de llamar la atención sobre la causa palestina. Luego de la derrota árabe hubo un vigoroso resurgimiento del nacionalismo palestino, incorporado al movimiento de resistencia localizado sobre todo en Jordania y los territorios recientemente ocupados. Varios amigos y miembros de mi familia se habían unido al movimiento, y cuando visité Jordania en 1968, 1969 y 1970 me hallaba entre un grupo de contemporáneos que pensaban como yo. Sin embargo, en Estados Unidos no compartían mis ideas políticas; con pocas excepciones, tanto de activistas en favor de la paz como de simpatizantes de Martin Luther King. Por primera vez me sentí realmente dividido entre las presiones recién avivadas de mis raíces y mi idioma, y las complicadas exigencias de un medio estadounidense que menospreciaba, y de hecho despreciaba, lo que yo tenía que decir sobre la lucha en favor de la justicia palestina.
En 1972 tuve un sabático y la oportunidad de pasar un año en Beirut, donde invertí casi todo el tiempo en estudiar filología y literatura árabes, lo que nunca antes había hecho, al menos no con esa profundidad, obedeciendo al sentimiento de que había yo dejado que creciera demasiado la disparidad entre mi identidad adquirida y la cultura en que había nacido, y de la cual había sido apartado. En otras palabras, sentía una necesidad tanto existencial como política de poner una parte de mí mismo en armonía con la otra, ya que la discusión sobre lo que había se había llamado "el Oriente Medio" se transformó en un debate entre israelíes y palestinos, en el que irónicamente me vi enfrascado en virtud tanto de mi capacidad para hablar como académico e intelectual estadounidense, como del accidente de mi nacimiento. A mediados de los años setenta me encontraba en la compleja aunque nada envidiable situación de hablar en nombre de dos partidos diametralmente opuestos, uno occidental y el otro árabe.
Hasta donde recuerdo, me había permitido prescindir del cobijo que resguardaba o albergaba a mis contemporáneos. No sé si eso se debía a que yo era de veras diferente, objetivamente forastero, o a que por temperamento era yo un solitario; el hecho es que si bien me apegué a todo tipo de procedimientos y rutinas institucionales porque así creía que debía hacerlo, algo dentro de mí se resistía a ello. No sé qué me hizo contenerme, pero incluso cuando llegué a estar en la soledad más miserable o al margen de cualquier relación social, me aferré con toda el alma a mi apartamiento. Puedo haber envidiado amigos cuya lengua era una u otra, o que habían pasado toda la vida en el mismo lugar, o que habían triunfado socialmente, o que tenían una verdadera filiación, pero no recuerdo haber pensado jamás que cualquiera de esas posibilidades estuviera a mi alcance. Y no es que me considerara especial, sino que más bien yo no encajaba en las situaciones en que me hallaba y, al mismo tiempo, tampoco me desagradaba demasiado tal estado de cosas. Además, siempre había propendido al autodidactismo y a diversas formas de inadaptación intelectual. En parte, era ese dejo de irresponsabilidad, desde su muy peculiar ángulo de visión, lo que me atraía a escritores y artistas como Conrad, Vico, Adorno, Swift, Adonis, Hopkins, Auerbach, Glenn Gould, cuyos estilos o maneras de pensar eran intensamente individualistas e imposibles de imitar, para quienes el medio de expresión, ya fuera la música o la palabra, tenía una carga de excentricidad, gran elaboración, y una muy grande conciencia de sí mismo. Lo que me impresionaba de ellos no era el simple hecho de su inventiva, sino que su empeño se localizaba deliberada y esmeradamente dentro de una historia general que ellos habían indagado ab origine.
Conforme me fui permitiendo asumir la voz profesional del académico estadounidense a modo de enterrar mi pasado difícil e inasimilable, comencé a pensar y a escribir en contrapunto, usando las mitades contrarias de mi experiencia como árabe y como estadounidense, ya para que colaboraran entre sí o para que funcionaran una en contra de la otra. Esta tendencia comenzó a configurarse después de 1967, y si bien fue difícil, también resultó emocionante. Lo que instigó el cambio inicial en mi sentido de individualidad y en el lenguaje que usaba fue darme cuenta de que al ajustarme a las exigencias de la vida en el crisol estadounidense había tenido yo que aceptar, de grado o por fuerza, el principio de anulación del que habla Adorno con tanta perspicacia en Minima Moralia.
La vida pasada de los emigrados, como sabemos, acaba por anularse. Anteriormente era la orden de aprehensión, hoy es la experiencia intelectual lo que se declara intransferible e innaturalizable. Todo aquello que no se reifica, no puede contarse ni medirse, deja de existir. Sin embargo, por si esto fuera poco, la reificación se difunde hasta su opuesto, la vida que no puede actualizarse directamente; todo lo que vive tan sólo como pensamiento y memoria. Para eso se ha inventado un rubro especial. Se le llama "ascendencia" y aparece en el cuestionario como un apéndice, después del sexo, la edad y la profesión. Para completar su violación, la vida es remolcada por el automóvil triunfal de las Estadísticas Unidas y hasta el pasado deja de estar a salvo del presente, ya que el recuerdo que éste tiene de aquél lo relega por segunda vez al olvido.
Tanto mi familia como yo vivimos apolíticamente la catástrofe de 1948 (entonces tenía yo 12 años). Durante los veinte años que siguieron al despojo y expulsión de sus hogares y su territorio, la mayoría de los palestinos tuvieron que vivir como refugiados, resignándose no a su pasado –el cual estaba perdido, anulado– sino a su presente. No se piense que trato de insinuar que aquella vida de estudiante que aprendía a hablar y acuñar una lengua que me permitiera vivir como ciudadano estadounidense entrañara nada comparable al sufrimiento de la primera generación de palestinos refugiados, esparcidos por todo el mundo árabe, donde las leyes les hacían imposible naturalizarse, incapaces de trabajar, de viajar, obligados a registrarse y a inspeccionarse cada mes con la policía, forzados muchos de ellos a vivir en infames campos de concentración como Sabra y Shatila de Beirut, sitios en que ocurrieron las matanzas 34 años después. Sin embargo, lo que yo experimenté fue la supresión de una historia mientras todos a mi alrededor celebraban la victoria de Israel, su espada terrible y repentina, como elocuentemente lo expresó Barbara Tuchman, a expensas de los primeros habitantes de Palestina, quienes ahora se ven forzados una y otra vez a demostrar que alguna vez existieron. "No hay palestinos", dijo Golda Meir en 1969, y eso fue para mí, como para muchos otros, el desafío un tanto insensato de impugnarla, de comenzar a organizar la historia de pérdidas y expoliaciones que había que extraer, minuto a minuto, palabra a palabra, pulgada a pulgada, de la historia verdadera del poblamiento, la existencia y los logros de Israel. Me encontraba trabajando en un elemento casi completamente negativo, la no existencia, la no historia que tenía yo que volver visible pese a los ocultamientos, las deformaciones y los ninguneos.
Inevitablemente, esto me llevó a reconsiderar la escritura y el idioma, que hasta entonces, para mí, estaban animados por un texto o tema dado: la historia de la novela, por ejemplo, o la idea de la narración como tema de la ficción en prosa. Lo que ahora me preocupaba era cómo se constituye el tema, cómo puede formarse el lenguaje: la escritura como construcción de realidades que sirven de instrumento a uno u otro propósito. Era el mundo del poder y las representaciones, un mundo que llegaba a la existencia como una serie de decisiones tomadas por escritores, políticos, filósofos, para indicar o insinuar una realidad y borrar al mismo tiempo otras. El primer intento que hice de este tipo fue un ensayo corto que escribí en 1968, intitulado "The Arab Portrayed", en el que pintaba al árabe según lo han manejado en el periodismo y en ciertos escritos académicos para eludir cualquier discusión de la historia y la experiencia como yo y muchos otros árabes la hemos vivido. También escribí un estudio extenso sobre la ficción árabe en prosa, posterior a 1948, en el cual daba cuenta de la fragmentaria y deficiente calidad de la línea narrativa.
En los años setenta enseñé un curso de literatura europea y estadounidense en Columbia y otras partes, y poco a poco me metí en los mundos políticos e ideológicos de la política medio-oriental e internacional. Cabe mencionar aquí que durante mis cuarenta años de maestro nunca enseñé más que el canon occidental; nada sobre el Oriente Medio. Mucho tiempo he ambicionado dar un curso de literatura árabe moderna, pero nunca se me ha hecho, y cuando menos durante 30 años he planeado un seminario sobre Vico y sobre Ibn Jaldún, el gran historiógrafo y filósofo de la historia del siglo XIV. Pero mi sentido de identidad como maestro de literatura occidental ha excluido este otro aspecto de mi actividad por lo que se refiere al aula. Irónicamente, el que haya seguido escribiendo y enseñando mi materia les ha dado a los patrocinadores y las autoridades universitarias que me han invitado como conferenciante una excusa para hacer caso omiso de mi embarazosa actividad política al pedirme expresamente enseñar temas literarios. Y hay quienes se han referido a mis esfuerzos en pro de mi pueblo, sin decir jamás de qué pueblo se trata. "Palestino" era aún una palabra que se prefería evitar.
Incluso en el mundo árabe, lo palestino me ha granjeado un oprobio considerable. Cuando en 1985 la Liga de la Defensa Judía me llamó nazi (el viejo truco, que no por viejo deja de granjear beneficios), le prendieron fuego a mi cubículo de la universidad y mi familia y yo recibimos incontables amenazas de muerte; pero cuando Anuar Sadat y Yaser Arafat me nombraron representante palestino en las negociaciones para la paz (sin haberme consultado jamás) y me resultó imposible salir de mi departamento debido a la cantidad de reporteros que me rodeaban, fui objeto de una hostilidad extrema por parte de la izquierda nacionalista, pues me consideraban demasiado liberal en relación con Palestina y la idea de coexistencia entre los judíos israelíes y los árabes palestinos. He sido consecuente en mi creencia de que no existe opción militar para ninguno de los bandos, que la única solución es un proceso de reconciliación pacífica, y justicia por lo que los palestinos han tenido que sufrir en una guerra de expoliación y ocupación militar. Critiqué también enérgicamente el uso de frases hechas como "la lucha armada", así como el aventurerismo revolucionario que ha causado la muerte de gente inocente y en nada ayudó a la causa política de los palestinos. "El predicamento actual de la vida privada se demuestra en su propio escenario", escribió Adorno. "La vivienda, en su sentido más propio, es ahora imposible. Las casas tradicionales en que crecimos se han vuelto intolerables: cada detalle de comodidad se paga con la traición al conocimiento; cada vestigio de refugio, con el pacto obligado de los intereses familiares". Y de modo aún más inflexible, continuaba: La casa pertenece al pasado... La mejor actitud al respecto, en estas circunstancias, sigue siendo la no comprometida, mantenerse al margen: llevar una vida privada, en la medida en que el orden social y las necesidades propias no tolerarán otra cosa, pero sin conferirle importancia como algo socialmente sustancial e individualmente apropiado. "Parte de mi buena suerte es incluso no ser propietario de una casa", escribió Nietzsche en La gaya ciencia. Hoy deberíamos agregar: parte de la moral es no sentirse a gusto en el propio hogar.
En cuanto a mí, no he podido vivir una vida sin compromiso o al margen: no he vacilado en declarar mi simpatía por una causa sumamente impopular. Por otra parte, siempre me he reservado el derecho a ser crítico, aun cuando la crítica haya estado en conflicto con la solidaridad o con lo que otros esperaban en nombre de la lealtad a la nación. Existe una incomodidad definida, casi palpable, frente a esa posición, especialmente dado el carácter irreconciliable de los dos partidos y de las dos vidas que estos han exigido.
El resultado neto en mis escritos ha sido intentar una mayor transparencia, liberarme de la jerga académica y, cuando se trata de asuntos difíciles, no ocultarme detrás del eufemismo y el circunloquio. A este tono le he llamado "mundanidad", pero no me refiero al manoseado savoir faire del cosmopolita, sino a la actitud enterada y valiente de quien explora el mundo en que vive. Términos cognados derivados de Vico y Auerbach han sido "secular" y "secularismo" aplicados a asuntos "terrenales"; en estas palabras, derivadas de la tradición materialista italiana que viene desde Lucrecio hasta Gramsci y Lampedusa, descubrí un importante correctivo a la tradición idealista alemana de sintetizar los términos antitéticos, como vemos en Hegel, Marx, Lukács y Habermas. Porque "terrenal" no denotaba tan sólo este mundo histórico hecho de hombres y mujeres y no de Dios ni del "genio de la nación" como lo llamaba Herder, sino que hablaba de un fundamento territorial de mi argumento y mi idioma que provenía del intento de entender las geografías imaginarias ideadas y luego impuestas por la fuerza a países y pueblos lejanos. En Orientalism y en Culture and Imperialism, y luego de nuevo en los cinco o seis libros abiertamente políticos sobre Palestina y el mundo islámico que escribí por la misma época, sentí que había venido elaborando un yo que revelaba al público occidental cosas que hasta entonces habían estado ocultas o no se habían ventilado en absoluto. Así, al hablar sobre Oriente, hasta entonces considerado un simple hecho de la naturaleza, traté de develar la inveterada y multiforme obsesión geográfica por un mundo a menudo inaccesible que ayudó a Europa a definirse por el hecho de ser su opuesto. De igual manera, creo que Palestina, territorio borrado en el proceso de construir otra sociedad, podría restaurarse como un acto de resistencia política a la injusticia y el olvido.
A veces me daba cuenta de que me había convertido en una criatura peculiar para muchos, incluso para algunos amigos, que suponían que ser palestino equivalía a ser algo mítico como el unicornio o una variante desahuciada del ser humano. Una psicóloga de Boston especialista en solución de conflictos, a quien traté en varios seminarios en los que participaron palestinos e israelíes, una vez me llamó desde Greenwich Village para preguntarme si podía venir a la ciudad a visitarme. Al llegar, entró, vio con incredulidad mi piano y, con un dejo de decepción, me dijo "Ah, de veras toca usted el piano", y luego se volvió en actitud de marcharse. Cuando le pregunté si quería tomar una taza de té antes de irse (después de todo, le dije, ha venido usted desde muy lejos como para una visita tan corta) me dijo que no tenía tiempo. "Sólo vine a ver cómo vive usted", me dijo, sin asomo de ironía. Otra vez, un publicista de otra ciudad se negó a firmar mi contrato hasta que hubiera yo comido con él. Cuando le pregunté a su ayudante por qué era tan importante que comiera conmigo, me informó que el señor quería ver cómo me comportaba yo a la mesa. Por fortuna, ninguna de esas experiencias me afectó demasiado: siempre tenía yo prisa por preparar una clase o cumplir con algún plazo, y a propósito evitaba hacerme las preguntas que habrían acabado por llevarme a una depresión irremediable. En todo caso, la Intifada palestina que surgió en diciembre de 1987 confirmó a nuestro pueblo en una vía aún más extrema y exigente que todo lo que yo haya podido decir. Sin embargo, no mucho tiempo después me había convertido en una personalidad emblemática, arrastrado por unos cuantos centenares de palabras escritas o por una declaración de diez segundos como testimonio de "lo que dicen los palestinos", y estaba decidido a huir de ese papel, sobre todo por mis desacuerdos con la dirigencia de la OLP de finales de los años ochenta.
No sé si llamar a esto una permanente autoinvención o una inquietud constante. De cualquier modo, la tengo en gran aprecio. La identidad como tal es un tema de lo más aburrido que se pueda imaginar. Nada parece menos interesante que el autoestudio narcisista que hoy por hoy pasa en muchos lugares por política de identidad, o por estudios étnicos, o por afirmación de las raíces, orgullo cultural, nacionalismo exaltado, etc. Tenemos que defender a los pueblos e identidades amenazadas con la extinción o sometidos por ser considerados inferiores, pero eso es muy diferente de agrandar un pasado que se inventó por motivos presentes.
Habiendo perdido un país sin la esperanza inmediata de recuperarlo, no hallo mayor gusto en cultivar un nuevo jardín, ni en buscar otra asociación a la cual afiliarme. Adorno me ha enseñado que la reconciliación a la fuerza es cobarde y falsa: mejor una causa perdida que una triunfante, más satisfactorio el sentimiento de lo provisional y contingente –una casa alquilada, por ejemplo–, que la solidez que confiere la propiedad permanente. Esa es la razón de que los dandies aventureros como Oscar Wilde o Baudelaire se me hagan intrínsecamente más interesantes que los panegiristas de las virtudes establecidas como Wordsworth o Carlyle.
Durante los últimos cinco años he escrito dos columnas al mes para la prensa árabe; y a pesar de mi política extremadamente antirreligiosa con frecuencia se dice en el ámbito del Islam que soy su partidario y algunos de los partidos islámicos me consideran su defensor. Nada podría estar más lejos de la verdad, como no es más cierto que haya sido yo defensor del terrorismo. La calidad prismática de los escritos de uno cuando no pertenece a ningún bando, o cuando no es partidario absoluto de una causa, es difícil de manejar, pero en eso también he aceptado la irreconciliabilidad de los diversos aspectos que están en conflicto, o que al menos no armonizan del todo, de lo que en conjunto he venido apoyando. Una situación complicada ocurrió en 1993 cuando, luego de parecer que era yo el portavoz aceptado de la lucha palestina, escribí cada vez más tajantemente sobre mis desacuerdos con Arafat y su grupo. En seguida se me tildó de contrario a la paz porque tuve el poco tacto de opinar que el tratado de Oslo tenía profundas fallas. Ahora que todo se ha calmado, muy a menudo se me pregunta qué se siente acabar teniendo la razón, pero yo fui el más sorprendido de todos: la profecía no figura entre mis armas.
Durante los últimos tres o cuatro años he intentado escribir los recuerdos de mis primeros años –es decir, los prepolíticos– más que nada porque creo que son una historia que vale la pena rescatar y conmemorar, toda vez que los tres lugares en que crecí han dejado de existir. Palestina es ahora Israel; el Líbano, luego de veinte años de guerra civil, a duras penas podría ser hoy el sitio tieso y aburrido que era cuando pasábamos nuestros veranos en Dhour el Shweir; y el Egipto colonial y monárquico desapareció en 1952. Mis recuerdos de esos días y esos lugares siguen siendo de lo más vívido, llenos de pequeños detalles que conservé como entre las pastas de un libro, llenos también de sentimientos callados producto de situaciones y acontecimientos que ocurrieron hace decenios pero que parecen estar esperando la ocasión de manifestarse. Conrad dice en Nostromo que el deseo aguarda en todo corazón la oportunidad de escribir de una vez por todas la verdadera historia de lo que ocurrió, y esto es en verdad lo que me llevó a escribir mis memorias, de la misma manera como me puse a escribir una carta para mi madre muerta, movido por el deseo de comunicarle algo terriblemente importante a quien fue una presencia primordial en mi vida.
En su texto, Adorno dice: El escritor pone casa... Para quien ya no tiene patria, la escritura se convierte en un lugar donde vivir... (Pero) la exigencia de hacerse fuerte contra la autoconmiseración supone la necesidad técnica de contrarrestar cualquier relajamiento de la tensión intelectual mediante un estado de alerta máxima, y eliminar cualquier cosa que haya comenzado a incrustarse en la obra o a desviarse de su propósito, por más que haya podido servir en un principio (por ejemplo un chisme) para generar esa atmósfera cálida que facilita el desarrollo de la historia, pero que ya perdió su miga y su sabor. Al final, al escritor ni siquiera se le permite vivir en sus escritos.
Cuando mucho se consigue una satisfacción provisional –la cual se oculta muy pronto tras la duda– y una necesidad de reescribir y rehacer que vuelve el texto inhabitable. Sin embargo, es mejor eso que el sopor de la satisfacción y la finalidad de la muerte.