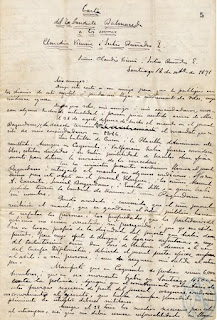por John Kennedy Toole
I
Es la primera vez que viajo en tren y llevo ya dos o tres horas sentado. Es de noche y no veo el paisaje, pero cuando el tren partió, el sol empezaba a ponerse y pude ver las hojas rojizas y pardas y la hierba de color canela en la ladera de la colina.
Me voy sintiendo mejor a medida que el tren me aleja de casa. Ya no tengo hormigueo en las piernas y ahora mis pies son reales y no dos cosas frías que no pertenecen a mi cuerpo. Ya no estoy asustado.
Un hombre de color recorre el pasillo entre los asientos y va apagando todas las luces. Sólo ha quedado encendida una lucecita roja al final del vagón. Me entristece que no haya luz junto a mi asiento, porque en la oscuridad pienso demasiado en lo que he dejado atrás. Hace frío, supongo que también han apagado la calefacción. Ojalá tuviera una manta para taparme las piernas y algo que poner entre el respaldo del asiento y mi cabeza, porque la felpa me está arañando el cogote.
Si fuese de día podría ver dónde estoy. Jamás he estado tan lejos de mi casa. Ya debo de haber recorrido más de trescientos kilómetros. Como no hay nada que ver, tienes que conformarte con escuchar el traqueteo del tren. A veces oigo el silbido, allá delante, ese mismo silbido que he oído tantísimas veces, sin que nunca se me ocurriera que viajaría con él. El traqueteo no me molesta; es como la lluvia sobre un tejado de hojalata, por la noche, cuando todo está quieto y en silencio y lo único que oyes es el ruido del agua y los truenos.
Tuve un tren mío, uno de juguete, que me regalaron por Navidad cuando tenía tres años. Por entonces papá trabajaba en la fábrica y vivíamos en el pueblo, en la casita blanca que tenía un tejado de verdad bajo el que podías dormir cuando llovía, y no uno de hojalata, como el de la casa de la colina, con agujeros de clavos por los que entraba el agua.
Aquella Navidad vino gente a vernos. Siempre teníamos a alguien en casa, personas que al llegar se echaban el aliento en las manos, se las frotaban y se sacudían sus abrigos como si fuera estuviese nevando. Pero no había nieve, aquel año no cayó ni un copo. Sin embargo, eran simpáticos y me traían regalos. Recuerdo que el predicador me dio un libro de relatos bíblicos; claro que lo más probable es que lo hiciera porque mis padres eran feligreses de pago, cuyos nombres figuraban en la lista, y los dos asistían a las clases para adultos los domingos a las nueve de la mañana y los miércoles a las siete de la tarde. Yo estaba en la sección de Juego Preescolar, pero nunca jugábamos, como era de esperar por ese nombre, sino que teníamos que escuchar los relatos de un libro para adultos que nos leía alguna anciana y que no entendíamos.
El año en que me regalaron el tren de juguete mamá fue muy hospitalaria. Todo el mundo probó el pastel de fruta del que estaba tan orgullosa. Ella decía que lo preparaba según una vieja receta de la familia, pero más adelante descubrí que encargaba el pastel por correo a una empresa de Wisconsin llamada Antigua Hornería Inglesa, Sociedad Limitada. Lo descubrí cuando aprendí a leer y lo vi entre el correo algunas Navidades después, cuando no vino nadie a casa y tuvimos que comernos todo el pastel. Pero nadie supo nunca que ella no lo preparaba, excepto yo, mamá y, quizá, el empleado de correos, pero éste era sordomudo y no podía decírselo a nadie.
No recuerdo que ningún niño de mi edad viniera a casa aquella Navidad. De hecho, no había ningún niño de mi edad alrededor de nuestra casa. Allí seguí, después de Navidad, jugando con mi tren. Fuera hacía demasiado frío, y en enero empezó a nevar. Las nevadas fueron intensas aquel año, aunque todo el mundo pensaba que nunca llegarían.
En la primavera de aquel mismo año la tía de mi madre, Mae, vino a vivir con nosotros. Era una mujer robusta, pero no gorda, de unos sesenta años, y venía de un estado donde tenían clubs nocturnos. Le pregunté a mamá por qué su pelo no era rubio y brillante como el de tía Mae, y cuando me respondió que, sencillamente, unas personas tienen suerte y otras no, sentí lástima de ella.
Después del tren, lo que más recuerdo de esa época es a mi tía Mae. Olía tanto a perfume que a veces no podías acercarte a ella sin que te picara la nariz y te costara mucho recobrar el aliento. Jamás había visto a nadie con un pelo y unos vestidos como los suyos, y a veces me sentaba y me entretenía mirándola.
Cuando cumplí los cuatro años, mamá dio una fiesta para algunas mujeres de los trabajadores de la fábrica, y tía Mae entró en la sala, en medio de la fiesta, con un vestido que le dejaba al descubierto casi todo el pecho, excepto los pezones, que yo ya sabía que nunca debían enseñarse. Poco después terminó la fiesta y, como estaba sentado en el porche, oí a las mujeres que hablaban entre ellas al salir de la casa y llamaban a tía Mae toda clase de cosas que nunca había oído hasta entonces y cuyo significado no supe de verdad hasta los diez años.
—No tenías derecho a vestirte de esa manera —le dijo mamá más tarde, cuando estaban sentadas en la cocina—. Me has herido a propósito, a mí y a todos los amigos de Frank. Si hubiera sabido que ibas a comportarte así, nunca te habría permitido vivir con nosotros.
Tía Mae pasó un dedo por el botón de la bata que mamá le había puesto.
-Pero Sarah, no sabía que iban a tomárselo así. Pero si me he puesto ese vestido ante el público desde Charleston hasta Nueva Orleans. Me olvidé de enseñarte los recortes, ¿verdad? ¡Las críticas, las críticas! Fueron soberbias, sobre todo acerca de ese vestido.
—Mira, querida —mamá vertió un poco de jerez especial en el vaso de tía Mae, para seguirle la corriente—, ese vestido puede haber tenido mucho éxito en el escenario, pero no sabes cómo es la vida en un pueblo pequeño como éste. Si Frank se entera de que haces cosas así, no permitirá que sigas con nosotros. Por favor, no vuelvas a hacerme eso.
El jerez silenció a tía Mae, pero yo sabía que no había prestado ninguna atención a las palabras de mi madre. Sin embargo, me sorprendió oír que tía Mae había estado «en el escenario». Yo había visto un escenario, el del Ayuntamiento, pero los únicos que lo usaban eran hombres que hacían discursos, y me pregunté que habría hecho tía Mae «en el escenario». No me la imaginaba dando discursos, así que un día le pregunté qué había hecho y ella sacó de su baúl un grueso libro de recortes, de tapas negras, y me lo enseñó.
En la primera página había una foto recortada de un periódico, en la que aparecía una joven delgada con el pelo negro y una pluma sujeta en él. Me pareció que era bizca, pero tía Mae me dijo que eso se debía a que en el periódico habían retocado mal la foto. Me leyó lo que ponía debajo de la imagen: «Mae Morgan, popular cantante del Rívoli». Entonces dijo que era una foto suya, y le repliqué que no podía ser, porque no tenía el pelo negro y, además, se llamada Gebler, no Morgan. Pero ella me explicó que esas dos cosas habían sido cambiadas con «fines teatrales», así que pasamos la hoja. El resto del libro era igual, salvo que en cada fotografía tía Mae aparecía más gorda y, más o menos por la mitad, su pelo se volvía rubio. Hacia el final había menos fotos, y eran tan pequeñas que sólo podía distinguir a tía Mae por el pelo.
Aunque el libro no me interesó, gracias a él simpaticé más con tía Mae y, de algún modo, hizo que aquella mujer me pareciese más importante. Durante la cena me sentaba junto a ella y escuchaba cuanto decía. Un día papá empezó a preguntarme qué me contaba tía Mae cuando estábamos juntos, y a partir de entonces me lo preguntaba a diario. Le conté que tía Mae me hablaba del conde que le besaba la mano y quería casarse con ella y llevarla a vivir a Europa, de la ocasión en que un hombre bebió vino vertido en una de sus zapatillas, sobre lo cual le comenté a papá que el tipo debía de estar borracho, y papá sólo dijo aja, aja. Por la noche le oía discutir con mamá en su habitación.
Pero todavía vi mucho a tía Mae, hasta que empecé a ir a la escuela. Aunque los domingos no iba a la iglesia con nosotros, por la tarde me llevaba a pasear por la calle Mayor. Mirábamos todos los escaparates de las tiendas y, aunque ella era lo bastante vieja para ser mi abuela, los hombres se volvían a mirarla y le guiñaban el ojo. Un domingo vi hacer eso a nuestro carnicero, y yo sabía que tenía hijos, porque había visto a una niña jugando en su tienda. Nunca tuve ocasión de ver lo que hacía tía Mae, porque el boa de plumas que llevaba me impedía verle la cara, pero creo que devolvía los guiños a los hombres. Además, llevaba faldas que sólo le llegaban a las rodillas, y recuerdo haber oído a las mujeres hablar de eso.
Nos pasábamos la tarde arriba y abajo de la calle Mayor, hasta que oscurecía, pero nunca íbamos al parque o a las colinas, que era adonde a mí me interesaba de veras ir. Me ponía muy contento cuando cambiaban los artículos expuestos en los escaparates, porque me cansaba de ver las mismas cosas una semana tras otra. Tía Mae se paraba en la esquina por donde pasaba más gente, y veíamos tan a menudo el escaparate que había allí que casi llegó a apartar el tren de mi mente. Una vez le pregunté si nunca se cansaba de ver la misma imagen del hombre que anunciaba cuchillas de afeitar, pero ella me respondió que siguiera mirándola y quizá así aprendería la manera de afeitarme para cuando fuese mayor. Un día, después de que renovaran el escaparate de aquella tienda, entré en la habitación de tía Mae en busca de sus gafas, y allí estaba aquella foto del hombre en camiseta con la cuchilla de afeitar, clavada con chinchetas en su armario. Por una u otra razón, nunca le pregunté a tía Mae cómo o por qué estaba allí la foto.
Tía Mae era buena conmigo, eso sí. Me compraba chucherías, me enseñaba juegos y los sábados me llevaba al cine. Después de haber visto a Jean Harlow unas cuantas veces, empecé a observar que tía Mae hablaba con un tono nasal y llevaba el pelo estirado por detrás de las orejas y colgando sobre los hombros. Además, al andar sacaba el vientre.
A veces me cogía y me abrazaba con tanta fuerza, apretándome contra su pecho, que casi me ahogaba. Entonces me besaba con su bocaza y me llenaba de manchas de pintalabios. Cuando me sentaba en su regazo, me contaba cosas de sus tiempos en el escenario, sus amigos y los regalos que le hacían. Era mi única compañera de juegos, y nos llevábamos muy bien. Cuando salíamos a pasear, debíamos de hacer una pareja curiosa, ella con el trasero metido hacia dentro y la barriga fuera, como una Jean Harlow preñada, y yo siempre tan pequeño y de aspecto enfermizo. Nadie que no nos conociera habría pensado que nos unía algún tipo de parentesco.
A mamá le alegraba ver que éramos tan buenos amigos. Desde que tía Mae y yo jugábamos juntos, ella tenía más tiempo para trabajar. A tía Mae también le gustaba bromear, y me decía que cuando me hiciese mayor podría ser su novio. Yo lo tomaba en serio y ella reía y reía. Al final yo también me reía, porque nunca habían bromeado conmigo hasta entonces y era una novedad.
Por entonces el pueblo era un poco más tranquilo que ahora, porque después de la guerra se hizo un poco más grande. Y si era más tranquilo que ahora, uno puede imaginar lo tranquilo que debía de ser. Tía Mae era tan distinta de todos los demás que es natural que llamara la atención. Recuerdo que, cuando empezó a vivir con nosotros, todo el mundo le preguntaba a mamá qué clase de pariente era. Aunque la conocían muy bien, nunca la invitaban a ninguna parte, y las mujeres nunca se hicieron amigas de ella. Pero los hombres siempre eran amables, aunque se reían de ella a sus espaldas. Me sentía mal cuando hacían eso, porque no había un solo hombre en el pueblo que no le gustara a tía Mae.
Cuando papá no estaba furioso por su manera de vestir o de andar, también se reía de ella. Mamá le decía que no debía hacerlo, porque tía Mae daba realmente lástima, y a mí me sorprendía oír eso. Tía Mae no daba lástima, al menos a mí no me lo parecía. Le decía a mamá lo que pensaba y, al oírme, papá se reía aún más. Por eso me enfadé con papá y no volví a decirle de qué me hablaba tía Mae. El se enfadó también y entonces lamenté haber dicho nada. Pero seguía pensando que tía Mae no daba lástima.
Tía Mae me decía que cada vez estaba más pálido, y por eso empezamos a pasear todas las tardes. Personalmente, yo creía que estaba creciendo y que mis mejillas eran de un color rosa subido, pero como no tenía otra cosa que hacer, salía con ella. Habíamos visto hacía poco una película de Jean Harlow y Franchot Tone, y tía Mae me puso brillantina en el pelo, me anudó una corbata y dijo que me parecía un poco a él.
Al principio me gustaban nuestros paseos diarios, pero al cabo de algún tiempo todo el pueblo salía a vernos pasar y se reían de nosotros. Tía Mae dijo que hacían eso porque estaban celosos, pero de todos modos dejamos de pasear y sólo lo hacíamos el domingo.
Aunque no tenía la menor sospecha, lo cierto era que me estaba haciendo famoso en el pueblo sólo porque paseaba con tía Mae, y la gente empezó a decirle a papá que su hijo era muy célebre. Esa fue una de las razones por las que cesaron los paseos.
Tía Mae casi nunca hablaba con nadie, pero sabía todo lo que se chismorreaba en el pueblo e incluso podía decirle a mamá cosas que ella ignoraba.
Por esa época papá decidió que debía jugar con otros niños en vez de hacerlo con tía Mae. No pensé mucho en ello porque no sabía cómo eran los niños de mi edad. Sólo había visto chicos de mi edad en la calle, pero nunca tuve oportunidad de conocerlos, así que me enviaron a jugar con el hijo de uno de los amigos de papá en la fábrica. Cada día, cuando papá se iba a trabajar, me llevaba a casa de aquel hombre. La primera vez que vi al niño no supe qué decirle ni qué hacer. Tenía unos seis años, era algo más grande que yo y se llamaba Bruce. Lo primero que hizo cuando me vio fue quitarme la gorra y arrojarla al arroyo que pasaba junto a su casa. Entonces no supe qué hacer, y me eché a llorar. Papá se rió de mí y me dijo que peleara con él, pero yo no sabía cómo hacerlo. Aquel día lo pasé muy mal, y no deseaba más que volver a casa con tía Mae. Bruce sabía hacerlo todo: trepar, saltar, pelearse, tirar cosas. Yo le seguía y trataba de hacer lo mismo que él. A la hora de comer, su madre nos llamó, nos dio unos bocadillos y me dijo que si Bruce me hacía alguna trastada se la devolviera. Yo moví la cabeza y dije que sí, que lo haría. En cuanto la mujer se dio la vuelta, Bruce volcó mi vaso de leche, y su madre se volvió, creyó que yo lo había hecho y me dio una bofetada. Bruce se echó a reír, y su madre nos dijo que jugáramos fuera de la casa. Aquélla era la primera bofetada que recibía en mi vida, y me sentí fatal. Después de eso apenas pude hacer nada, así que Bruce fue en busca de algunos de sus amigos para jugar. Cuando se marchó, vomité el bocadillo y la leche en los matorrales, me senté y empecé a llorar.
-Has llorado -me dijo Bruce cuando volvió.
Los dos amigos que le acompañaban tenían unos siete años y me parecían mayores.
—No, no he llorado.
Me levanté del suelo y parpadeé para eliminar las lágrimas de mis ojos enrojecidos.
-¡Eres un marica! -gritó uno de los amigos de Bruce, cogiéndome por el cuello de la camisa.
Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué significaba esa palabra, pero por su modo de decirlo supe que no era nada bueno. Miré a Bruce, pensando que podría interponerse entre aquel chico y yo. Pero él se quedó donde estaba, mirándonos muy satisfecho.
Entonces recibí el primer tortazo. Fue en la cabeza, por encima del ojo, y me eché a llorar de nuevo, pero esta vez más fuerte. Todos me atacaron a la vez, sentí que caía hacia atrás y aterricé con los tres encima. Mi estómago hizo un desagradable ruido rechinante y empecé a notar que el vómito me subía a la garganta. Ahora los labios me sabían a sangre y sentía un miedo terrible que me hormigueaba por las piernas. El cosquilleo siguió avanzando hasta que me agarró allí donde más lo notaba. Entonces vomité, sobre mí, Bruce y los otros dos. Ellos gritaron y saltaron para apartarse de mí. Me quedé allí tendido, bajo el calor del sol, cubierto de polvo.
Por la noche, cuando papá fue a buscarme, estaba sentado en el porche de la casa de Bruce. Aún tenía encima el polvo, la sangre y el vómito, que ahora se habían coagulado. Se quedó un rato mirándome, y no le dije nada. Me cogió de la mano; teníamos que cruzar medio pueblo para llegar a casa. Durante todo el trayecto no nos dijimos una sola palabra.
Nunca olvidaré aquella noche. Mamá y tía Mae pusieron el grito en el cielo, me lavaron y desinfectaron, y me escucharon mientras les contaba lo que me había ocurrido y que la madre de Bruce no quiso dejarme entrar en la casa y me obligó a esperar en el porche toda la tarde hasta que llegó papá. Les dije que papá no me había hablado durante todo el camino hasta casa, y tía Mae le insultó, pero mamá se limitó a mirarle de un modo extraño, triste. El no dijo nada y se quedó sentado en la cocina, leyendo el periódico. Estoy seguro de que debió de leerlo más de diez veces.
Finalmente me fui a la cama, vendado y sintiéndome dolorido y magullado. Mamá durmió conmigo, pues la oí decirle a tía Mae que no podía dormir con papá, aquella noche no. Me preguntó si me sentía mejor, y era agradable tenerla cerca, me hacía olvidar las magulladuras y el malestar del estómago, que aún tenía revuelto.
Desde entonces no volví a ser tan cariñoso con papá, y él sentía lo mismo hacia mí. Aquello no me gustaba nada. A veces deseaba que pudiéramos ser amigos como antes, pero había algo extraño que ninguno de los dos podíamos cambiar. En cierto sentido, traté de culpar de ello a tía Mae. Al principio pensé que ella le había forzado a que no me hablara. Pero no pude echarle la culpa durante mucho tiempo. Nadie podía desconfiar de ella.
Por entonces tenía cinco años. Empezaba a tener la edad para ir a la escuela del condado, pero tía Mae dijo que debía esperar otro año y fortalecerme un poco. Aparte de los paseos en domingo, empezó a jugar conmigo al aire libre, y debo admitir que conocía muchos juegos difíciles. Cuando no se encontraba bien, nos sentábamos en el suelo y jugábamos con mis coches de juguete. Tía Mae se sentaba con las piernas cruzadas y hacía subir un cochecito a la pequeña colina de barro que yo había hecho. Ahora llevaba pantalones, porque había visto en alguna revista que Marlene Dietrich los usaba. Jean Harlow había muerto y, por respeto hacia la fallecida, tía Mae ya no andaba como ella. De todos modos, eso hacía que me sintiera mejor, sobre todo las tardes de los domingos. Cuando jugábamos con los coches, tía Mae siempre cogía el camión y hacía de camionera. Su manera de conducir me parecía imprudente, y una vez, por error, me golpeó una mano con el camión y me hizo sangre. De todas formas, como dudo que tuviera mucha sangre en mi cuerpo, el accidente no causó ningún estropicio.
-David —me decía tía Mae-, tienes que ser más brioso al volante. Vas demasiado lento. Mira, voy a enseñarte cómo has de hacerlo.
Y hacía que su camión fuese tan rápido que levantaba el polvo a nuestro alrededor. Al caer, el polvo cubría algunos de mis juguetes más pequeños, y siempre perdía uno o dos cada vez que jugábamos a coches. Cuando entrábamos en casa, al caer la tarde, siempre estábamos sucios y tía Mae tenía que lavarse la cabeza. Yo me sentaba en una silla, al lado de la bañera, y miraba cómo inclinaba la cabeza para aclarar el jabón de su pelo rubio. En una ocasión me dijo que le trajera un frasco de su armario, y, una vez lavado el pelo, se lo enjuagó con el líquido que contenía. Cogí el frasco y lo puse de nuevo en el estante, al lado de la foto del hombre con la cuchilla de afeitar, que se estaba volviendo muy amarilla en los bordes. La crema de afeitar e incluso la camiseta estaban muy desvaídas, y el hombre tenía huellas de pintalabios en la cara, unas marcas que no había visto antes y tan grandes que tenían que ser por fuerza de tía Mae.
Mi tamaño aumentaba, cosa que se debía a los juegos al aire libre con tía Mae. También ella estaba engordando y se puso a régimen, porque, según decía, tenía que mantener su «figura». No sabía qué quería decir con eso, porque, para empezar, ella nunca tuvo nada especial. Tenía el pelo más largo y prendía rosas en él, detrás de las orejas. Por delante lo llevaba alto y peinado sobre un gran postizo de algodón. Desde allí le caía por detrás de las orejas y las rosas y terminaba en la espalda, con muchos rizos. Llamaba tanto la atención que muchas chicas del pueblo empezaron a peinarse de aquel modo. Tía Mae estaba muy orgullosa de eso y se lo decía continuamente a mamá. También intentaba que mamá se peinara igual que ella, pero jamás lo consiguió.
Así pues, tenía la sensación de que las cosas habían ido de mal en peor. Los domingos, cuando salíamos, el pelo y los pantalones de tía Mae eran más llamativos de lo que habían sido sus andares a lo Jean Harlow. Me dijo que ahora que tenía un nuevo estilo, quizá podría hacer algunos «contactos». No comprendí qué quería decir, pero lo cierto es que le guiñaban los ojos más que antes y llevaba el boa de plumas más alto, para que no pudiera verle la cara.
Fue por aquella época cuando tía Mae se echó novio. Yo había visto al hombre en el pueblo, y creo que trabajaba en una tienda de ultramarinos. Debía de tener unos setenta años. Le vimos por primera vez durante uno de nuestros paseos. Estábamos mirando un escaparate, cuando tía Mae me susurró que alguien nos seguía. Continuamos andando y oí el ruido, como de pies arrastrados, detrás de nosotros. Me volví y vi al viejo que nos seguía. Tenía la vista clavada en el trasero de tía Mae, que por entonces era bastante fofo, porque ya no lo apretaba hacia dentro. Cuando el hombre vio que le había visto, desvió rápidamente la mirada y la concentró en los anuncios de un escaparate. Me hizo gracia saber que miraba aquella parte determinada de tía Mae. El domingo siguiente se detuvo a nuestro lado y empezó a hablarnos, y tía Mae se mostró como jamás la había visto hasta entonces, muy simpática y soltando risitas a cada cosa que le decía el viejo. Eso le conquistó, o así lo parecía, porque a la semana siguiente empezó a visitarla por la noche.
Al principio se sentaban en la sala de estar, donde conversaban y tomaban té. A papá pareció gustarle, porque conocía al viejo y dijo que era bueno para tía Mae. No le dije a papá lo que había mirado tan fijamente aquel día en la calle. Tampoco se lo dije a tía Mae. El viejo parecía gustarle, y estaba seguro de que si se lo decía no me creería. Yo no sabía qué quería aquel hombre, pero sabía que no estaba bien mirar a nadie en ese sitio.
Cuando el hombre llevaba cosa de un mes visitándola, empezaron a sentarse en el porche, y recuerdo que por la noche, cuando me iba a dormir, oía la risita de tía Mae allá abajo. A la mañana siguiente bajaba a desayunar tarde y, en general, de mal humor. Esto se prolongó durante todo aquel verano, y el viejo, que se llamaba George, venía a casa casi todas las noches. Olía fuertemente a colonia, y entre eso y el perfume que usaba tía Mae, me hacía cruces de cómo podían estar juntos sin asfixiarse mutuamente. No sabía qué hacían en el porche. Nunca pensé que pudieran hacer el amor como los jóvenes de las películas. Cuando cesaron las risitas nocturnas de tía Mae, la pareja empezó a estar muy silenciosa en el porche, y una madrugada, antes del amanecer, cuando mi madre me acompañaba al baño, pasamos por delante del cuarto de tía Mae y vi que aún no estaba allí. Nunca le pregunté a tía Mae por qué seguía en el porche a las tres de la madrugada, pero recuerdo que tuve deseos de hacerlo.
Por aquella época veía muy poco a tía Mae. Después del desayuno jugaba un rato conmigo, sin entusiasmo, y entonces volvía a su habitación y se preparaba para ver a George por la noche. Cuando estaba en el patio, mirando cómo mi madre tendía la ropa, notaba el olor del perfume que salía por la ventana, y también oía cantar a tía Mae, pero no conocía sus canciones, excepto una, porque la había oído al pasar por delante de la taberna del pueblo un día que fui con mi madre de compras. Nunca he sabido dónde aprendió tía Mae esa canción. Cuando se lo pregunté, me dijo que su niñera se la había cantado cuando era pequeña, pero yo sabía que las niñeras jamás cantan esa clase de canciones.
George me cayó mal desde la primera vez que le vi. Tenía el pelo largo y gris, y siempre grasiento. Su cara, que era muy delgada, estaba llena de marcas rojas. Se mantenía muy tieso para ser un hombre de unos setenta años. Su mirada era evasiva y nunca te miraba a los ojos. Estaba furioso con él, en primer lugar porque por su culpa casi nunca podía estar con tía Mae. Nunca me prestaba mucha atención, pero recuerdo que una noche yo estaba sentado en la sala de estar y él esperaba a tía Mae, y me dijo que parecía un chico muy tierno, al tiempo que me daba un pellizco tan fuerte en el brazo que lo tuve amoratado durante una semana. Le temía demasiado para gritar, pero le gritaba bastante en mis sueños, cuando le veía montado en mi tren, que pasaba por encima de mí mientras yo estaba atado a la vía.
Su relación con tía Mae continuó todo aquel verano y parte del otoño. Tía Mae nunca hablaba de matrimonio, y por eso me preguntaba por qué la cortejaba aquel hombre, puesto que, normalmente, todo eso conduce de un modo u otro al matrimonio. Sabía que mis padres ya no se lo tomaban con tanta tranquilidad como al principio. Por la noche, cuando tía Mae y George estaban en el porche o dando un paseo, me sentaba con ellos en la cocina y escuchaba lo que decían. Mamá le decía a papá que George no le gustaba, que no se proponía nada bueno y cosas así, y papá se limitaba a decirle que era tonta, pero me daba cuenta de que también él estaba preocupado.
Una noche tía Mae y George fueron a dar un paseo por las colinas y no regresaron hasta las seis de la mañana. Aquella noche no podía dormir, así que me senté al lado de la ventana y les vi entrar en el patio. No se hablaban, y George se marchó sin darle siquiera las buenas noches a tía Mae, o quizá los buenos días. Mamá y papá no se enteraron. Yo era el único que lo sabía, pero no dije nada. Vi a tía Mae cuando pasó por delante de mi cuarto, y tenía hojas en el pelo, en la parte trasera de la cabeza. Pensé que quizá se había caído.
Alrededor de un mes después de aquella noche dejamos de ver a George, y mamá me dijo que se había ido del pueblo. No pensé en los posibles motivos, y la verdad es que me alegré, porque ahora tía Mae y yo podríamos estar más tiempo juntos. Pero ella había cambiado. Ya no me llevaba nunca a pasear por la calle y sólo jugaba en el patio. Ni siquiera iba a la farmacia de la esquina, sino que me enviaba para que le comprara lo que necesitaba. Papá y mamá ya no solían invitar a sus amigos, o quizá éstos no querían venir a casa. Me acostumbré a quedarme en el patio, jugando con mis coches e imaginando cosas. Ahora la lenta era tía Mae. A veces se quedaba mirando los árboles largo rato, y tenía que darle un ligero codazo y decirle que le tocaba mover el camión. Entonces ella sonreía y me decía: «Oh, perdona, David», y empezaba a empujar el juguete. Pero o bien se equivocaba de camino o hacía algo mal, de modo que acababa jugando solo mientras ella se quedaba allí sentada, con la mirada perdida en el cielo. Un día recibió una carta de George, pero la rompió nada más sacarla del buzón y ver la caligrafía. Descubrí que era de él cuando crecí, aprendí a leer y encontré los pedazos del papel unidos con cinta adhesiva en el cajón de su tocador. No leí lo que decía, porque me habían enseñado que esas cosas no se hacen, pero no perdí la curiosidad por saberlo. Cuando estaba en octavo curso descubrí lo que había ocurrido. En realidad George no se había ido del pueblo, sino que el sheriff le había detenido, acusándole de atentado contra la moral, porque la madre de una niña había presentado una queja.
De modo que aquí estoy, sentado en este tren. Fuera sigue estando oscuro sin más luz que la de los anuncios de neón que aparecen a veces. El traqueteo sobre los raíles es cada vez más rápido, y puedo ver que ahora los árboles cruzan velozmente la luna. Los años que me quedaban antes de ir a la escuela pasaron con tanta rapidez como ahora pasan esos árboles ante la luna.
II
Entonces nos mudamos de casa. Algo fue mal en la fábrica, papá se quedó sin trabajo y tuvimos que trasladarnos a una casa vieja, parecida a una granja, en una colina que se levantaba al final del pueblo.
Las paredes eran pardas, pero estaban tan descoloridas que al principio era imposible distinguir el color de la pintura. Tenía tantas habitaciones que cerramos muchas de ellas, pues no íbamos a usarlas, y me recordaba un poco el hotel que había en el centro del pueblo, aunque nuestra casa no era tan grande. Los muebles de la casa anterior pertenecían al que nos la había alquilado, así que teníamos muy pocas cosas dignas de mención, como el asiento del retrete que compró tía Mae porque dijo que el asiento viejo pellizcaba.
El sitio más triste de la casa era la sala de estar, cuyos muebles se reducían a un viejo sofá que le dieron unos amigos a mamá y dos sillas anticuadas de tía Mae. Al principio no había cortinas, pero tía Mae tenía unos vestidos muy bonitos que había usado en el teatro, y los hizo pedazos para hacer cortinas. No puedo decir que quedaran mal, aunque no eran lo bastante anchas o largas para aquellas ventanas tan grandes. En cada ventana de la sala había una cortina diferente: la del ventanal que daba al porche estaba hecha con un vestido de noche que tenía rosas estampadas y encajes; en una de las ventanas más pequeñas tía Mae puso un velo que llevó en una obra de crímenes, y en la otra la tela de un traje de satén rojo que se puso en un espectáculo cómico. Cuando el sol entraba por las tres ventanas, la sala se ponía tan roja y brillante que a papá le recordaba el infierno, y nunca quería sentarse allí con nosotros. Creo que también le afectaba que las cortinas estuvieran hechas con los vestidos de tía Mae, y no quería que el sol le iluminara a través de ellos.
En los dormitorios, que estaban en el piso de arriba, había unas camas viejas que alguien había dejado en la casa, tan duras y malolientes que nunca me dormía antes de haberme pasado alrededor de una hora dando vueltas. Cualquiera que se acercase a ellas podía decir que las habían usado niños pequeños desde que las construyeron. La primera noche que durmió allí, a tía Mae le mareó el olor de su colchón. Aquella noche durmió en el sofá, y al día siguiente echó todos sus polvos de tocador en la cama.
Dentro de la casa no había mucho más que ver, pero desde el porche delantero podía verse casi toda la región: el pueblo al pie de las colinas, y a un lado del porche, en los días claros, se divisaba muy bien la capital del condado, y en cualquier momento podías saber dónde estaba si buscabas la chimenea de la fábrica, porque estaba pintada de color naranja. Tenía una gran mancha negra, que resultaba ser una gran R cuando te acercabas a ella, y era la inicial de Renning, los propietarios de la fábrica. Recuerdo bien esa chimenea porque papá se sentaba en el porche, la miraba y decía: «Esos Renning son los que nos mantienen en la miseria. Malditos sean esos tíos ricos. Son los que mantienen este valle pobre, ellos y los condenados políticos, a los que apoyan para que les elijan y nos gobiernen.» Por entonces su trabajo no era muy estable, y se pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el porche, mirando el paisaje del condado.
En nuestro patio no había más que cenizas y algunos hierbajos que crecían alrededor de los escalones y en el porche. Era difícil jugar allí, porque no había mucho que hacer, y si me caía en las cenizas, se me pegaban a la piel y tenían que lavarme con jabón. Tampoco podía jugar en las colinas, porque estaban llenas de serpientes, así que me acostumbré a jugar en el porche y dentro de casa. La única ocasión en que te podías divertir con las cenizas era cuando llovía. Entonces podías amasarlas, como cemento, y construir presas, cosa que resultaba fácil con toda el agua que bajaba de las colinas cuando llovía.
La lluvia era algo que siempre temíamos en la casa de la colina. Después de que nos hubiéramos mudado allí, nos enteramos de que los inquilinos anteriores se marcharon años atrás porque la casa era demasiado peligrosa cuando llovía. El tejado presentaba problemas, naturalmente, pues no lo habían cuidado en mucho tiempo, pero el problema más grave era el de los cimientos. Las colinas eran sólo de arcilla, y cuando el agua de la lluvia bajaba por ellas, los cimientos se hundían en el barro blando. Por ese motivo el patio estaba cubierto de cenizas, para que no pudiera uno andar por allí después de la lluvia. Pero si volvías a las colinas cuando había llovido, tenías que ponerte botas.
La primera vez que vi la casa me di cuenta de que no estaba recta, sino ladeada, pero no supe por qué hasta después de la primera primavera que pasamos allí y la primera lluvia de verdad. La casa retumbó durante toda aquella noche, y creíamos que se debía sólo a los truenos. Por la mañana vimos que uno de los lados de la cocina estaba hundido y había arcilla húmeda bajo los fogones. Teníamos muchas habitaciones vacías en la primera planta y en una de ellas instalamos la cocina, dejando la anterior hundida de aquel modo absurdo al fondo de la casa. En otoño, cuando llegaron los huracanes del Atlántico, perdimos aquella vieja habitación, así como la mitad del porche delantero.
Monté mi tren en una de las habitaciones vacías del piso superior, con toda clase de cosas para que las cruzara. Hice un túnel y una colina con unas cajas vacías, y un puente con un trozo del enrejado que estaba clavado al porche, para los rosales trepadores. Cualquiera habría comprendido que los rosales trepadores nunca podrían crecer en aquel suelo de arcilla y cenizas, pero tía Mae se enfureció, porque le gustaba el enrejado y decía que podía sentarse allí e imaginarlo cubierto de rosas, aunque no hubiera ninguna.
Pero mi tren era muy bonito. Recorría toda la habitación. Primero pasaba por el túnel, luego por encima de una vieja caja de zapatos que recubrí de papel rizado para que pareciera una colina verde, después bajaba de la caja y cruzaba el puente hecho con el enrejado, que tenía exactamente el mismo aspecto que el puente de acero tendido sobre el río, en la capital del condado. Desde allí trazaba un largo recorrido circular por el suelo y se detenía al regresar al túnel.
El mismo otoño que llegó el huracán del Atlántico ingresé en la Elemental del Condado. Ese era el nombre de la escuela primaria del pueblo, que estaba lejos de nuestra casa. Por la mañana tenía que bajar la colina y cruzar el pueblo, porque la escuela se encontraba al pie de la cadena de colinas que se extendía frente a la nuestra. Los días lluviosos tenía que ponerme las botas para bajar la colina, y luego cargaba con ellas a través del pueblo; siempre estaban mojadas y cubiertas de arcilla, y me ensuciaban y estropeaban los cuadernos de mis deberes.
La escuela era un edificio de madera en medio de un gran patio sin hierba. Tenía varias salas donde se daban las clases. Vi la primera, la segunda y la tercera, pero tenía una cuarta, una quinta y una sexta sala, y también una séptima y una octava. No sé para qué usarían la última, pero un chico, uno de los mayores, me dijo lo que ocurría allí de vez en cuando por la noche, cuando él y sus amigos iban a aquella habitación, y no entendí de qué me hablaba.
Los maestros eran tres, dos mujeres y un hombre. Este último se encargaba de las clases séptima y octava. Procedía de otro estado, pero las dos mujeres eran del pueblo. Una de ellas había sido vecina nuestra cuando vivíamos allí, y no le gustaba tía Mae. Fue mi primera maestra.
Me reconoció nada más verme y me preguntó si la tunanta todavía vivía con nosotros. Le dije que no entendía lo que quería decir, y ella respondió que dejara de tomarle el pelo, pues sabía que yo era un sabihondo, el sobrino perfecto para tía Mae, malicioso y marrullero. Cuando dijo eso de «malicioso y marrullero», recordé al predicador de la iglesia, aquel hombre que no me gustaba y que decía esa clase de palabras. La maestra se llamaba señora Watkins. También conocía a su marido, que era diácono de la iglesia. No sé cómo se ganaba la vida, pero su nombre salía continuamente en el periódico, porque intentaba eliminar la bebida del condado, impedir que la gente de color votara, procurar que retiraran Lo que el viento se llevó de la biblioteca, porque lo leía mucha gente y él sabía que era «licencioso». Alguien escribió una carta al periódico preguntando si el señor Watkins había leído el libro, y él respondió diciendo que no, que nunca se rebajaría hasta ese extremo, pero «sencillamente sabía» que era sucio porque iban a hacer una película basada en él y, en consecuencia, tenía que ser sucio, y el hombre que había puesto en tela de juicio sus actividades era un «agente del diablo». Todo esto hacía que la gente del pueblo le respetara, y un grupo de hombres con máscaras negras se reunieron delante de la biblioteca, entraron, cogieron Lo que el viento se llevó y lo quemaron en la acera. El sheriff no quiso pedir demasiadas explicaciones porque ya tenía muchos problemas con la gente del pueblo y, de todos modos, las elecciones eran al mes siguiente.
La señora Watkins conocía los sentimientos del pueblo hacía su marido después de que hiciera aquello para proteger la moral del condado, y cada vez que alguien alborotaba en clase decía que hablaría con el señor Watkins y vería lo que éste podía hacer para castigar al culpable. En seguida la clase guardaba silencio, porque temíamos que el señor Watkins hiciera con nosotros lo mismo que había hecho con el libro. Un día, durante la comida, el chico que se sentaba a mi lado me dijo que estaba convencido de que el señor Watkins quemaría a todo el que se portara mal en la clase de su mujer. Todos acabamos por creerlo, y desde entonces la clase de la señora Watkins fue la más silenciosa de todas. Los otros dos maestros estaban asombrados, porque cuando alguien terminaba tres cursos tan silenciosos en la clase de la señora Watkins, naturalmente se volvía mucho más ruidoso en la clase siguiente.
La señora Watkins dijo que yo era una mala influencia e hizo que me sentara en la primera fila, «directamente ante sus ojos». La culpa era de tía Mae y me enfurecí con ella, pero luego comprendí que era una suerte que no se hubiera hecho amiga de la señora Watkins. No conocía a nadie que pudiera serlo a menos que fuese diácono o miembro del Auxilio Femenino, y a tía Mae no le gustaba esa clase de gente. Al cabo de unos días me di cuenta de que la señora Watkins era bizca. Era algo en lo que no me había fijado antes, y cuando se lo dije a tía Mae, se echó a reír y replicó que ella tampoco se había fijado.
Durante la primera semana memoricé todo el cuerpo de la señora Watkins, junto con algunas páginas de la cartilla de lectura. Tal como se sentaba, mi cabeza quedaba un poco por encima de sus rodillas, y nunca en mi vida había visto unas rodillas tan huesudas. Le estaba mirando las piernas y me preguntaba por qué nunca se las afeitaba, como hacían mamá y tía Mae, cuando me golpeó el mentón con la rodilla y me dijo que prestara atención. Llevaba una semana con un diente delantero flojo, pero me había dado miedo pedirles a papá o a mamá que me lo arrancaran. Cuando me golpeó la rodilla de la señora Watkins, el diente se desprendió y solté un ligero «ay» que debió de complacerla. No sabía que me había hecho un favor y nunca se lo dije. Tuve el diente en la boca hasta que terminó la clase, y entonces lo escupí y me lo guardé. Una vez en casa, me miré en el espejo y vi que el diente nuevo me estaba saliendo.
Me extrañaba que una mujer tuviera el cuerpo tan recto, porque tanto mamá como tía Mae eran redondeadas y podías apoyarte en ellas y sentirte cómodo. La señora Watkins era toda recta, con dos grandes huesos que le sobresalían cerca del cuello. Nunca sabías dónde estaba su cintura; según el vestido que llevara, unos días parecía tenerla en las caderas, pero otros le quedaba en el pecho o cerca de donde debía estar. Su ombligo debía de ser grande, porque los vestidos de tela delgada se hundían cerca de su estómago.
Un día estaba inclinada sobre mi pupitre para corregir un ejercicio y noté su aliento por primera vez. No sabía dónde había notado antes aquel olor, pero no me era desconocido. Volví la cabeza y traté de cubrirme la nariz con la cartilla, pero no sirvió de nada y seguí oliéndolo durante todo el camino de regreso a casa. Era una clase de olor que no puedes olvidar, de esos que recuerdan algo o a alguien, como el olor de las flores siempre me recuerda los funerales.
No sé qué aprendí aquel año con la señora Watkins, pero, fuera lo que fuese, no resultó gran cosa, y lo poco que aprendí no me gustó. Como había tres clases en la misma sala, la maestra sólo podía dedicar poco tiempo a cada una. Sé que aprendí a leer un poco, porque al verano siguiente, cuando iba al cine con tía Mae, podía leer bastante bien el título de la película y los nombres de los que la hacían. También sabía sumar, y escribir con letras mayúsculas. Papá dijo que eso era todo lo que debía saber y no tendría que volver a la escuela al otoño siguiente. A mí me pareció bien, pero mamá no quería que le escuchara. Papá intentaba cultivar algo en las colinas más arriba de la casa y necesitaba alguien que le ayudase a arar la arcilla, y mamá dijo que por eso no quería que volviese a la escuela.
Al enterarme de esas intenciones, me alegré de volver a la escuela en otoño, aunque tuviera que ver de nuevo a la señora Watkins. Papá no podía cultivar nada en las colinas, y mamá lo sabía. Pero cualquier cosa era mejor que pasarse el santo día sentado en el porche sin hacer nada. Trabajaba a tiempo parcial en una gasolinera del pueblo, pero sólo estaba ocupado unas pocas horas, y cuando volvía a casa se sentaba en el porche y se quedaba mirando el pueblo y las colinas. Cuando empezó a decir que iba a cultivar un terreno en las colinas pensé que se habla vuelto loco. Después de la lluvia, cuando la arcilla se endurecía, era como cemento, y cualquiera sabía que ninguna semilla podría germinar en aquella tierra. Tía Mae había intentado plantar un jardín detrás de la casa, pero como no tenía tiempo para regarlo, el barro se endureció y empezó a agrietarse, igual que había ocurrido por todas partes en las colinas.
Papá se gastó toda la paga de una semana, que no era mucho, en comprar semillas y un pequeño arado que pudiera manejar un solo hombre. También compró un rastrillo, una pala y un hacha para cortar los pinos pequeños que crecían por todas partes. La tarde que llegó a casa con todo eso, yo estaba sentado en el porche, haciendo el ejercicio de ortografía para la señora Watkins. Era el día de la paga, y mamá sólo tenía para cenar unos buñuelos de maíz y pescado frito, porque al final de la semana no había dinero en casa. Yo tenía veintitrés centavos en la hucha, pero mamá no quería cogerlos aunque le decía que podía quedárselos.
Tía Mae estaba arriba todavía, y probablemente no se había despertado de la siesta. El sol se estaba poniendo detrás de la chimenea de Renning, que parecía una cerilla negra delante de una bombilla anaranjada. Con la puesta de sol toda la sala era de color naranja, excepto el círculo de luz brillante en el que yo estudiaba. Oí las pisadas de papá sobre las cenizas del patio, con el fuerte sonido crujiente de siempre, y un crujido más ligero detrás de él. Vi que llevaba unas bolsas al hombro. Le seguía un chico de color con unas cosas grandes envueltas en papel de embalar. Papá las cogió y el chico se fue pisoteando las cenizas, hasta el pueblo.
—Mamá -dejé el lápiz sobre el cuaderno de ejercicios-, ha llegado papá.
Oí el sonido del pescado friéndose cuando ella abrió la puerta de la cocina.
—Muy bien, David. —Se limpiaba con el delantal la grasienta harina de maíz—. Hoy nos trae la paga.
Corrió a la entrada y abrió la puerta antes de que él lo hiciera.
-Oh, Frank, ¿qué es todo eso? —preguntó al ver las bolsas que llevaba al hombro y los grandes paquetes de los escalones.
Papá pasó por su lado y dejó las bolsas en el suelo, cerca de la cocina.
-Semillas, Sarah, semillas.
—¿Semillas? Frank, ¿de veras vas a seguir adelante con ese plan absurdo de cultivar algo en las colinas? ¿Con qué las has comprado?
—Con el dinero que me han pagado en la gasolinera. Hasta el último centavo.
Se volvió y empezó a subir la escalera, pero mamá lo cogió del brazo. Sus ojos tenían una terrible expresión de espanto.
—¿Te lo has gastado todo? ¿Todo lo que te han pagado en la gasolinera, Frank? No, no has podido hacer eso, no has podido gastártelo en semillas que nunca van a crecer. ¿Qué comeremos esta semana? No hay más comida en casa.
El subió otros dos escalones, pero mamá le cogió de nuevo.
—Déjame, maldita sea. Puedo gastar mi paga como quiera. Se puede sacar dinero de esa colina, ¿me oyes?, mucho dinero.
—Pero no puedes gastar en eso el dinero que necesitamos para vivir, Frank. Vete al pueblo a devolver esas semillas y trae el dinero.
Mamá se aferraba al puño de su camisa. Ahora tenía miedo de soltarle.
—Suéltame, puñetera, déjame en paz. No me digas que no puedes conseguir comida para esta semana. Vete al bar a vender algunas de esas joyas de Mae. Arriba hay ciertas mujeres a las que les gustan esas cosas. ¡Te digo que me sueltes!
—Qué idiota eres, Frank, qué estúpido. Tienes un hijo al que alimentar. Puedes decirme lo que quieras, adelante, dímelo. Llama a Mae lo que te dé la gana. Sé lo que piensas de ella. Pero necesito el dinero. Tenemos que comer. No podemos esperar sentados y hambrientos a que prosperen unas pocas semillas en una tierra en la que ni siquiera los árboles pueden crecer. Todavía estás a tiempo de bajar al pueblo y traer tu..., nuestro dinero. Oh, Frank, te lo pido por favor.
Vi que papá levantaba la rodilla y le grité a mamá que se apartara de la escalera. Ella estaba llorando y no me oyó a tiempo. La rodilla de papá la alcanzó en el mentón. Soltó un grito y cayó hacia atrás, rodando escalera abajo. Llegué a su lado en el mismo momento en que alcanzaba el suelo. La sangre ya le salía por los lados de la boca.
Cuando alcé la vista, papá no estaba, y como no había pasado por mi lado, debía de haber ido arriba. Tía Mae bajaba la escalera hacia nosotros, con los ojos muy abiertos.
—¿Qué ha pasado, David? -me preguntó, deteniéndose en mitad de la escalera. Pensé que se había asustado al ver la sangre en la barbilla de mamá. La sangre y las heridas le daban miedo.
-Ven aquí, tía Mae. Mamá está herida y no sé qué hacer.
Mamá gemía y movía la cabeza de un lado a otro. Tía Mae se echó a llorar. El ruido debió de haberla despertado, porque el pelo suelto le colgaba delante de la cara y, a través de sus lágrimas, pude ver la sorpresa que reflejaban sus ojos soñolientos.
-Tienes que llamar a un médico, David, eso es todo. Yo tampoco sé qué hacer.
Empezó a llorar con más intensidad, e hizo que me sintiera asustado.
—Pero puedes ayudarme a moverla, tía Mae, y después llamaré al médico.
-De acuerdo, David, ya bajo, pero olvida lo del médico. No creo que haya dinero en casa para pagarle.
Tía Mae temblaba cuando bajó la escalera. Estaba pálida y sus manos no lograban aferrar la barandilla. Cogió a mamá por los pies, mientras yo le cogía la cabeza, y la trasladamos al viejo sofá de la sala. Mamá se quejaba y movía la cabeza sin cesar.
-Mírale la boca, tía Mae. De ahí es de donde sale la sangre.
Vi que tía Mae estaba a punto de subir de nuevo y la sujeté por el brazo.
-No, David, no. No sé qué hacer. Estoy asustada. Puede que esté agonizando.
-Pero mírale la boca, tía Mae. De ahí le sale la sangre.
Debía de parecer muy inquieto, o medio loco, si alguien puede dar esa impresión a los siete arlos. En cualquier caso, tía Mae no insistió en librarse de mí.
—De acuerdo —me dijo.
Abrió la boca de mamá y le metió lentamente un dedo. En aquel momento mamá volvió a gemir y apretó los dientes. Tía Mae gritó y retiró el dedo en seguida. Cuando se tranquilizó lo suficiente, volvió a meterle el dedo en la boca y me dijo:
—No sé, David, pero lo único que puedo ver y notar es que se le ha roto un diente. Roguemos para que no sea nada más.
Más tarde, cuando mamá ya estaba en el piso de arriba, tía Mae me preguntó qué había motivado aquello. Empecé a contárselo, pero recordé que antes, en la escalera, papá no había pasado por mi lado. Me puse en pie de un salto y le busqué por todas las habitaciones de arriba. No estaba en ninguna parte, así que volví a la habitación de mamá y le dije a tía Mae que papá se había ido.
—Cuando oí los gritos y el ruido, me levanté de la cama y entonces entró corriendo en mi cuarto y casi me tiró al suelo. Salió por la ventana al tejado del porche.
Tía Mae me explicó eso mientras cambiaba de sitio la bolsa de hielo sobre la mejilla de mi madre, que aún no había vuelto en sí pero murmuraba algo y movía los ojos.
¿Qué le habría sucedido a papá? No quería volver a verle, pero tenía curiosidad por saber adonde había ido. Bajé la escalera y salí al porche. Ya no estaban allí las cosas que había comprado. La luz de la luna era tan intensa que las cenizas del patio brillaban como diamantes. El valle estaba en silencio y la brisa movía ligeramente los pinos de la colina. Allá en el pueblo se apagaban las luces de las ventanas, y sólo quedaban encendidos algunos anuncios de neón de la calle Mayor. Podía ver la gran Biblia de neón iluminada en la iglesia del predicador. Quizá también esté encendida esta noche, con sus páginas amarillas, las letras rojas y la gran cruz azul en el centro. Tal vez la enciendan aunque el predicador no esté allí.
Veía la parte del pueblo donde antes vivíamos, incluso la casa. Ahora vivían allí otras gentes. Pensé en los afortunados que eran por tener una bonita casa en el pueblo sin cenizas en el patio y un metro de arcilla bajo el suelo. La señora Watkins vivía en la casa de al lado, y todas sus luces estaban apagadas. Siempre nos decía que se iba a la cama muy temprano. Nunca había ninguna pelea en su casa. Además, el estado le daba una bonita suma por enseñar en la escuela, así que nunca tenía que pelearse con su marido por eso.
Me apoyé en la columna del porche y miré al cielo. Todas las estrellas estaban allí. La noche era tan clara que incluso podías ver algunas que sólo veías una o dos veces al año. El viento que había empezado a soplar me enfriaba las piernas, y deseé ser lo bastante mayor para llevar pantalones largos. El frío y las estrellas hacían que me sintiera más pequeño, y me asustaba lo que pudiera ocurrimos ahora que papá se había ido. Empezó a dolerme la punta de la nariz. De repente las estrellas se hicieron borrosas, pues las lágrimas llenaban mis ojos, me puse a temblar desde los hombros, apoyé la cabeza en las rodillas y lloré a moco tendido.
El último anuncio de neón en la calle Mayor se apagaba cuando me levanté para entrar en casa. Tenía una curiosa sensación en los ojos, con las pestañas pegadas y los párpados irritados. No cerré la puerta principal.
Nadie en el valle cerraba su puerta, ni siquiera de noche. Las semillas que papá había dejado junto a la puerta de la cocina ya no estaban allí, por lo que debía de haber vuelto por ellas cuando tía Mae y yo estábamos arriba, cuidando a mamá. Me pregunté si papá se habría ido para siempre y dónde estaría ahora, si en las colinas o quizá en algún lugar del pueblo.
De pronto me sentí hambriento. Sobre la mesa de la cocina había un cuenco con los buñuelos de maíz que había hecho mamá. Me senté, comí unos cuantos y bebí un poco de agua. El pescado estaba en la sartén, sobre el fogón que mamá había apagado cuando llegó papá, pero frío y grasiento no parecía muy apetitoso. La única bombilla, que colgaba del cordón eléctrico, sobre mi cabeza, también estaba bastante grasienta, y hacía que todas las cosas arrojaran largas sombras y que mis manos parecieran blancas y muertas. Me senté con la cabeza entre las manos y recorrí una y otra vez con la mirada el dibujo del hule. Veía cómo los cuadros azules se convertían en rojos, luego en negros y otra vez en rojos. Los buñuelos de maíz me pesaban en el estómago. Ojalá no hubiera comido nada.
Subí a la habitación de mamá. Tía Mae la estaba abrigando.
-Se pondrá bien, David —me dijo al verme en el umbral. Miré a mamá y me pareció que dormía.
—¿Dónde estará papá, tía Mae? —le pregunté, apoyado en el marco de la puerta.
-No te preocupes por él. No puede ir a ninguna otra parte. Tendremos que dejarle entrar cuando vuelva, aunque no puedo decir que lo esté deseando.
Me sorprendió oír a tía Mae hablar así. Por primera vez le oía decir algo juicioso. Siempre había pensado que temía a papá, pero ahora la veía decidir qué íbamos a hacer con él. Me sentí orgulloso de ella y perdí parte de mi temor. La luz de la luna brillaba en la habitación, detrás de ella, y plateaba su contorno. El pelo le llegaba a los hombros, y la luz hacía que cada hebra brillara como los hilos de una telaraña al sol.
Tía Mae era grande y robusta. Allí, de pie, me parecía una gran estatua plateada, como la que había en el parque del pueblo. Era la única persona de la casa que podía ayudarme, la única persona fuerte mayor que yo. De repente corrí hacia ella, pegué mi cabeza a su estómago y le rodeé con fuerza la espalda. Era blanda y cálida, algo a lo que podía aferrarme para que cuidara de mí. Noté su mano en mi cabeza, acariciándome suavemente. La apreté más, hasta que mi cabeza le empujó tanto el estómago que le hizo daño.
Ella deslizó su mano por mi espalda.
-¿Tienes miedo, David? Todo irá bien. Cuando trabajaba en el teatro, sufría más de lo que sufres tú ahora. Como artista nunca fui muy buena, David. Siempre lo supe, pero adoraba el escenario, me encantaba que los focos me cegaran y escuchar la música de una orquesta a mis pies. David, cuando estás en escena, cantando y sintiendo que el ritmo de la orquesta hace vibrar las tablas, te sientes como si estuvieras borracho. Sí, cariño, eso es lo que sientes. El escenario era como un licor para mí, como cerveza o whisky. A veces me hacía daño, igual que el licor perjudica a un borracho, pero me hacía daño en el corazón, y ésa es la diferencia. Tenía suerte cuando conseguía un trabajito en algún salón de baile de Mobile, Biloxi o Baton Rouge. ¿Cuánto me pagaban? Lo justo para vivir en un hotel barato y comprarme un vestido nuevo de vez en cuando.
«Había ocasiones, David, en que no sabía de dónde iba a sacar el dinero para la próxima comida. Entonces me iba a los almacenes del pueblo donde estaba, y conseguía un empleo. En los últimos años ni siquiera lograba esa clase de trabajo, porque quieren chicas jóvenes, y tenía que hacer la limpieza en el hotel donde me alojaba para ganar suficiente dinero e irme del pueblo. Entonces solía hacer lo mismo en el pueblo siguiente.
»Nunca canté bien, cariño, pero de joven por lo menos era más atractiva. A veces podía conseguir un trabajo sólo porque tenía buen aspecto con mi ropa. Entonces gustaba a los hombres. Iban al local sólo para verme, y yo salía mucho. Me hacían promesas, y al principio me las creí, pero cuando vi cómo me engañaban, me sentí herida, tan herida que parecía como si se me fuera a romper el corazón. No hubiera sido honesta con un hombre permitiendo que se casara conmigo, porque, mira, habría sido como si comprara una mercancía usada, por así decirlo. Después de eso no me quedaba nada más que mi carrera, pero ésta iba de mal en peor. En los últimos diez años apenas pude hacer nada. Nadie me daba trabajo, ni siquiera alguno de aquellos hombres que me habían hecho promesas. Aquellos a los que había dado tanto no respondían al teléfono cuando les llamaba. Todos se habían casado con otras chicas y tenían nietos. En aquella época me encerraba en la habitación del hotel y lloraba sobre la almohada apestosa. Todas las demás mujeres de mi edad podían mirar por la ventana de su cocina y ver la colada secándose en el tendedero, pero lo único que yo podía ver desde la ventana de mi hotel era un sucio callejón lleno de periódicos viejos, botellas de vino rotas, cubos de basura, gatos y suciedad. ¿Sabes lo herida que me sentía, David? Quería suicidarme con las cuchillas de afeitar oxidadas en los baños de aquellas habitaciones baratas. Pero no permitiría que aquella gente me empujara al suicidio.
»E1 último trabajo que tuve antes de venirme a vivir con vosotros fue en una auténtica pocilga de Nueva Orleans. No sé por qué me contrató aquel hombre, porque era un verdadero latino que no apartaba los ojos de la caja registradora. Tenía unas cinco chicas procedentes de la zona de canalizos que rodeaba a la ciudad, y hacían strip-tease, se desnudaban, mientras tres o cuatro toxicómanos tocaban algo de música. La mayoría de los clientes eran marineros de los barcos que estaban en la ciudad, y se sentaban ante el escenario y agarraban los tobillos de las chicas cuando bailaban, bueno, o se movían, da igual, al fin y al cabo no eran más que chicas cajún (1) que habían ido a la ciudad porque les hicieron alguna promesa y seguían los mismos pasos que yo.
»Era mi segunda noche allí, y no tenía ganas de seguir adelante, porque los músicos estaban tan drogados que la noche anterior habían tocado mal mi música. Pero tenía que conservar el trabajo, porque debía el alojamiento y necesitaba dinero. Cuando salí al escenario, los focos me iluminaron y sonó la música, y entonces me sentí mejor. Aquella noche los marineros hacían tanto ruido como siempre, pero había uno corpulento, sentado cerca de la puerta, que se puso a reír y a llamarme cuando empecé a cantar. Estaba en el segundo estribillo, cuando oí que el propietario gritaba desde detrás de la barra: "¡Cuidado, Mae!". Antes de que supiera por qué gritaba, sentí un fuerte golpe en la cabeza. Resultó que el marinero me había arrojado una botella de cerveza, una cosa marrón, grande y gruesa. Aquellas chicas cajún fueron muy buenas conmigo, cariño. Pagaron al médico que me curó, y también la cuenta del hotel y el billete de tren cuando dije que quería venir aquí.
»Me dolió que todos aquellos años terminaran de esa manera. Quería ser feliz con todos vosotros aquí, pero he hecho que la gente del pueblo me odie, y no quería que sucediera tal cosa. Siempre me he vestido de un modo llamativo, y tal vez salía al escenario para pavonearme, pero nadie me prestó la menor atención en las ciudades. Aquí sólo he sido una carga, David, ya lo sabes. Sé lo que piensan de mí y no quería que pensaran eso.
»Nunca le he dicho a nadie estas cosas, David, ni siquiera a tu madre. Quizá haya valido la pena guardarlo hasta ahora, cuando puedo enseñarte lo pequeño que es tu dolor en comparación con todos los míos.
Miré a tía Mae a la cara. No pude distinguir su expresión en la penumbra, pero la luz de la luna que iluminaba sus mejillas me reveló lo húmedas que estaban. Noté que una gota cálida me caía en la frente y bajaba haciéndome cosquillas por la cara, pero no me moví para enjugarla.
—Vamos, David. Puedes dormir conmigo esta noche. Me siento muy sola.
Fuimos a la habitación de tía Mae, y ella me ayudó a desvestirme. Esperé junto a la ventana, mientras se ponía el camisón que siempre llevaba. Sentí que venía a mi lado.
-David, ¿rezas por la noche antes de acostarte?
Le dije a tía Mae que lo hacía a veces, y me intrigó que me hiciera semejante pregunta. Nunca había pensado que a ella le interesaran las oraciones.
-Arrodíllate conmigo ante la ventana, David, y rezaremos juntos para que tu madre se encuentre mejor mañana, que nada malo le ocurra a tu padre esta noche y que tú y yo..., que tú y yo no suframos demasiado mañana ni nunca jamás.
Me pareció que era una bonita plegaria, así que miré a través de la ventana y empecé a rezar, pero mi mirada tropezó con la Biblia de neón, allá abajo, y no pude continuar. Entonces vi que las estrellas del cielo resplandecían con la hermosa plegaria y empecé de nuevo, recé sin pensar siquiera y ofrecí la oración a las estrellas y al cielo nocturno.
III
A la mañana siguiente tía Mae me hizo levantar de la cama y me vistió para ir a la escuela. Mamá estaba bien, pero aún dormía, y tía Mae dijo que me prepararía el desayuno. Nunca había visto que tía Mae hiciera nada en la cocina, y me pregunté qué prepararía. Mientras me lavaba la cara, la oí trajinar abajo, cerrando la nevera y yendo de un lado a otro.
Cuando bajé, la comida estaba sobre la mesa. Había un montón de bollos en un cuenco, así que cogí uno y empecé a untarlo con mantequilla. La parte de abajo estaba quemada y la pasta del interior aún estaba cruda, pero tenía hambre porque la noche anterior no había tomado más que agua y unos buñuelos de maíz. Puso una sartén sobre la mesa con unos huevos fritos de color pardo que flotaban en unos cinco centímetros de grasa. Su cara tenía tal expresión de orgullo que le dije: «Oh, tía Mae, parecen buenísimos» cuando vi los huevos. Ella se sintió feliz, y nos comimos los huevos y los bollos como si fuesen buenos de veras.
Cogí los libros y el almuerzo que tía Mae me había preparado y salí hacia la escuela. Tenía muchas cosas en la cabeza. ¿Dónde estaba papá? Creí que estaría de vuelta en casa por la mañana, pero no le había dicho nada a tía Mae ni ella habló del asunto. Entonces recordé que no había hecho los deberes ordenados por la señora Watkins. No podía tener más problemas con ella, así que dejé los libros y el almuerzo al lado del camino, saqué el lápiz y me senté. Noté que el rocío de la hierba me humedecía los fondillos de los pantalones, y pensé en lo gracioso que iba a estar después. Como el cuaderno de ejercicios se deslizaba de mis rodillas cada vez que me ponía a escribir una letra, la página empezó a tener mal aspecto. Mis A parecían D, y a veces las comas se deslizaban hasta la línea siguiente. Por fin terminé el ejercicio, me levanté y me quité las briznas de hierba húmeda de los pantalones.
Aún tenía que bajar la colina y cruzar el pueblo para llegar a la escuela. El sol estaba ya bastante alto, lo cual significaba que no me quedaba mucho tiempo. Notaba pesadez en el estómago, y estaba seguro de que se debía a los huevos y los bollos de tía Mae. Con el sabor de los huevos pegado todavía a la garganta, empecé a soltar fuertes eructos que, como siempre, hicieron que me ardiera la garganta. Respiré por la boca el aire fresco de las colinas y me sentí algo mejor, pero el ardor seguía allí, en el pecho, y allí se quedó.
Llegué a la primera calle del pueblo y decidí tomar la dirección más corta posible. Era la calle situada detrás de la calle Mayor, con sus pequeños restaurantes y sus talleres mecánicos. Normalmente iba por otro camino, entre las casas bonitas, porque me gustaba más.
En los arroyos de aquella calle había viejas cajas y piezas de coche tiradas, y los cubos de basura rodeados de moscas soltaban un olor tan fuerte que tenía que taparme la nariz al pasar junto a ellos. Los talleres de reparaciones estaban a oscuras, y tenían coches viejos sobre bloques de madera o carrocerías sin ruedas colgadas de cadenas. Los mecánicos se sentaban a la entrada, esperando que llegara el trabajo, y no decían una sola frase que no contuviera palabras como «coño», «puñeta» y otras por el estilo. Me pregunté por qué papá no había sido mecánico, y pensé que quizá lo fuera en otro tiempo, o tal vez lo fue su padre, pero nunca hablaba de su familia y yo no sabía nada de mis abuelos.
Casi todos los talleres de reparaciones eran casuchas de hojalata, y había latas de aceite junto a la entrada y en los callejones. Cuando llovía, el agua de los arroyos nunca era limpia, sino que tenía colores púrpura y verde que formaban toda clase de dibujos cuando removías el agua con un dedo. No creía que los mecánicos se afeitaran nunca, y me preguntaba cómo se quitaban tanta grasa de la piel cuando volvían a sus casas por la noche.
Casi junto a cada taller había uno de aquellos pequeños restaurantes. Se llamaban DeLux Kitchen, Joe's, Kwik-Meal, Mother Eva's y cosas parecidas. A la entrada de cada uno de ellos había una pizarra con el plato del día, que siempre era judías con arroz, o chuletas de cerdo con judías, o pollo con judías. Nunca supe cómo podían servir comidas tan baratas, porque no había ninguna que costara más de cincuenta centavos. Probablemente se debía a que no tenían que pagar gran cosa por los locales.
El bar también estaba en aquella calle. Tenía la fachada de mármol de imitación, con letreros de neón alrededor de la puerta y las ventanas. Nunca vi cómo era por dentro, porque siempre estaba cerrado por la mañana, cuando yo pasaba por allí. Al parecer, suponían que nadie iba a mirar más arriba de la planta baja, porque ahí terminaba el mármol y el neón, y el resto del edificio hasta el tejado estaba formado por viejas tablas de chilla marrones y grises. El piso superior tenía tres ventanas grandes que daban a un balcón de madera, como en todos los edificios antiguos del pueblo. Por la mañana solían estar cerradas, pero a veces estaban abiertas y había ropa tendida en el balcón. Debían de ser prendas interiores de mujer, pero no se parecían en nada a las que yo veía en casa. Eran de encaje negro, con pequeños capullos de rosa de un rojo brillante cosidos aquí y allá. A veces también había sábanas tendidas, o fundas de almohadas, o medias negras de malla como no las llevaba nadie en el pueblo. Cuando fui a la clase del señor Farney, me enteré de quién vivía allí.
A lo largo de la calle había también muchos solares vacíos, lo mismo que en todo el pueblo. Los de allí sólo se distinguían en que no los mantenían limpios como los otros y estaban llenos de hierbajos, girasoles y violetas silvestres. Los mecánicos tiraban en ellos las latas de aceite vacías y las piezas de coche rotas, cuando no había suficiente espacio en los callejones o en el arroyo. Al lado del bar había un terreno lleno de sillas viejas y cajas de cerveza que se estaban pudriendo y donde vivían unos diez gatos sarnosos. Claro que los gatos estaban por todas partes, no sólo en los terrenos baldíos, y merodeaban alrededor de las puertas traseras de los restaurantes, en busca de comida. Siempre les veía entrando y saliendo de los cubos de basura, y las costillas se les marcaban en el pelaje. A menudo pensaba en lo dura que era la vida de aquellos gatos, que podrían ser unos estupendos animales domésticos con sólo que alguien cuidara de ellos. Tenían gatitos continuamente, pero yo sabía lo que haría papá si llevaba uno a casa. Una vez le vi arrojar un ladrillo a un gato que estaba en nuestro patio, uno pequeño al que yo intentaba dar un poco de carne.
Al final de aquella calle tenía que doblar a la izquierda y allí estaba la escuela. Los alumnos empezaban a entrar cuando me encontraba a una manzana de distancia, por lo que eché a correr para asegurarme de que no llegaría tarde. Cuando entré en la clase de la señora Watkins, tenía la cara roja y me faltaba el aliento. Fui el último en sentarme, en mi sitio de la primera fila, «directamente ante sus ojos». Ella bajó de la tarima y se acercó a mi sitio. No la miré, pero mis ojos siguieron el dibujo de su vestido, un ramo de flores descoloridas.
—Bueno, chicos, aquí hay uno que hoy ha llegado a tiempo.
Me pareció que una de las flores era una margarita.
—Aquí tenemos a uno de esos pobres que viven en las colinas y no tienen dinero para comprarse un despertador.
Algunos de sus alumnos favoritos soltaron una risita: la hija del predicador y su primera esposa, la sobrina de la maestra, el chico que se quedaba al terminar la clase para sacudir los borradores. La señora Watkins me golpeó con la rodilla.
—Levántate.
Me puse en pie y entonces todo el mundo se echó a reír y vi una expresión terrible en el rostro de la señora Watkins.
-¿Se puede saber de qué os reís?
Ya no era yo solo el objeto de su ira, sino toda la clase, y entonces me acordé de los fondillos de mis pantalones y del aspecto que debían de tener. Todos dejaron de reír y hablar, excepto sus favoritos, los cuales, por lo demás, no habían empezado a hacerlo. El chico que limpiaba los borradores levantó la mano y la señora Watkins le hizo un gesto de asentimiento.
—Mírele la espalda —le dijo, señalando la parte húmeda de mis pantalones.
Casi intentaba camuflar las nalgas apretándolas hacia dentro cuando le oí decir eso, pero la señora Watkins ya me había obligado a darme la vuelta y me miraba satisfecha.
—Pero ¿qué es esto? ¿Acaso duermes vestido?
Todos gritaron al oír eso, incluso los favoritos, o quizá debería decir sobre todo los favoritos. De nuevo me ardía la garganta y, de repente, solté el eructo más sonoro que he oído jamás soltar a nadie. La señor Watkins me pegó tan fuerte que mi cabeza se bamboleó sobre los hombros. El anillo que le había dado el ayudante del predicador me hizo un pequeño corte en la mejilla. Me agarró del brazo.
—Hijo, jamás he tenido un alumno como tú. Mira, el estado no tiene que aceptar a todo el mundo en sus escuelas. ¿No lo sabías? Bien, es posible que te enteres muy pronto. Ven conmigo.
Cogió mis libros y mi almuerzo y me llevó a la sala vacía. Me asustaba su manera de mirarme. En la sala había dos o tres sillas viejas y un pupitre. La señora Watkins cerró la puerta y me empujó hacia una de las sillas.
—Voy a informar sobre ti a las autoridades del estado, ¿me oyes? Ellos sabrán qué hacer contigo. Espero que el Señor se apiade de ti por tu conducta hacia quienes te instruyen en Su camino. Tú y tu familia sois cristianos sin fe. Ya no estáis en la lista de feligreses. Lo veo, no se me escapan esas cosas. Vas a quedarte en esta sala para meditar sobre tus faltas, y no saldrás de aquí hasta que venga a buscarte.
Se marchó, cerrando la puerta. Yo sabía que ya no íbamos a casa del predicador porque no teníamos dinero para pagar la cuota de la iglesia. Me pregunté qué diría la maestra de mí a las autoridades del estado. ¿Me echarían de la escuela por culpa de los huevos de tía Mae? Intenté enfurecerme con ella, pero no pude. Tan sólo confié en que cuando me echaran de la escuela no le dijeran a tía Mae el motivo, pues probablemente ella estaría eructando en aquel mismo momento y sabría lo ocurrido.
También me pregunté cuánto tiempo iba a dejarme allí la señora Watkins. Los pantalones empezaban a secarse, pero la humedad había traspasado la tela y me sentía incómodo. Quería salir al sol, donde podrían secarse con más rapidez. Había dos ventanas en la sala, pero una no tenía cristal y entraba por ella un poco de aire. Intenté abrir la otra, pero no pude moverla.
Al cabo de un rato me había acostumbrado al olor de la habitación, pero al principio no sabía a qué atribuirlo. Miré a mi alrededor y vi unas botellas de vino en un rincón, cogí una y aspiré su olor fuerte y dulzón. Pero eso no era lo único que llenaba la habitación de aquel olor. No puedo explicar cómo olía, pues el olor del vino rancio estaba mezclado con otros. Olía a cerrado y a sucio, pero también a la clase de perfume barato que usaba tía Mae, y notaba el olor del tabaco y el de una chaqueta de cuero. Algo rechinaba bajo mi pie y, al recogerlo, vi que era una horquilla del pelo. Sabía que ninguna de las chicas de la escuela usaba aquellas horquillas, excepto quizá las mayores, en la clase del señor Farney.
A través de la puerta me llegaba la voz de la señora Watkins, desde la clase al final del pasillo, y también oía la curiosa voz aguda del señor Farney. Los alumnos de la señorita Moore hablan ido a las colinas en busca de arcilla para modelar. La puerta tenía cerrojo, así que lo eché, me quité la ropa y colgué mis pantalones en una de las sillas para que se secaran. Estar desnudo era agradable, pero sabía que era mejor que nadie me viera.
El sol estaba ya muy alto y entraba brillante e intenso a través de la ventana abierta. Nunca había estado desnudo bajo el sol; me acerqué a la ventana y dejé que me bañara la luz amarilla. Mi cuerpo estaba pálido, con excepción de los brazos y la cara, y la fresca brisa soplaba a mi alrededor.
Me quedé allí largo tiempo, mirando los árboles de la colina y el cielo azul, con unas pocas nubes por encima de los pinos más altos. Las nubes se movían lentamente, y seguí a una con los ojos hasta que se ocultó detrás de la colina. Pensé que una de las nubes se parecía a la cara de tía Mae, luego se convirtió en una bruja y, al final, antes de desaparecer, su forma me recordó a un viejo con barba.
De repente tuve la sensación de que unos ojos estaban fijos en mí y, en efecto, había una mujer en la acera, con una bolsa de la compra, mirándome. Me aparté en seguida de la ventana para ponerme la ropa. Ya estaba seca, y me vestí. Cuando volví a la ventana, la mujer se había ido. Me asomé y miré calle abajo, pero no pude verla. Nadie me había visto nunca desnudo excepto tía Mae, mamá y papá. Quizá también el médico y las enfermeras cuando nací, y aquel otro médico al que fui una vez a que me examinara. No sé por qué, pero que alguien te vea desnudo produce una sensación curiosa, hace que te sientas sucio, aunque no debería ser así.
Oí que los alumnos salían al patio. Miré hacia el sol y vi que estaba directamente encima, así que era la hora de comer. Cogí el almuerzo preparado por tía Mae, que estaba debajo de los libros. Lo había envuelto en un papel de periódico, sujetándolo con una goma elástica. Había unos cuantos buñuelos de maíz, de los que preparó mamá la noche anterior, y un bocadillo con un trocito de jamón. El pan no llevaba mantequilla, pero había una florecilla del jardín que tía Mae trató de cultivar. Yo sabía que aquélla era la única flor producida por sus plantas; tenía unos pocos pétalos azules y no sé de qué clase era, porque no había visto en toda mi vida una flor de aspecto tan débil. Me la guardé para devolvérsela cuando regresara a casa. Tía Mae se alegró tanto de recuperarla y se sintió tan orgullosa de ella, que pensé en lo amable que había sido al ponerla en el almuerzo a pesar de que la tenía en tanta estima.
La señora Watkins salió al patio con mis compañeros de clase y se sentó en un banco, cerca del mástil de la bandera. Yo estaba sentado junto a la ventana, comiendo mi bocadillo, pero ella no miró ni una sola vez hacia mí. Si me hubiese mirado, podría haber adivinado lo que estaba pensando, pero no lo hizo y se quedó allí sentada, hablando con el señor Farney, aunque yo sabía que aquel hombre no le gustaba. Al señor Farney le sorprendió que la señora Watkins le dirigiese la palabra, y lo reveló con la expresión de su cara. La maestra siempre hablaba de él a la gente. Si uno vivía en el pueblo, era importante que le cayera bien a la señora Watkins. El señor Farney lo sabía, y por eso asentía a todo lo que ella le estaba diciendo, o por lo menos eso es lo que me pareció desde donde yo estaba sentado. El hombre parecía tan azorado que me dio lástima.
Terminé el bocadillo y confié en que pronto saldría de allí y no tendría problemas. Cogí la flor de tía Mae y la olí: su aroma era agradable pero débil. No parecía la flor más apropiada para representar a tía Mae, que más bien parecía una flor grande, de vivos colores y olor dulce, tal vez una flor roja, con un aroma fuerte, como de madreselva, pero no tan inocente.
Al cabo de un rato sonó el timbre y todos volvieron a la clase. Les oí avanzar por el pasillo, al otro lado de la puerta, con el ruido rítmico de pisadas que siempre hacían los alumnos en fila. Cuando se hizo el silencio, empezaron a oírse de nuevo las voces de los maestros, nasal la de la señora Watkins, más bien dulce la de la señorita Moore, cuya clase había regresado, y la del señor Farney aguda y entrecortada. El sol estaba bajando. Pensé que a lo mejor las autoridades del estado estaban al llegar. Lo más probable era que estuvieran en la capital, y era natural que tardasen cierto tiempo en llegar al pueblo.
El tiempo que transcurrió hasta que terminaron las clases se me hizo interminable. Cuando por fin se marchó el chico que limpiaba los borradores, oí que la señora Watkins venía por el pasillo. Me pregunté si le acompañarían los del estado, pero sólo oía las pisadas de una persona. Andaba tan despacio hacia la sala, que rogué para que se diera prisa y termináramos de una vez con aquello. De repente se puso a manosear el pomo de la puerta, y recordé que había echado el cerrojo.
-Abre la puerta.
Me levanté de un salto, corrí y tiré del cerrojo, pero ella se apoyaba en la puerta y no pude moverlo.
—Te doy un segundo para que abras. ¡Un segundo!
Yo estaba tan asustado que no podía hablar y decirle que dejara de empujar la puerta.
—No crees que puedo echar abajo esta puerta, ¿eh, demonio? Muy bien, oigo que estás ahí, jugando con la puerta. ¡Voy a entrar y agarrarte aunque sea lo último que haga hoy!
Debía de haberse apartado de la puerta para lanzarse contra ella, porque el cerrojo se deslizó y abrí. La señora Watkins entró volando en la sala. Supongo que esperaba chocar con la puerta cerrada, porque entró velozmente, con una expresión muy extraña en la cara y los brazos cruzados. No pudo protegerse con los brazos, tropezó con una silla y cayó al suelo.
Antes de que pudiera escapar, se había levantado y me tenía cogido por el cuello de la camisa. El corazón me subió a la garganta cuando vi la horrible expresión de su cara. Tenía una mejilla roja, por el golpe que se había dado, y a través del pelo que se los cubría pude ver sus ojillos llenos de lágrimas. Durante un minuto se limitó a sujetarme y echarme encima el aliento, respirando rápida y pesadamente.
Vi el dolor reflejado en sus ojos, o, por lo menos, eso es lo que me pareció. Cuando abrió los labios, los tenía tan resecos que aún estaban semicerrados y casi pegados. Al principio me tiraba del cuello, pero ahora se apoyaba con todo su peso sobre mis hombros. Su gran cuerpo huesudo casi estaba doblado.
—Llama al doctor, ve a buscarle ahora mismo. ¡Date prisa, maldita sea!
Salí corriendo de la sala y oí que la señora Watkins caía al suelo y gemía. Jamás en mi vida había corrido con tanta rapidez. El médico vivía en la calle Mayor, a tres manzanas de distancia. Corrí a través de los patios traseros, me enredé en algunos tendederos con ropa tendida y asusté a los niños pequeños que jugaban en el barro.
Cuando avisé al médico, éste fue volando a la escuela. Yo estaba acalorado y cansado, y caminé lentamente. Algunos chicos de la vecindad vieron al doctor corriendo hacia la escuela y le siguieron. Cuando llegué allí, casi había más gente apiñada en la entrada que en todo el pueblo. Los de mi clase se reían y hacían chistes sobre la señora Watkins, pero yo no tenía ganas de broma. Me encontraba mal. Alguien me preguntó si lo había hecho yo, y no respondí nada.
Cuando entré en la sala, estaban colocando a la señora Watkins en una camilla. No dejaba de gemir, y cuando hicieron el último esfuerzo para levantarla, soltó un grito. Me quedé allí mirándola, y me dio pena ver a alguien antes tan poderoso y que de repente se había vuelto tan débil y asustado. Ella me vio y me hizo una señal para que me acercara a la camilla. Cuando lo hice, vi que su expresión de espanto no se debía solamente al dolor. Me cogió de la cabeza y me susurró al oído:
—No te atrevas a decirle a nadie una palabra de esto. Si lo haces, puedes meterte en un lío serio. ¿Comprendes? —Sus uñas se clavaban en mi cogote. Su aliento era cálido y tenía el mismo mal olor de siempre—. Ni una palabra a nadie, jamás.
Asentí, en parte porque me sentía aliviado, y me pregunté qué motivo tendría la señora Watkins para pedirme que callara. Yo había creído que tendría que suplicarle misericordia. Fue mucho más tarde cuando supe qué le habría hecho la Junta Estatal de Educación si yo hubiera abierto la boca. Cuando pienso en lo agradecido que me sentí entonces, me echo a reír.
Cuando se llevaron a la señora Watkins, cogí el libro de ejercicios y la flor de tía Mae y me marché. Aún había algunas personas ante la escuela, hablando del accidente: ahora todo el mundo sabía que la señora Watkins había tropezado con una silla. La gente del pueblo creería cualquier cosa que ella dijera..., es decir, todos excepto el director del periódico, que era un hombre muy listo y había estudiado en una universidad del este. Cuando escribió sobre el accidente de una manera un tanto suspicaz, se habló de que la señora Watkins iba a demandarle. Pero nunca puso la demanda, y supongo que fue porque el señor Watkins se dio cuenta de que el periódico era el único medio de que disponía para ponerse al frente del pueblo.
Algunas ancianas me pararon para decirme lo buen chico que había sido al correr en busca del médico y mostrar tanta preocupación por la señora Watkins. Cuando llegué a la calle Mayor, todo el pueblo sabía lo que había hecho. La gente que me reconocía me paraba y me daba palmaditas en la cabeza, y me entretuvieron tanto que cuando llegué al pie de la colina ya había oscurecido.
Entonces me acordé de papá y me puse a pensar en él y en si volvería a casa. Salieron las primeras estrellas. Cuando alcé la vista vi la luna cerca de la cima de la colina, una luna llena y brillante, cuya luz plateaba el camino y las hojas, y parecía como si hubieran caído las primeras nieves. En los pinos cantaban ya algunos pájaros nocturnos, y uno de ellos lo hacía con un trino alargado, chi-uut, chi-uut, chi-uut, que parecía el quejido de un moribundo. Ese trino iba extendiéndose por las colinas a medida que lo imitaban los demás pájaros. Dos o tres pasaron volando ante el disco lunar, yendo a reunirse con otros pájaros en los altos pinos al norte el valle. Me dije que ojalá pudiera volar, seguir a los pájaros a cincuenta metros por encima de las colinas y ver el valle vecino, donde nunca había estado. Entonces observaría el pueblo desde lo alto de la chimenea de Renning, y miraría también el pueblo nuevo, vería todos los edificios nuevos que nunca había visto y las calles por las que nunca había andado.
Por la noche salían de sus madrigueras los pequeños animales que viven en las colinas. De vez en cuando cruzaban el sendero a toda prisa, y en ocasiones casi tropezaba con uno de ellos. Resultaba extraño que temieran tanto a la gente, cuando sus verdaderos enemigos eran otros animales de su clase. No me enfurecía con ellos porque sabía qué se siente cuando alguien hace que se te encoja el ombligo, pero me daban un poco de lástima, porque yo ya no tenía que preocuparme por mi enemigo.
Cuando llegué a casa, vi todas las luces encendidas y a tía Mae sentada en el porche. La besé, y le di la flor y ella la miró como si fuera su bebé. Lo primero que le pregunté fue si papá había vuelto a casa.
Ella apartó los ojos de la flor y me miró.
—Sí, ha vuelto a casa. Todavía está ahí fuera, en la parte de atrás, intentando arar la tierra. Tu madre ha dejado la comida en la cocina.
Tía Mae me siguió al interior de la casa y me preguntó por qué llegaba tan tarde. No le dije la verdad, pero sí que había ido en busca del doctor para la señora Watkins porque ésta había tropezado con una silla, y cómo la gente me había parado por el camino para felicitarme. Tía Mae sonrió y me dijo que estaba orgullosa de mí, aun cuando la señora Watkins la había ofendido muchas veces.
Mamá parecía un poco débil, pero se alegró de verme. Después de lo que le había oído decirle a papá, no creía que hubiera nada en casa para comer. Me dijo que papá había vendido parte de las semillas y el rastrillo, y había traído un poco de comida. Al cabo de un rato se quedó en silencio. Cuando tía Mae le contó lo de la escuela, comentó: «Eso está bien», y volvió a quedarse callada.
Mientras yo comía, mamá se limitaba a mirar la pared y deslizar un dedo por el hule. Tía Mae parecía comprender que no quisiera hablar, por lo que yo tampoco dije nada. Fue una de las cenas más silenciosas de mi vida, pero eso no me entristeció. Pensaba en lo que me había dicho la señora Watkins sobre las autoridades del estado sólo para asustarme, y que en realidad tenía la intención de entrar en la sala vacía para castigarme por su cuenta. Me pregunté qué me habría hecho si no se hubiera lastimado, y también qué estaría haciendo en aquellos momentos en el hospital. En fin, no iría a visitarla para averiguarlo.
Poco después oí que papá subía los escalones traseros. En cuanto le oyó, mamá se levantó de la silla y fue al piso de arriba. En el mismo momento en que él abría la puerta trasera, oí que se cerraba otra por encima de mí. Papá se dirigió al fregadero, se lavó las manos y en seguida el grifo quedó cubierto de arcilla y un agua espesa de color canela fluyó por el desagüe. Se secó las manos con un trapo de cocina y se acercó al fogón. Mientras inspeccionaba las cacerolas, miré a tía Mae, y vi que tenía los ojos fijos en la taza que había frente a ella, sin ninguna expresión en su cara. Papá llenó un plato y se sentó a la mesa. Me miró, me dijo hola y yo asentí e intenté hablar, pero cuando abrí la boca no me salió ninguna palabra. Me sentí azorado y deseé estar arriba con mi tren, o en el porche delantero, o en cualquier sitio menos donde estaba.
Tía Mae debió de ver mi expresión, porque me dijo: «Salgamos fuera», y nos fuimos de la cocina. Me senté en los escalones y tía Mae lo hizo en una silla del porche, la misma en la que estaba sentada cuando llegué a casa. Allá abajo, en el pueblo, la casa de la señora Watkins estaba a oscuras, por lo que el señor Watkins debía de estar con ella. Me pregunté si el estado pagaría a los maestros cuando se ponían enfermos. Aparte de que la señora Watkins no podría trabajar, pensé en la factura del hospital que habría de pagar, y en lo preocupado que debía de estar el señor Watkins con su mujer fuera de la escuela. Me dije que a lo mejor se buscaría algún trabajo en el pueblo.
Aquella noche no era como la anterior, en la que el valle había estado tan tranquilo. Había empezado a soplar una brisa que pronto se convirtió en viento. Era agradable sentarse en los escalones y contemplar los pinos de las colinas lejanas meciéndose contra el cielo. Miré a tía Mae. Su pelo dorado se agitaba ante sus ojos, pero no hacía ningún movimiento para recogerlo. Miraba fijamente hacia el pueblo, no sé hacia dónde con exactitud.
Las nubes empezaron a tapar la luna y oscureció. Muy pronto no hubo más que un resplandor blanquecino en el cielo cubierto de humo gris. Podía ver las sombras de las nubes en las colinas, moviéndose con rapidez a través del valle. Pronto todo el cielo se llenó de humo gris procedente del sur, y pareció como si el valle tuviera una tapadera grisácea. Empezó a tronar en la colina más lejana y el retumbo se extendió por el cielo, hasta que sacudió la casa. El cielo se encendía y apagaba, como uno de los letreros luminosos de la calle Mayor, con excepción del color, que era sólo un brillo plateado. Soplaba esa brisa que siempre precede a la lluvia, y pronto pude oír los primeros goterones sobre el tejado del porche y noté que me mojaban las rodillas. Golpeaban la arcilla con un ruido sordo y continuo, y hacían brillar las cenizas.
Tía Mae y yo nos levantamos y entramos en casa. Subí a mi habitación, me senté en la cama y contemplé los pinos que se agitaban bajo la lluvia. Me puse a pensar en cómo un día que empezó tan mal había terminado tan bien.
IV
Ya había pasado bastante tiempo desde el inicio de la guerra, cuando papá recibió el aviso de la oficina de reclutamiento. Le dijeron que no tenía obligación de ir, pero él se alistó voluntario. Mamá y tía Mae fueron a la estación a despedirle. Antes de subir al tren besó a mamá y lloró, y ésa fue la primera vez que vi llorar a un hombre. El tren se puso en marcha y allí nos quedamos, viéndole alejarse. Incluso cuando dobló la colina y se perdió de vista, mamá siguió mirando la vía vacía durante largo rato.
La mayoría de los jóvenes del pueblo también se marcharon. Algunos regresaron cuando terminó la guerra, otros no. La mayor parte de los talleres mecánicos de la calle situada detrás de la calle Mayor se quedaron vacíos. Las puertas de muchos colmados y tiendas estaban cubiertas con tablas, y en los escaparates estaba escrito: «Cerrado mientras dure la guerra.» Pusimos una bandera en la entrada de la casa, como hacía casi todo el mundo. Las banderas se veían en todas las calles, incluso al norte del pueblo, donde vivían los ricos, pero allí no había muchas.
El pueblo se convirtió en un lugar tranquilo de veras. Entonces levantaron una planta de suministros bélicos junto al río. No era grande, tan sólo una pequeña fábrica de hélices, donde consiguieron trabajo muchas mujeres del pueblo, porque la mayoría de los hombres se habían ido. Tía Mae fue una de ellas, y la nombraron supervisora de una sección. Cada mañana, cuando iba a la escuela, ella me acompañaba al pueblo, con pantalones, un pañuelo grande de colores y una fiambrera metálica. Creo que era la mujer de más edad entre las que trabajaban en la planta, pero tenía un trabajo mejor que muchas de las más jóvenes.
Mamá se quedó en casa, haciéndose cargo del terreno que papá había cultivado en las colinas. Decía que en todas sus cartas papá le pedía que cuidara de la tierra y le escribiera diciéndole cómo iba. Tenía dos hileras de coles no mayores que pelotas de béisbol, y nunca pude saber qué eran las demás plantas, porque se pudrieron bajo tierra cuando mamá se olvidó de removerla con la azada.
Por entonces yo había terminado el cuarto grado y llevaba casi año y medio en la clase de la señorita Moore. La señora Watkins había vuelto a la escuela al cabo de seis meses, y allí estaba enseñando a los alumnos de primero a tercero. Todos los días nos cruzábamos en el pasillo, pero siempre mirábamos en dirección opuesta. Podía saber cuándo venía por el curioso sonido de sus pasos, debido a la cojera. Cuando volvió del hospital, llevó una pierna escayolada durante un mes. Era la pierna que luego se le quedó rígida y que apenas apoyaba en el suelo al andar.
La señorita Moore era una mujer simpática cuya descripción no resulta fácil. No tenía nada que la distinguiera de las demás personas, pero nos llevábamos bien, y mis notas eran mejores de lo que jamás fueron en la clase de la señora Watkins.
Como padres, maridos y novios estaban ausentes, nadie tenía mucho que hacer y todos iban al cine. Incluso los domingos por la noche estaba lleno, cuando el predicador celebraba su reunión nocturna. El señor Watkins intentó que el cine cerrara los domingos a las seis, pero el propietario del local era el hermano del sheriff y la demanda del señor Watkins no prosperó. Ponían muchas películas en technicolor, que nos gustaban a mamá, a mí y a tía Mae. Las películas llegaban al pueblo alrededor de un mes después de su estreno en la capital, y cambiaban de programa tres veces por semana. También veíamos muchas películas en blanco y negro, pero parecía que en todas ellas salía Bette Davis. A mamá y a tía Mae les gustaba esa actriz, y las oía llorar cuando hacía de hermana gemela que se ahogaba mientras la otra gemela le quitaba el anillo del dedo, para fingir que era ella la que se había ahogado y casarse con el novio de su hermana. También había películas de Rita Hayworth, pero ésta siempre salía en technicolor, y tenía el pelo más rojo que había visto jamás. Vimos a Betty Grable en una película sobre Coney Island. Parecía un sitio bonito, y tía Mae me dijo que ella había estado allí y que se encontraba en el Golfo.
Algún tiempo después empezaron a aparecer carteles en todo el pueblo que anunciaban una próxima reunión evangelista. No estaba auspiciada por el predicador, como de costumbre, pues se había enfurecido por la escasa asistencia a su iglesia, y eso me pareció un error, porque a la gente del pueblo le gustaban las reuniones evangelistas y nunca se perdían una. Cada año, cuando el predicador contaba con algún evangelista, también acudía gente de las colinas y la capital del estado.
De un lado a otro de la calle Mayor habían extendido una larga pancarta de lona que decía:
¡SALVACIÓN! ¡SALVACIÓN!
Vengan a escuchar un conmovedor mensaje todas las noches
BOBBIE LEE TAYLOR de Memphis, Tennessee
¡DOS SEMANAS! ¡DOS SEMANAS!
Carpa con 2.000 asientos
Descampado al pie de la calle Mayor
INAUGURACIÓN: 23 de MARZO a las 7.30 DE LA TARDE
Las tiendas también tenían anuncios en los escaparates, por lo que, si uno sabía leer, era difícil no enterarse. El predicador estaba furioso, y en el pueblo lo sabían. No prestó atención a la pancarta que colgaba en la calle Mayor, y nunca se paraba ante los escaparates donde había uno de aquellos anuncios. Días después apareció en el periódico un anuncio del predicador en el que decía que, a partir del 23 de marzo y durante dos semanas, daría conferencias bíblicas en la iglesia todas las tardes a las siete y media, y todos estaban invitados a asistir.
Yo sabía que nadie del valle acudiría a una de las conferencias bíblicas del predicador cuando podían ir a escuchar buena música y pasarlo mejor en una reunión evangelista. Faltaban unas dos semanas para el 23 de marzo, y todos los días salía en el periódico el anuncio del predicador, diciendo que expertos bíblicos procedentes de todas partes hablarían sobre la Biblia y explicarían el significado pleno de las Escrituras. Y cada día aparecían nuevos carteles por todo el pueblo, anunciando la gran reunión evangelista de Bobbie Lee Taylor.
Un día se presentaron unos hombres de color en el terreno baldío al pie de la calle Mayor y empezaron a arrancar los tocones. El terreno estaba al lado de la escuela, y la señorita Moore, a quien le encantaban las excursiones de estudio, nos llevó fuera para que viéramos lo que ella llamaba la «formación radical» de los tocones. Llevábamos cosa de media hora mirando lo que hacían los hombres de color, cuando se presentó el predicador y les dijo que se marcharan del terreno público o avisaría al sheriff. Los hombres se asustaron, dejaron sus herramientas y se fueron. El predicador se quedó un rato mirándonos, allí sentados bajo los árboles, y también se marchó sin decirnos nada.
Al día siguiente volvieron los hombres de color, pero esta vez les acompañaba un blanco. El predicador no apareció, así que cuando terminaron las clases, todos los tocones habían sido arrancados y el terreno, que más bien era un campo grande, estaba limpio y nivelado. En los días sucesivos empezaron a llegar grandes camiones, todos ellos con la inscripción «¡Bobby Lee Taylor, el muchacho que ha visto la luz, maravilloso evangelista!» pintada en letras amarillas con una sombra negra a un lado. Los hombres de color descargaron de los camiones postes y grandes trozos de lona con los que empezaron a montar la carpa, que alcanzó una altura considerable y cubrió casi toda la extensión del terreno. Era tan grande que las cuerdas atadas a unas estacas clavadas en el suelo se adentraban mucho en el patio de la escuela. Entonces llegó un camión más pequeño cargado de serrín, con el que cubrieron el suelo bajo la carpa. Así lo dejaron durante una semana, antes de que trajeran las sillas, y cada día, a la hora de comer, cuando los chicos salían de la escuela, iban a la carpa y se entretenían arrojándose serrín unos a otros. También se apuntaban a ese juego algunas chicas, pero sólo las mayores, las que iban a la clase del señor Farney; les gustaba que los chicos mayores las derribaran sobre el serrín, aunque fingieran enfurecerse por eso.
Cuando terminaban las clases, me iba a casa con el serrín pegado al cuello de la camisa y picores a lo largo de la espalda, donde no había logrado quitármelo. Veías salir a todo el mundo de la carpa —unos pocos a la vez, porque la mayoría no querían marcharse- con serrín en el pelo y tratando de rascarse la espalda. Las chicas mayores se peinaban con las uñas para quitarse el serrín del pelo y se alisaban la falda. Camino de sus casas, los chicos mayores se metían con ellas, en general dos chicos para cada chica. Ellas gritaban, reían e intentaban alejarse corriendo, pero sin esforzarse demasiado.
El día 23 estaba al caer. Llegó a la carpa un camión cargado con las sillas, que eran de esas plegables de madera, y los hombres que las instalaban hacían tanto ruido que la señorita Moore no podía dar la clase. Desde la ventana les veíamos descargar las sillas, delgadas como una tabla, y convertirlas en sillas completas al desplegarlas.
Bobbie Lee Taylor llegó al pueblo el día 22. Habló por la radio y el periódico publicó su foto, pero no pude ver qué aspecto tenía, porque en aquellas fotos de prensa no distinguías a nadie a menos que fuese el presidente Roosevelt o alguien a quien conocieras muy bien. Resultaban tan oscuras que los ojos de la persona retratada eran grandes manchas negras y parecía como si el pelo se juntara con las cejas. Todo el mundo tenía el mismo aspecto, excepto Roosevelt, por la anchura de su cabeza, y Hitler, porque el pelo le caía sobre la frente de una manera inconfundible.
El día de la reunión evangelista casi todos los alumnos salieron de la escuela en cuanto terminaron las clases. Iban a asistir y tenían que ir a casa para prepararse. Mamá y tía Mae no habían hablado de ello, y yo no sabía si iríamos. Al pasar por la calle Mayor vi que las tiendas cerraban temprano. Bobbie Lee Taylor se alojaba en el hotel, y en la calle había una multitud de gente que intentaba entrar. Sobre la fachada del hotel había un gran cartel que anunciaba a Bobbie Lee Taylor. Oí que ocupaba la habitación de quince dólares diarios, en el tercer piso, el más alto del hotel. Sólo lograban alquilarla cuando llegaba algún rico al pueblo, como el senador del estado y el director de la fábrica de suministros bélicos.
Después de la cena, salimos al porche y nos sentamos. Hacía un tiempo agradable para el mes de marzo, y parecía que la noche era casi veraniega. Allá abajo, en el valle, se libraban de los vientos, pero en las colinas sabías cuándo llegaba marzo. Era cuando los pinos silbaban bajo el agradable tiempo soleado, cuando la arcilla se secaba y ascendía en nubes de color canela que cubrían las cenizas hasta ocultarlas por completo. Pero sabías que, cuando llegara abril y el agua se llevara la arcilla, las cenizas seguirían allí y te alegrarías de ello, pues podrías andar sin que se te hundieran los pies.
Aquella noche había grandes luces junto al edificio de la escuela, donde estaba la carpa. Era la primera noche, lo cual significaba que casi todo el mundo acudiría. La gente del valle estaba muy deseosa de una reunión evangelista, después de un año sin tener ninguna. Toda la calle Mayor estaba llena de coches que avanzaban casi tocándose, y veía las rojas luces traseras que giraban al llegar al patio de la escuela, se detenían y se apagaban. Grupos de gente caminaban por las calles que conducían a la carpa, se paraban para recoger a otros grupos que estaban bajo las farolas, y en cada esquina, a medida que se aproximaban al pie de la calle Mayor, la multitud iba haciéndose más numerosa. Había gente de las colinas, a los que reconocías por las camionetas cubiertas de arcilla endurecida, que trataban de aparcar a lo largo de las calles. Me dije que, con la mayoría de los hombres en el extranjero, los conductores de muchas de aquellas camionetas serían mujeres. Las conducían bastante bien, y eso me hacía pensar en cómo las personas a veces pueden hacer cosas de las que nunca las habrías creído capaces. Poco después dejaron de pasar coches y camionetas, y sólo unas pocas personas andaban por las calles. Nunca había visto el pueblo tan lleno, con coches y camionetas aparcadas casi en todas las calles, excepto la del norte, donde vivían los ricos, los cuales, cuando no querían que les molestara el tráfico, tendían una cadena de un lado a otro de la calle. Era tal el silencio en el pueblo y en las colinas que podíamos oír el cántico procedente de la carpa, alto y rápido. Si no sabías la letra de la canción, no podías entender lo que decían, pero yo la había oído antes.
«Jesús es mi Salvador,
Jesús es mi guía,
Jesús es mi guardián,
siempre a mi lado.
Rezaré, Jesús, rezaré, rezaré, Jesús, rezaré, Jesús,
rezaré. Oh, Señor, rezaré, Jesús, rezaré, Jesús,
rezaré, Jesús, rezaré.»
Repetían la última parte una y otra vez, cada vez más rápido. Terminada la canción, todo volvió a quedar en silencio, y entonces miré hacia la casa del predicador. Me preguntaba qué tal le irían las cosas, porque parecía como si el pueblo entero hubiese ido a escuchar a Bobbie Lee Taylor. Con aquella cantidad de coches aparcados era imposible averiguar nada. Los que estaban cerca de la iglesia del predicador tanto podían ser de feligreses suyos como de asistentes a la reunión evangelista, pero casi todo eran camionetas, y yo sabía que nadie iba a venir desde las colinas, o quizá incluso desde la capital del estado, para escuchar una conferencia bíblica.
A mi espalda, tía Mae y mamá hablaban bajito sobre el trabajo de tía Mae en la fábrica. Mamá hacía todas las preguntas, y tía Mae le respondía sobre lo que estaba haciendo, le contaba que ahora era supervisora y que tenía una buena paga. Mamá le decía: «¿De veras? Eso está muy bien, Mae», y cosas por el estilo. Estaba orgullosa de tía Mae, y creo que ésta también lo estaba de sí misma.
Entonces empezaron a hablar de papá. Mamá dijo que su última carta había llegado desde algún lugar de Italia. Oí que la mecedora de tía Mae crujía un poco más, y ambas quedaron en silencio. Entonces tía Mae dijo: «Ahí es donde se lucha más duramente, ¿verdad?» Mamá no le contestó y tía Mae se meció con más lentitud que antes.
Bobbie Lee Taylor llevaba unos días en el pueblo cuando mamá decidió ir a escucharle. Tía Mae dijo que estaba cansada por el trabajo en la fábrica y quería irse a dormir, pero mamá temía bajar las colinas de noche sólo conmigo. Por fin tía Mae accedió y, después de cenar, nos fuimos los tres.
Ya estábamos en abril, pero aún no había llovido. Seguían soplando los vientos de marzo, que barrían las colinas y agitaban los pinos. La noche no era clara, porque las nubes, que habían sido intermitentes durante el día, se habían quedado también por la noche. De todos modos, eran insuficientes para producir lluvia. Parecía que nunca podrían juntarse para formar una gran nube capaz de soltar un buen chaparrón.
La gente seguía acudiendo para escuchar a Bobbie Lee Taylor, y aquella noche eran muchos los que bajaban por la calle Mayor. Mamá conocía a muy pocas de aquellas caras, al contrario que tía Mae y yo. Vi a varios de los chicos y chicas de la escuela y les saludé, y bastantes personas le dijeron hola a tía Mae y la saludaron inclinando la cabeza. En su mayoría eran mujeres jóvenes y de mediana edad, así como algunas mayores, que trabajaban en la fábrica bajo su supervisión.
Las camionetas aparcaban junto al bordillo, a lo largo de toda la calle, y de ellas bajaban mujeres y niños. Cuando nos acercábamos al pie de la calle Mayor, me sentía contento. Desde el principio había deseado ir a ver a Bobbie Lee Taylor, pero a mamá y a tía Mae les costó mucho decidirse. Aparte de las sesiones de cine, aquélla era una de las pocas veces que salía e iba a alguna parte. A mamá y a tía Mae también les alegraba ver a toda aquella gente, y las oía hablar y reír detrás de mí. Durante el camino nos paramos muchas veces, porque mamá llevaba mucho tiempo sin bajar al pueblo y quería ver lo que había en los escaparates.
Fuera de la carpa había grupos de personas que hablaban, y en el patio de la escuela se había instalado un vendedor de gaseosas con su tenderete. Los niños, que se habían pasado el día en la escuela, miraban por las ventanas del edificio. Eso me pareció una tontería, pero entonces empecé a preguntarme qué aspecto tendría mi clase de noche, así que me acerqué y, a la luz de la carpa, vi que los pupitres y todo lo demás estaba tan tranquilo como nunca habría imaginado que pudiera estarlo una clase. Incluso algunos de los chicos y chicas mayores, los que iban con el señor Farney, miraban a través de las ventanas para ver el aspecto de su clase, y se decían entre sí que parecía encantada.
Los tres entramos en la carpa y tomamos asiento en la parte delantera. Las sillas y el serrín producían un olor como el de la compañía maderera de la capital del estado. En lo alto de cada poste que sujetaba la carpa había unos focos potentes cuya luz daba la impresión de que allí dentro era de día. La plataforma estaba unas seis filas delante de la nuestra. En uno de los lados y encima del piano había grandes flores blancas. Delante se veía ese atril que usan los oradores para poner sus papeles, pero en aquél había un gran libro negro que debía de ser la Biblia.
Eran cerca de las siete y media y la gente fue entrando. Una vez sentados, seguían hablando en grupos. Los asientos empezaron a llenarse a nuestro alrededor. Vi a uno o dos hombres, pero eran viejos y tenían a sus nietos en las rodillas. Cuando volví la cabeza para echar un vistazo, la carpa estaba llena de público, y entonces tía Mae me dio un codazo. Un hombre vestido con un bonito traje subía a la plataforma. Le seguía una mujer que se sentó al piano. Debía de ser el hombre que dirigía los cánticos. Lo supe con certeza cuando nos dijo que aquella noche empezaríamos con «un buen coro lleno de vigor» una canción que yo desconocía por completo.
«Los pecadores pueden ser santos con sólo que lleven la cruz,
los pecadores pueden ser santos con sólo que lleven la cruz,
los pecadores pueden ser santos con sólo que lleven la cruz,
llevadla y reservad vuestro lugar en el cielo.
Llevad, llevad esa cruz, llevad, llevad esa cruz,
llevad, llevad esa cruz, llevad, llevad esa cruz por Jesús.»
El hombre que llevaba la voz cantante lo hacía muy alto, y la gente también cantaba en voz muy alta. Se dio cuenta de que querían repetirla, de modo que la mujer tocó las primeras notas y todo el mundo cantó de nuevo. Era una canción fácil de aprender, y la segunda vez la canté con ellos. Tenía un buen ritmo al que se adaptaba casi cualquier letra. La mujer tocó más rápido la segunda vez, y cuando terminó todos estaban sin aliento, apoyándose en personas conocidas y sonriendo.
El hombre de la plataforma sonrió y alzó las manos para que todos se sentaran y guardaran silencio. Esperó a que estuvieran acomodados y las sillas dejaran de crujir. Cuando empezó a hablar de nuevo, su cara cambió y se puso triste.
-Ha sido maravilloso estar en este pueblo con Bobbie Lee, amigos míos. Muchos de vosotros nos habéis invitado a vuestros hogares para que compartiéramos vuestras humildes comidas. Dios os bendiga a todos, amigos míos. Que el cielo brille sobre vosotros, cristianos y pecadores por igual, pues me es difícil hacer ninguna distinción. Todos sois mis hermanos.
»A estas alturas ya no es necesario que os presente a Bobbie Lee, quien, a través de sus. actos, se ha convertido en vuestro amigo, vuestro ídolo. No he tenido que convenceros para que le amarais, pues todo el mundo ama a un auténtico cristiano, y los pecadores le respetan. Confío en que ahora vuestro sentimiento hacia este muchacho elegido sea más de amor que de respeto. Amigos míos, puedo deciros sinceramente que estoy completamente seguro de que eso ha sucedido. Pero ya he hablado bastante. Aquí .está vuestro Bobbie Lee.
El hombre de mediana edad fue a un lado de la plataforma, tosió y se sentó junto al piano. Tuvimos que esperar unos segundos a que saliera Bobbie Lee. Todo el mundo estaba en silencio, aguardando, las miradas fijas en la plataforma.
Cuando apareció, se levantó un murmullo entre la gente: «Oh, aquí está», «Bobbie Lee», «Sí, de Memphis», «Chiss, escucha». Creía que Bobbie Lee sería un muchacho, tal como decían, pero me pareció que tendría unos veinticinco años. Me pregunté por qué no había ido a la guerra, si tenía la edad. Las ropas le colgaban, porque era bastante flaco, pera eran buenas prendas, una chaqueta deportiva, pantalones de un color distinto y una corbata ancha en la que pude contar por lo menos seis colores.
En lo primero que me fijé, incluso antes que en su ropa y en lo delgado que era, fue en sus ojos. Eran azules, pero de una tonalidad que nunca había visto hasta entonces, una clase de ojos claros que siempre daban la impresión de estar mirando una luz brillante sin tener que parpadear. Sus mejillas no estaban llenas, como las de un chico, sino que se le hundían hacia los dientes. Apenas podías verle el labio superior, no porque fuese delgado, sino porque tenía una nariz larga y estrecha cuya punta parecía colgarle. Era rubio, con el pelo peinado hacia atrás y cayéndole sobre el cuello.
Durante un minuto no dijo nada, se limitó a abrir su Biblia y buscar una página. Cuando la encontró, tosió y entonces se quedó mirando a los asistentes durante otro minuto. Noté que todos se inquietaban a mi alrededor, algunos se movían y hacían crujir las sillas. Tras pasear de nuevo su mirada por la multitud, se aclaró la garganta y habló con una voz que parecía lejana pero sin dejar de ser alta.
—Nos hemos reunido aquí para otra noche gloriosa de conversión y salvación. Antes de subir aquí he rezado para que los testimonios sean numerosos, para que más almas perdidas se entreguen a la gloria de Jesucristo. Siento en mi alma que estas plegarias serán atendidas, que los pecadores se rendirán a cientos al Salvador. A El no le importa quiénes sois, le es indiferente que seáis ricos o pobres, críos o abuelos. Lo único que le interesa es el alma que tenéis para entregarle. Eso es todo lo que le preocupa a Jesús. Creedme, amigos míos, eso es todo. ¿Qué más podría querer? No desea riquezas mundanas, que llevan a la codicia. No las quiere para nada. El posee un universo; ¿cuánto poseéis todos vosotros? ¿Un coche que usáis para matar con él cuando conducís bajo la influencia del vino? ¿Una casa que puede convertirse fácilmente en un antro de pecado? ¿Un negocio que os proporciona riquezas mundanas que conducen al pecado?
»Hoy nuestro país libra una lucha mortal con el diablo. En los campamentos hay jovencitas que bailan con marineros, soldados y quién sabe qué. En los centros de recreo de nuestras ciudades, las muchachas se entregan a la más antigua de las profesiones ante nuestros propios ojos. La misma esposa del presidente toma parte en esas actividades. ¿Creéis acaso que piensan en Jesús mientras bailan? Podéis apostar vuestra vida a que no lo hacen. Lo comprobé personalmente una vez. Estaba bailando con una chica y le pregunté: "¿Estás pensando en Jesús?", y ella me apartó de un empujón. No se dio cuenta de la importancia que tenía ese acto de rechazo: me hizo comprender que yo representaba a Jesús y que El no tiene cabida en una pista de baile. No, señor, ése es el terreno de juego del diablo.
»Hay otra gran amenaza ante nuestra puerta. Nuestros hombres y nuestros muchachos han volado al otro lado del océano. ¿Están viviendo allí con Jesús? ¿Les acompaña El en las trincheras? ¿Están llevando unas vidas cristianas limpias? Están perdidos en unas tierras cuyos malignos dirigentes son nuestros enemigos. Viven en un mundo de mortandad y derramamiento de sangre que hace que Jesucristo vierta lágrimas de remordimiento por haber poblado esta tierra. No digo que no sea necesario. Es muy necesario, pero ¿qué clase de hombres serán cuando regresen a sus hogares? ¿Qué clase de hombres se sentarán junto al fuego, mantendrán a vuestra familia, se casarán con vosotras? Incluso es posible que ni siquiera recuerden el nombre de Jesús. ¿Estáis preparados para esto o vais a combatirlo a partir de ahora mismo, con cartas que contengan el nombre de Jesús y llenen a vuestros padres y vuestros maridos de nueva devoción hacia El? Ah, las mujeres de América están fracasando. ¡Cada día más militares, marines, coroneles, soldados rasos y tenientes se relacionan con mujeres extranjeras, y hasta se casan con ellas! ¿Queréis que vuestro hijo regrese a casa con una mujer extranjera, tal vez incluso con una pagana? Esa es la cruz que vosotras, mujeres, debéis llevar porque habéis hecho oídos sordos a las palabras de Jesús. ¿Queréis una china en vuestra casa, que cuide de vuestros nietos y les alimente con sus senos? Los pecados de vuestros hombres pueden ser vuestras cargas en el futuro. Pensad en ello antes de escribirle la próxima carta, e incluid las gloriosas palabras de la Biblia, de Mateo, del Génesis.
»Ahora permitidme que os haga una pregunta. ¿Qué me decís de vosotras? ¿Habéis sido fíeles a vuestros maridos mientras estaban lejos? Tenéis la gran oportunidad de ser libres y hacer lo que os plazca, ¿no es cierto? Hoy en día vemos a mujeres en las fábricas o conduciendo autobuses en las ciudades. Pueden ir a donde quieran, bailar y acudir a los tabernuchos en las bases militares, viajar en trenes y por las carreteras sin una mano que las retenga. El diablo tienta a esas mujeres, atrayéndolas hacia su telaraña. ¿Lucháis vosotras contra el diablo o estáis cayendo bajo su influencia?
En algún lugar del fondo una mujer se echó a llorar, y la gente empezó a volver la cabeza para ver quién era, pero recordaron que no debían hacerlo. Cuando las sillas dejaron de chirriar, el evangelista prosiguió.
-Ah, hemos oído una voz, una voz en el desierto. Ella no teme a Jesús, sino que desea su compasión. ¿Cuántas de vosotras estáis ahogando lágrimas de arrepentimiento? No temáis. Dejad que Jesús sepa cuánto lo sentís. Pedidle misericordia con vuestro llanto.
La mujer que se sentaba a mi lado se echó a llorar, y lo mismo hicieron otras muchas mujeres. Mi vecina tenía unos sesenta y cinco años y yo sabía que no podía haber hecho nada malo.
-Jesús escucha esas lágrimas de arrepentimiento y se regocija en Su reino. El verdadero arrepentimiento es lo único que cuenta, amigos míos, lo único que cuenta. Abramos nuestros corazones al Salvador. Entonces veremos la luz, entonces nos llenará el verdadero sentimiento.
Una mujer de la primera fila gritó: «¡Oh, Señor!», y se arrodilló en el serrín. Bobbie Lee Taylor empezaba a sudar. Hacía calor en la carpa, y aunque yo sabía que nadie fumaba, la atmósfera era tan espesa que parecía como si lo hicieran. Alguien más gritó desde el fondo, pero no entendí lo que dijo. Empezó en un intenso tono agudo y terminó en una especie de gemido. Toda la gente que se sentaba en mi fila tenía los ojos humedecidos y brillantes. Sólo una anciana se sujetaba la cabeza con las manos. Estaba llorando.
-Oh, qué glorioso es esto, amigos míos. Lágrimas por el Señor. A El no le importa lo que habéis sido. Sólo quiere una nueva alma para su rebaño. Esta noche he rogado por ver gloriosas conversiones, y he aquí la respuesta a mis plegarias, amigos míos, ¡y qué respuesta! Jesús está con nosotros esta noche. Percibe que un grupo de personas devotas le pide un nuevo nacimiento. Está dispuesto a aceptar a Su nueva oveja en el redil.
»Ahora, mientras cantamos Roca perenne, quiero que cada uno de los que han sentido un nuevo nacimiento en su alma suba a la plataforma. A Jesús le importa un bledo vuestra vida pasada. Está dispuesto a perdonar y olvidar y os recibirá con los brazos abiertos. Os quiere. Tratad de vivir con Jesús y ver cuan gloriosa puede ser vuestra vida. Qué grupo de cruzados seréis, amigos míos, aquellos de vosotros que estéis dispuestos a testimoniarle que libraréis el combate cristiano. Esta noche no queremos cobardes que den testimonio, sólo queremos cristianos devotos. Venid y naced de nuevo, amigos míos. Inclinemos nuestras cabezas y cantemos.
La pianista se puso a tocar la melodía y todo el mundo empezó a cantar. Miré a Bobbie Lee. Tenía los labios apretados y respiraba con dificultad.
«Roca perenne, hendida para mí...».
Oí algunas pisadas en el serrín, y de nuevo a Bobbie Lee.
-Ya vienen, ya vienen, salen de sus filas y se acercan por el pasillo. ¿Por qué no os unís a ellos, amigos míos? ¿Por qué no descargáis vuestros corazones extraviados?
Noté que la mujer sentada a mi lado se levantaba. Las sillas chirriaban en toda la carpa.
«Deja que me oculte en Ti...».
-¡Oh, qué noche tan gloriosa para El! ¡Qué derrota para el diablo, amigos míos! Puedo verlos venir, jóvenes y ancianos, puedo ver la devoción que reflejan sus ojos. Oh, ¿por qué no os unís a ellos? ¿No sería maravilloso que reuniéramos aquí arriba una gran multitud como magnífico testimonio ante El?
Se oyeron más crujidos de sillas y pisadas en el pasillo. Algunos lloraban mientras se dirigían a la plataforma.
—Repitamos el estribillo, amigos. Es posible que algunos aún no os hayáis decidido. No dejéis pasar esta oportunidad. Decidios mientras cantamos una vez más.
La pianista atacó de nuevo, y todo el mundo cantó, más serena y lentamente. Siguieron algunas pisadas más, pero no tantas como antes.
Cuando terminamos el estribillo, Bobbie Lee dijo:
—Aquí están. Quieren entregarse a Jesús. Dejaremos que algunos de ellos hablen. Oh, qué giro glorioso van a dar sus vidas esta noche.
Había un grupo bastante numeroso en la plataforma. En su mayoría eran mujeres, pero también había varios de los chicos mayores que iban a la clase del señor Farney, que se movían inquietos. En conjunto, debía de haber unas cincuenta personas.
Bobbie Lee cogió a una mujer del brazo y la acompañó ante el micrófono. La mujer estaba tan asustada que se mordía el labio. El evangelista le pidió su testimonio.
—Soy la señora Ollie Ray Wingate, y vivo aquí, en el pueblo. -Se detuvo para aclararse la garganta y pensar en lo que iba a decir-. Desde hace largo tiempo..., desde hace largo tiempo he sentido que necesitaba la ayuda de Jesús. Muchos de mis amigos vinieron aquí y me hablaron de ello. Me alegro de haber tenido el valor de testimoniar y... confío en que todos los que aún no habéis subido aquí, lo hagáis antes de que Bobbie Lee se vaya del pueblo.
Empezó a llorar, y Bobbie Lee la ayudó a apartarse del micrófono.
—¿No han sido ésas unas palabras llenas de inspiración? Oigamos las de esta señora.
La anciana que había estado sentada a mi lado se levantó y habló:
—La mayoría de vosotros me conocéis. Tengo la tienda de ultramarinos de la calle Mayor. Pero, amigos y vecinos, dejadme deciros que nunca me había sentido así. Me resigno a que el Señor me juzgue y olvide mis pecados de otro tiempo. Quiero arrepentirme y convertirme a Su doctrina. -Las lágrimas empezaron a correr de nuevo por sus mejillas-. Quiero andar con El por el » Jardín del Edén. Nuestro Bobbie Lee ha dado un nuevo significado a mi vida. Mi alma se siente como nunca se había sentido hasta ahora. Ha sido necesario Bobbie Lee para apuntar el nombre de Rachel Carter en la nómina de conversos. Durante cincuenta años he querido levantarme y testimoniar, pero nadie me dio la fuerza necesaria hasta ahora, cuando ha aparecido este joven devoto.
Bobbie Lee la ayudó a volver a su sitio.
—Gracias, señora Carter, por abrirnos su corazón y mostrarnos lo que se siente cuando la luz ilumina nuestro interior. Como veis, amigos, esta mujer ya no tiene que temer no estar a la altura de cualquier cristiano.
El siguiente en salir fue uno de los chicos que iban a la clase del señor Farney. Miró el micrófono y tragó saliva.
—No temas a Jesús, muchacho —le dijo Bobbie Lee.
—Me llamo Billy Sunday Thompson, y voy a la escuela del pueblo, estoy en octavo grado... Esto... Sólo quiero decir que me alegro de entregarme a Jesús y también de haber subido finalmente aquí, porque durante largo tiempo he sentido que necesitaba a Jesús.
Agachó la cabeza y retrocedió.
—Amigos, ésas han sido las palabras de un niño, mientras muchos de vosotros, abuelos, teméis subir a testimoniar. Que el testimonio de este pequeño os inspire, abuelos y abuelas que no subís. Qué bien os sentiríais todos si hubieseis testimoniado a esa edad. El Señor puede tomaros en cualquier momento, pero no os estáis preparando para ese gran día.
Algunos de los otros testimoniaron, y unos cuantos dieron la impresión de que no sabían qué hacer en la plataforma. Los pequeñines cuyas madres habían subido empezaron a llorar para que volvieran, y Bobbie Lee supo que debía poner fin a los testimonios. Hizo una señal a la pianista y nos dijo que no olvidáramos la caja para donaciones situada al fondo de la carpa y que constituía el único apoyo para organizar aquellas reuniones evangelistas. Añadió que a la noche siguiente volvería con otro mensaje que nadie debía perderse, y que si mañana no podían asistir, aunque confiaba en que lo hicieran, él seguiría en el pueblo hasta el lunes inclusive.
La pianista empezó a tocar una canción rápida, y Bobbie Lee y la gente de la plataforma salieron por una pequeña abertura en el fondo de la carpa. Mientras ellos desaparecían, el resto del público también empezó a marcharse. Se detenían y hablaban unos con otros en los extremos de las hileras de asientos y en los pasillos, por lo que mamá, tía Mae y yo tardamos un rato en salir. Cuando por fin lo hicimos, la pianista había dejado de tocar, y el hombre que dirigía los cánticos, el de edad mediana, quitaba las flores de la plataforma.
En el exterior hacía mucho más fresco, y aspiré hondo. En el patio de la escuela y en la calle la gente hablaba en corrillos y bebían gaseosa que habían comprado al hombre del tenderete. Nos encaminamos hacia casa, pero una mujer que conocía a tía Mae de la fábrica se detuvo a charlar con nosotros. Llevaba nuestra misma dirección, a lo largo de la calle Mayor, así que caminó con nosotros.
Niños y mujeres subían a los coches y camionetas aparcados a lo largo del bordillo, y los vehículos iban poniéndose en marcha. La gente andaba por la calzada, y se apartaba para dejarlos pasar. A veces los niños se ponían delante de las camionetas con los brazos extendidos y fingían que no las dejarían pasar, pero cuando los vehículos estaban cerca, reían y se apartaban corriendo. Pensé que ojalá fuese yo uno de aquellos niños que podían viajar en la caja de una camioneta, con los pies colgando sobre la compuerta trasera, y sentir el viento arremolinándose a mi alrededor. Viajar así sólo era desagradable cuando llovía.
La mujer que charlaba con tía Mae era de esas que hablan por los codos. Durante un rato habló de la fábrica y de quién le iba a decir que volvería a trabajar a su edad, y en una fábrica, haciendo un trabajo de hombre. Su hijo estaba en una isla del océano Pacífico, y le escribía diciéndole lo orgulloso que se sentía de que trabajara en una planta de suministros bélicos. Nunca en su vida había tenido tanto dinero como ahora, entre el de su hijo y el que ella ganaba, pero le preocupaba lo que Bobbie Lee había dicho. En la próxima carta que escribiera a su hijo le diría algo sobre Bobbie Lee, que era un hombre maravilloso, uno de los elegidos de Dios, y su hijo sabría lo que había dicho sobre los muchachos que estaban en el extranjero, y así no cometería ningún error, porque, le dijo a tía Mae, no quería tener ningún nieto chinito en las rodillas, con una madre de aspecto peligroso haraganeando en casa. Me preguntó si me gustaba Bobbie Lee y le dije que sí, que me parecía bastante bueno eso de poder hablar así durante tanto tiempo sin parar ni olvidar nada, como nos ocurría a nosotros en la escuela. Ella había subido a la plataforma durante la segunda sesión de Bobby Lee. No faltaba a ninguna reunión de evangelistas en el pueblo, porque, según ella, nunca tienes suficiente de eso. Quiso saber por qué ninguno de nosotros habíamos subido, y tía Mae le dijo que aún no habíamos podido decidirnos. La mujer replicó que sería mejor que lo hiciéramos rápido, porque Bobbie Lee sólo estaría allí unas pocas noches más, y era mejor estar en gracia de Dios, con todo lo que se decía sobre que Hitler iba a enviarnos una bomba.
La dejamos en alguna calle cerca del inicio de las colinas. Cuando se marchó, tía Mae le dijo a mamá algo sobre aquella mujer que no pude oír. Cuando estábamos a medio camino colina arriba, todas las luces de la carpa se habían apagado, y las últimas camionetas se ponían en marcha, encendían los faros y se alejaban. La siguiente vez que vi a Bobbie Lee fue cuando se marchaba del pueblo y la señorita Moore nos llevó de excursión para ver su partida.
V
Como muchas mujeres que nunca habían trabajado hasta entonces tenían empleos en la fábrica de suministros bélicos, más las pagas de sus maridos que estaban en la guerra, la mayoría de la gente de nuestro valle tenía más dinero que nunca. No había mucho en que gastarlo, pues casi todo estaba racionado. En las tiendas de alimentación todo el mundo hojeaba sus cartillas, tratando de elegir el cupón adecuado para cada cosa. Nadie parecía tener suficiente, sobre todo las familias numerosas. Tía Mae, mamá y yo no siempre disponíamos de carne, mantequilla u otras cosas porque se nos habían terminado los cupones para comprarlas.
También conseguimos oleomargarina por primera vez. Al verla me pareció que era manteca de cerdo. Mamá llevó la caja a la cocina, puso la sustancia en un cuenco, añadió una judía roja y empezó a mezclarla. Al cabo de un rato la judía desapareció y la manteca se fue volviendo amarilla. Cuando estuvo cremosa parecía mantequilla. Su sabor no me molestó, al contrario, más bien me resultó agradable, aunque al principio era salado. Aquella noche sólo cenamos pan tostado en el horno untado con oleomargarina, y col con un poco de carne en adobo, porque tía Mae había gastado los cupones necesarios para conseguir buena carne en otra cosa. A causa de la cartilla de racionamiento, mamá tenía que ir al pueblo con más frecuencia que antes, porque ella era la única que sabía usarla.
Una noche de aquel verano las mujeres de la fábrica dieron una fiesta. Tía Mae, por su trabajo, fue la encargada de organizarla, y se pasó el día entero en la planta, decorando la sala y ayudando a preparar la comida. Al llegar a casa fue directamente a su habitación a vestirse. Yo iba a ir con ella y mamá, y lo deseaba mucho, porque no había ido a ninguna fiesta desde el comienzo de la escuela.
Hacia las siete de la tarde mamá y yo estábamos listos y sentados en el porche, esperando a tía Mae. Mamá se había puesto un vestido bueno, y yo llevaba mi único traje, que era bonito, de gabardina. Hacía una noche deliciosa para una fiesta, cálida y clara, con una ligera brisa. Confiaba en que tendrían ponche y emparedados sin la corteza del pan. No tomamos nada para cenar, porque en la fiesta habría comida.
Poco después salió tía Mae, y estaba elegante de veras. Llevaba un vestido que había comprado en la ciudad, de crepé rojo oscuro con un brillo plateado en el cuello, grandes hombreras, que le daban el aspecto de una mujer muy fuerte, y la falda sólo hasta las rodillas. Sus zapatos me gustaron porque nunca había visto otros parecidos, con los dedos al aire y una pequeña tira alrededor del tobillo. Pensé en lo bonitas que eran las piernas de tía Mae. Mamá cogió un pañuelo y eliminó un poco de colorete de sus mejillas, mientras tía Mae protestaba. Cuando mamá terminó, tía Mae sacó su pequeña polvera del bolso y se miró en el espejo.
Durante todo el camino hasta el pueblo, tía Mae nos pidió que anduviésemos más despacio, a causa de sus zapatos. Olía bien en el camino, no sólo por tía Mae, sino también por las flores veraniegas y las madreselvas que trepaban a los viejos tocones. Aunque eran las siete y media, la noche estaba todavía por llegar, y había esa luz del crepúsculo en la que las colinas siempre parecen tan bonitas.
En el pueblo mucha gente se dirigía al río, donde estaba la fábrica. Cuando llegamos allí, vimos muchas camionetas aparcadas en la orilla y en el aparcamiento de la fábrica. Casi todas las mujeres que bajaban de los vehículos llevaban flores en el pelo. Debían de ser madreselvas de las colinas, porque su olor se notaba en todas partes, y yo sabía que esas flores no crecen junto al río.
Fuimos a la gran nave de la fábrica donde unían las piezas. Empujaron las máquinas pequeñas contra la pared y así quedó un amplio espacio libre para bailar. No había muchos bailes en el valle, y ahora, en época de guerra y con los hombres ausentes, hacía mucho tiempo que no se daba ninguno. Tía Mae se acercó a una mesa sobre la que había comida y ayudó a las mujeres que estaban terminando de preparar los platos. Mamá y yo nos sentamos junto a una gran máquina y observamos a la gente.
Al cabo de unos quince minutos llegó la orquesta. Tenían un piano, un contrabajo, un banjo y una trompeta, y se pusieron a tocar una música animada que había oído muchas veces, pero cuyo título desconocía. Algunas mujeres salieron a bailar. Todas, excepto tía Mae, llevaban vestidos de verano con flores estampadas. Podías ver las flores moviéndose sobre la pista, rosas con gardenias y violetas con girasoles.
Había bastante gente en la sala, y cada vez entraban más mujeres y se quedaban de pie, apoyadas en las paredes metálicas y las máquinas. Algunas se ponían a bailar con otras mujeres, o veían a alguna conocida y empezaban a hablar. De repente tía Mae se puso a bailar con aquella mujer que nos acompañó un rato al salir de la carpa, la noche que vimos a Bobbie Lee. Tía Mae dirigía a la otra como si fuera el hombre y la llevaba de un lado a otro, haciéndola dar vueltas. La orquesta tocaba una canción que yo escuchaba continuamente por la radio, Chattanooga Choo Cboo. Cuando vieron lo que hacían tía Mae y su pareja, las otras mujeres retrocedieron, formaron un círculo y les dejaron todo el espacio para ellas. Mamá y yo nos subimos a las sillas para ver por encima de las cabezas de la gente apiñada en aquel corro. Decían: «Mira a Flora», que era el nombre de la otra mujer, «Hágala girar, señorita Gebler» y «Mira cómo se mueven esas dos».
Cuando terminaron de bailar, todo el mundo aplaudió. Tía Mae se abrió paso entre la multitud de mujeres que le daban palmadas en la espalda y se sentó con nosotros. Intentaba fijar el tacón de uno de sus zapatos que se había aflojado, pero no pudo arreglarlo y se quedó sentada, hablando con mamá. La pista estaba ahora llena de mujeres que bailaban y, al mismo tiempo, procuraban vigilar a los pequeños que correteaban entre ellas. Tía Mae las miraba, y yo sabía que estaba a disgusto por el problema del tacón.
Las mujeres que pasaban ante nosotros llevaban grandes vasos llenos de espuma blanca que desbordaba. Normalmente, en las fiestas del pueblo no había cerveza, y tía Mae dijo que el director de la fábrica la habla enviado desde la capital, donde la fabricaban. Me pidió que fuera a buscarle un vaso. Me costó mucho abrirme paso hasta la mesa donde la daban, pues había muchas mujeres y niños a su alrededor. Cuando le di el vaso a tía Mae, tomó un largo trago y entonces apareció en sus ojos una expresión soñadora y eructó.
Eran cerca de las diez. La cerveza casi se había terminado, pero mucha gente seguía bailando en la pista. Los niños pequeños dormían encima de las máquinas, y las piernas les colgaban a los lados. Las mujeres se paraban donde estábamos sentados y le decían a tía Mae que aquélla era la mejor fiesta a la que habían asistido desde su juventud. Al cabo de un rato la orquesta tocó un vals, y mamá me preguntó si quería bailar. Nunca había bailado hasta entonces, pero no lo hicimos tan mal. Mamá era buena bailarina, así que me dirigió como si fuera el chico. Yo era casi tan alto como ella, y no sé qué aspecto tendríamos.
Una mujer se puso en pie en el lugar donde tocaba la orquesta y preguntó si alguien sabía cantar. Nadie del pueblo sabía, excepto la mujer que cantaba en la iglesia. del predicador, pero ésa tenía la clase de voz aguda que no le gustaba a nadie. Flora, la mujer que había bailado con tía Mae, se reunió con la otra al lado de la orquesta y dijo que la señorita Gebler, la supervisora, le había dicho que solía cantar. Todo el mundo miró en nuestra dirección. Tía Mae dijo que no, que no había cantado en muchos años y si lo hacía ahora habría rechifla, pero todos insistieron en que lo hiciera o aquella noche no se irían a sus casas. Tras hacerse rogar durante un rato, tía Mae accedió, como yo sabía que deseaba hacer desde que. se lo pidieran por primera vez. Tía Mae había tomado unas cuantas cervezas, y me intrigaba cómo iba a desenvolverse. Se descalzó, a causa del tacón flojo, se acercó a la orquesta y habló con ellos durante cosa de un minuto.
Entonces el pianista tocó algunas notas. Tía Mae asintió con la cabeza. El del contrabajo empezó a tocar, y el piano arrancó de nuevo, acompañado por el banjo. Tía Mae se volvió.
«Mujer de San Luis, con tus anillos de diamantes tienes a mi hombre junto a las cintas de tu delantal...».
Al llegar aquí intervino el trompetista, y parecía bueno de veras. También tía Mae parecía hacerlo bien. Yo no sabía que cantaba así. Su voz era mejor que ninguna de las que había oído fuera de las películas. Miré a mamá y vi que miraba a tía Mae con los ojos humedecidos. Las mujeres la miraban con asombro. Nadie en el valle había oído jamás cantar así, excepto en la radio.
Tía Mae terminó y todos silbaron y aplaudieron. Querían que cantara de nuevo, pero la única canción del repertorio de la orquesta que ella conocía era Dios bendiga a América, y ésa fue la que cantó. Era una canción que por entonces se oía continuamente en la radio, y la segunda vez todo el mundo la cantó con ella. Cuando terminó, todas las mujeres rodearon a tía Mae y la abrazaron. Regresó a nuestro lado y vi que estaba llorando.
Cuando volvíamos a casa por el sendero era de noche, una fresca noche de verano. Por mucho calor que hiciera de día, las noches eran frescas en las colinas. Tía Mae no había dejado de hablar desde que salimos de la fábrica, después de que todo el mundo se hubiera parado a saludarnos y cuando por fin nos dejaron marchar. Nos fuimos pasada la medianoche, los últimos en hacerlo con excepción del vigilante nocturno. Ahora era casi la una de la madrugada. Veía allá delante la casa con las luces encendidas, y ya me imaginaba en la cama, pero tía Mae no parecía tener prisa. Cuando llegamos al patio y oímos el crepitar de las cenizas bajo los pies, tía Mae se volvió para mirar al pueblo y cogió a mamá del brazo.
-¿Sabes? -le dijo—, nunca pensé que pudiera ser feliz aquí.
Entonces miró hacia las colinas y el cielo nocturno.
A partir de aquella noche, casi dejamos de ver a tía Mae. Uno de los viejos de la orquesta que tocó en la fiesta de la fábrica le preguntó si le gustaría cantar con ellos asiduamente. Tenían muchos encargos en las colinas e iban a la capital del condado e incluso, en ocasiones, a la del estado. Por la noche, cuando tía Mae regresaba de la fábrica, se ponía el vestido que usaba para cantar en la orquesta y salía. El viejo la esperaba en su camioneta al pie de la colina, con el contrabajo en la parte trasera. En el crepúsculo, cuando las aves nocturnas empiezan a cantar, solía sentarme en el porche y miraba a tía Mae, que bajaba por el sendero con su vestido bueno, hasta que desaparecía cuando la pendiente de la colina se hacía pronunciada. Poco después podía ver la camioneta del viejo, que iba por la calle Mayor, con el brazo de tía Mae apoyado en la portezuela y el gran contrabajo detrás.
Cierta vez el periódico publicó un artículo sobre la orquesta, con una foto en la que aparecía tía Mae cantando. Era como todas las demás fotos de nuestro periódico. El pelo de tía Mae parecía una nube, y a su espalda había un puñado de hombres de color tocando. En todas las fotografías la gente tenía la piel oscura y el pelo blanco, fuera cual fuese su color verdadero. El artículo contaba que tía Mae fue en otro tiempo una cantante famosa y que personas como ella eran necesarias en el valle para levantar el ánimo a la gente. El señor Watkins escribió una carta al director acerca de aquel artículo. Decía que, antes que de tía Mae, la gente del valle tenía necesidad de otras muchas cosas. Tía Mae replicó con una carta en la que decía que el valle necesitaba muchas menos personas como el señor Watkins, si es que le hacía falta alguna. Ninguno de los dos publicó más cartas en el periódico, y yo daba el asunto por zanjado, cuando intervino el predicador.
El hombre puso un anuncio en el periódico diciendo que tenía buenas razones sacadas de la Biblia según las cuales la orquesta y tía Mae no le hacían ningún bien a nadie. Tras la partida de Bobbie Lee Taylor, el pueblo se había dividido con respecto al predicador. Los que no habían asistido a la conferencia bíblica cuando Bobbie Lee estaba en el pueblo, fueron eliminados de la lista de feligreses. Los expulsados se enfurecieron con el predicador, porque a todo el mundo le gustaba ir a la iglesia si podía pagar la cuota. Desde luego, había gente que, como nosotros, no pertenecía a la iglesia cuando sucedió todo esto, y el predicador decía que eran de la clase de gente a la que «no le importa de qué lado sopla, el viento».
Al día siguiente los feligreses expulsados pusieron un anuncio en el periódico y dieron una serie de razones por las que tía Mae y la orquesta eran útiles para el valle. El sábado por la noche empezaron las actuaciones de tía Mae en el cine, por diez centavos más. El sábado siguiente algunas personas que pertenecían a la iglesia andaban arriba y abajo, delante del cine, con grandes carteles que denunciaban el mal dentro de aquel edificio. Cuando el director del periódico se enteró de esto, publicó una foto de aquella gente en primera plana. Nuestro periódico llegaba a la capital del condado, e incluso mucha gente de la capital del estado lo compraba. Vieron la foto de aquellas personas con los carteles y, como ocurre siempre, el sábado siguiente fueron al cine del pueblo para ver a tía Mae. Aquella noche casi parecía como si Bobbie Lee hubiera regresado. Las camionetas aparcaban por todas partes, y fueron muchos los que se quedaron sin poder entrar. Tal era la multitud en la calle Mayor que ni siquiera podías distinguir a los partidarios del predicador con los carteles. La noche del sábado siguiente llegó otra vez tanta gente que muchos no pudieron entrar, y entonces el sheriff le dijo al predicador que sus hombres estaban molestando y habría que desalojarlos. Ya habían hecho todo el bien que podían por el negocio de su hermano.
Después de todo esto el predicador se puso realmente furioso con el pueblo. El señor y la señora Watkins, así como los demás que estaban todavía en la lista de la iglesia, intentaron oponerse a todo lo que hacían en el pueblo, e incluso enviaron una comisión a la magistratura del estado para que vieran qué acciones podían emprender contra el cine. No llegaron a ninguna parte porque el gobernador era amigo del sheriff, pero la iniciativa unió más a la gente del predicador, que era un grupo numeroso, capaz de reservar espacio en la emisora del pueblo para que el predicador hablara el domingo por la noche a la hora de Amos 'n' Andy. Las personas que ya no pertenecían a la iglesia, y las que no estaban en la lista antes de que ocurrieran estas cosas, se enfadaron porque Amos '»' Andy era el programa favorito de todo el mundo. Sólo podías sintonizar otra emisora, la potente de la capital, pero no se recibía bien.
Entretanto, todas las noches tía Mae se marchaba en la camioneta con el viejo y el contrabajo. Se hicieron famosos en toda la región. Cuando los soldados llegaban con permiso, se casaban con las chicas del pueblo a las que habían escrito cartas. Muchas chicas que nunca esperaron casarse eran solicitadas por soldados a los que conocían desde que iban a la escuela y que pasaban quince días de permiso en casa. Había muchos banquetes de boda y tía Mae y la orquesta tenían continuos encargos. La gente no solía bailar en los banquetes de boda como hacían en las películas. Si te casaba el predicador, no podías hacerlo, pero a la gente le encantaba escuchar la orquesta y a tía Mae. Así fue como mamá y yo asistimos a muchos banquetes a los que de otra manera nunca nos habrían invitado. Mamá me dijo que tía Mae no ganaba la mitad del dinero que merecía por cantar con la orquesta, pero yo sabía que le gustaba hacerlo y que probablemente habría cantado aunque no le hubieran pagado nada.
Mamá estaba preocupada por las cartas que recibía de papá, el cual se hallaba en Italia en plena lucha. En una de sus cartas decía que estaba viviendo en una vieja granja que tenía mil años de antigüedad. Escribió sobre los olivos, y eso me hizo pensar, porque yo siempre veía las aceitunas en un bote, enteras o con esa cosa roja en el medio, pero nunca se me había ocurrido que salieran de un árbol. También dijo que había avanzado por la Via Apia, que era una famosa carretera sobre la que yo había leído algo en un libro de historia, y pude hablarle de ello a mi maestra. Según mi padre, el sol en Italia era más bonito que en ninguna otra parte. Era el más brillante y amarillo que había visto jamás, mucho más brillante que en el valle en pleno verano. También había visto el sitio donde vivía el papa, del cual yo oía hablar muchas veces, cuando el predicador charlaba por la radio en lugar de Amos V Andy, el programa que me gustaba. También las playas eran bonitas allí, decía papá. Cuando volviera me llevaría al océano, porque yo nunca había estado en él, y podría ver lo que era una playa con sus olas ondulantes. Al final decía que nos echaba de menos a todos más de lo que nunca había creído posible.
Mamá guardaba todas las cartas de papá en una caja de hojalata, sobre la nevera, en la cocina. Tía Mae las leía todas dos o más veces, sobre todo aquellas en las que hablaba de lo bonita que era Italia. Tía Mae decía que siempre había querido ir allí y ver Roma, Milán, Florencia y el río Tíber. En una de sus cartas papá envió unas fotos en las que aparecía acompañado de italianos. Parecían sanos, e incluso una anciana cargaba con un gran fardo. En una de las fotos papá estaba de pie entre dos muchachas italianas. Ninguna de las chicas del valle tenía el cabello tan negro y espeso como ellas. Mamá sonrió al ver la foto, y yo también. Papá era tan serio que resultaba gracioso verle allí sonriente y rodeando a dos chicas con los brazos. Tía Mae se echó a reír cuando lo vio, y dijo: «Caramba, debe de haber cambiado».
En las clases con la señorita Moore me desenvolvía bien. Era mi último año con ella. En primavera terminaría el sexto grado y pasaría a las clases del señor Farney. Con la señorita Moore hacíamos continuas excursiones de estudio. Después de haber visitado todo el valle, fuimos a la capital del condado y vimos el Palacio de Justicia. La escuela no tenía autobús porque todos cuantos vivían en el valle podían desplazarse hasta ella con facilidad. Habría sido más difícil ir en autobús por las colinas que andando. Para el viaje a la capital del condado, la señorita Moore consiguió que las autoridades del estado enviaran un autobús a la escuela. Todo el mundo expresó su asco al subir, porque olía mal. Creí reconocer el olor, por haberlo notado antes en alguna otra parte, y al cabo de un rato recordé el aliento de la señora Watkins. Olía exactamente igual.
Siempre pensé que la señorita Moore era un poco sorda. Sé que otros también pensaban lo mismo, pero nunca se lo dije a nadie porque, de alguna manera, ella siempre acababa enterándose de lo que se rumoreaba a sus espaldas. Cuando subió al autobús y todos empezaron a manifestar su asco, la señorita Moore no dijo nada. Se acomodó en el asiento delantero y arrugó la nariz. Preguntó al conductor si podía abrir las ventanillas, y él respondió que estaban cerradas herméticamente porque algunos niños intentaban saltar por ellas cuando el autobús estaba en marcha. Nunca había subido a un autobús que se bamboleara tanto como aquél. Incluso cuando cogía los baches más pequeños todo el mundo se quejaba. La señorita Moore nos hizo cantar canciones que habíamos aprendido en la escuela. Debido al traqueteo del autobús las notas largas siempre sonaban «ah-ah-ah-ah-ah-ah» y nunca continuas como debía ser. Algunos de los chicos más traviesos que se sentaban al fondo empezaron a cantar otras letras inventadas por ellos. Desde hacía cosa de un año, ya sabía a qué se referían en sus canciones, pero la señorita Moore no se enteró, y cuando terminamos nos dijo: «Eso ha estado bien».
Pero la canción había animado a los traviesos, y se pusieron a contar chistes y recitar poemas que nadie decía en voz alta. Ninguna de las chicas se reía, porque no hubiera estado bien que lo hicieran, y cualquier chica que se hubiera reído se habría puesto en evidencia. Pero había una, llamada Eva, que soltaba una risita entre dientes. Las otras chicas la miraban y probablemente se lo dirían a sus madres cuando volvieran a casa. El conductor se reía de lo que los chicos decían, y la señorita Moore le sonreía. Seguramente le parecía bonito que un viejo tuviera un temperamento tan alegre. Yo no sabía qué pensar de aquellos chicos traviesos. Algunas de las cosas que decían eran divertidas, pero no sabía si debía reírme, por lo que me limitaba a mirar adelante como las chicas y fingir que no los oía. Empezaron a decir cosas sobre la señorita Moore que no podía creer. Aunque no fuese muy lista, era una mujer simpática.
En el Palacio de Justicia había una estatua de una mujer desnuda que sostenía un gran jarrón. Los chicos traviesos la rodearon, riéndose, y señalaron algunas cosas. La señorita Moore y los demás ni siquiera miramos la estatua al pasar, pero yo me hice una idea bastante buena de cómo era mirando por el rabillo del ojo. La señorita Moore no regresó para buscar a los chicos, por lo que un hombre que trabajaba en el Palacio de Justicia les dijo que siguieran adelante. Cierto que, aparte de la estatua, no había mucho más que ver. Nos sentamos en la sala de justicia y escuchamos a un juez que hablaba con un hombre de color que, al parecer, le había quitado la mula a otro. Luego siguió otro que estaba borracho, y eso fue todo.
Nos sentamos en el césped, delante del Palacio de Justicia, y comimos los bocadillos que habíamos llevado; la señorita Moore nos preguntó qué nos había parecido y dijimos que muy bien. El Palacio de Justicia era un edificio antiguo de veras. En la parte superior, en vez de tejado, tenía ventanas con cristales de colores. Mientras comíamos, los chicos traviesos se quedaron en aquellas ventanas, haciendo gestos. La señorita Moore no podía verles porque estaba de espaldas al Palacio de Justicia. Si se hubiese vuelto y les hubiera visto allá arriba, probablemente les habría expulsado de la escuela. Todo el mundo sabía lo que significaban aquellos gestos, y las chicas miraban la hierba y fingían que buscaban tréboles. Al cabo de un rato vi que un hombre se acercaba a los chicos por detrás y les hacía apartarse de la ventana. Una semana después de aquella excursión, el juez de la capital del condado envió una carta a la señorita Moore, que ella nos leyó en clase, diciéndole lo mal que nos habíamos portado en el Palacio de Justicia. La señorita Moore no sabía de qué hablaba aquel hombre y se enfadó y le replicó con una carta que todos le ayudamos a escribir, sobre todo los chicos traviesos, diciéndole al juez que debía de haberse equivocado de escuela.
Cuando llegó la primavera ya casi había terminado el sexto grado. Para final de curso íbamos a representar una obra teatral escrita por la señorita Moore. El día que empezamos a ensayarla, no salimos de la escuela hasta las cinco de la tarde. Era una agradable tarde de primavera, como todas las tardes que disfrutábamos en el valle. Los jardines de las casas del pueblo se hallaban llenos de flores. La hierba de los patios estaba verde y cuajada de diente de león. La cálida brisa, que siempre olía un poco como los pinos de las colinas, soplaba en las calles.
En primavera las colinas eran el lugar más bonito del valle. A lo largo del sendero todas las flores silvestres empezaban a florecer. Si durante el invierno había nevado, el suelo estaría húmedo y cálido. Aquel año tuvimos mucha nieve, que dificultó el descenso por el sendero para ir a la escuela, pero ahora el único signo de que la nieve había estado allí era el barro húmedo. Todos los pinos parecían más verdes de lo que habían estado en mucho tiempo y aromatizaban intensamente el aire, mucho más que en el pueblo. También los pájaros habían vuelto, y cantaban y volaban de un pino a otro, bajaban al suelo y volaban de nuevo. A veces veía un huevo roto en el camino, caído de un nido en lo alto de un pino, y pensaba en el bonito pájaro que podría haber sido. Otras veces se caía el polluelo, y le veía allí muerto y azulado. No me gustaba ver animales muertos. Nunca los cazaba como hacía mucha gente en el valle. Algunos disparaban a los pájaros sólo para probar su puntería.
La primavera era la época en que me alegraba de vivir en las colinas. Todo se movía. La brisa agitaba los árboles, y los animales pequeños jugaban en la hierba y entre los matorrales. A veces un conejo cruzaba corriendo las cenizas de nuestro patio. Todo se movía aquella noche que regresaba a casa, y me producía la sensación de que no estaba solo en el camino. A cada paso que daba, algo se movía. Podía ver en el barro húmedo los agujeros que hacían las lombrices y los hoyos más grandes de algunos bichos. Me pregunté cómo sería vivir en el barro húmedo, con el agua pasando por tu lado cada vez que llovía y tu hogar en peligro de ser aplastado por el pie de alguien, o corriendo el riesgo de quedarte atrapado si alguien cerraba el agujero y no podías salir. Me intrigaba lo que les ocurría a los bichos que se quedaban atrapados, y si se morían de hambre. ¿Cómo sería eso de morirse de hambre?
Allá arriba la casa se alzaba en medio de las cenizas. Parecía como si formara parte de la colina, una simple caja de madera sin pintar. Era parda como el tronco de un pino, y el moho del tejado tenía un color verdoso. Lo único que daba la impresión de que estaba habitada eran las cortinas blancas agitadas por la brisa de la ventana del dormitorio de tía Mae y las prendas interiores femeninas de color rosa puestas a secar en un colgador que pendía de la persiana.
Entré en casa y dejé mis libros y el guión de la obra de la señorita Moore en la escalera. Aquellas tardes de primavera mamá solía estar sentada en el porche, porque le gustaba la brisa impregnada del aroma de los pinos, pero no la había visto allí. Empecé a notar un olor a quemado, así que fui a la cocina y vi una cacerola de la que salía mucho humo en el fogón y a mamá sentada en una silla, con la cabeza sobre la mesa, llorando. Al principio no supe si estaba llorando o qué hacía, porque soltaba unos grititos de vez en cuando y arañaba el hule. Recogí la hoja de papel amarillo que había sobre la mesa. Era un telegrama. Nunca recibíamos ninguno. Sólo sabía cómo eran por las películas. Nadie en el valle recibía telegramas. Iba dirigido a mamá. Era del gobierno. Decía que papá había muerto. Le habían matado en Italia.
Me quedé inmóvil con el papel en la mano. ¿Papá estaba muerto? El día anterior habíamos recibido una carta suya diciéndonos que creía que lo peor de la contienda había pasado. Me acerqué a mamá e intenté enderezarla, pero ni siquiera parecía notar mi mano y seguía gritando y arañando el hule. La sacudí por los hombros, pero no hizo otra cosa que gritar más fuerte, así que la dejé en paz, fui a los fogones y apagué el fuego.
Salí de casa para librarme del olor a quemado de la cocina. En el porche trasero no teníamos ninguna silla, por lo que me senté en los escalones y contemplé las colinas. Tía Mae estaba todavía en la fábrica. Aquella noche tenía que ir a cantar a una fiesta que daban en la capital del condado, en honor de algún soldado que estaba de permiso. Me pregunté si iría. Papá y tía Mae nunca se habían llevado bien. Ella no tenía ninguna razón para sentirse triste.
Volví a mirar el telegrama y pensé en lo curioso que era que unas pocas letras negras en un papel amarillo pudieran hacer sentirse a la gente como se sentía mamá. Pensé en qué pasaría si las letras negras se cambiaran un poco para que dijeran otra cosa, lo que fuese. Me pregunté dónde tendrían ahora a papá, tan lejos de casa, donde debía de haber muerto. Hasta entonces no había muerto nadie a quien conociera bien. Aquélla era la primera vez, y no sabía cómo sentirme. Siempre había pensado que en esos casos uno debería llorar, pero no podía hacerlo. Me quedé allí sentado, pensando en cómo había sido papá y en si enviarían su cuerpo a casa, al igual que habían hecho con otros. ¿Cómo sería eso de tener la tumba de tu padre en algún lugar donde nunca podrías visitarle, o ponerle flores, o saber que descansaba en paz? Entonces imaginé el aspecto que tendría papá ahora que estaba muerto. Sólo habla visto un funeral en mi vida, y el cadáver estaba muy pálido. La piel de papá era rojiza y lustrosa, y me lo imaginaba pálido como si estuviera empolvado.
Detrás de la casa veía el trozo de tierra donde papá había tratado de cultivar algunas plantas, el trozo del que mamá cuidó cuando él se fue, hasta que las cosas se complicaron. Había sido más o menos un año atrás. El suelo estaba húmedo, como todos los demás terrenos de las colinas, y la hierba empezaba a despuntar en la superficie que él había limpiado y donde los pinos no daban sombra. Aún se veían las elevaciones donde estuvieron las hileras de árboles, pero las nieves habían empezado a desgastarlas, y ahora que brotaba la hierba todo parecía casi nivelado. También crecían allí algunos pinos pequeños, y yo sabía que cuando fuesen altos, al cabo de unos años, aquel sitio sería igual a cualquier otro de la colina y nadie diría que alguien había invertido en él la paga de una semana y muchas horas de trabajo. Cuando pasaran unos años, nadie podría creer que por aquella extensión de arcilla alguien casi abandonó su casa, golpeó a su mujer en la mandíbula y asustó a su hijo. Pero, aparte de mí, ésa era la única cosa que papá hizo mientras vivió y que uno pudiera ver ahora. Pensé en aquella carta en la que decía que iba a llevarme a ver la playa y las olas cuando volviera a casa, y la pequeña parcela desbrozada por papá se hizo completamente borrosa y supe que estaba llorando.
VI
Entonces terminó la guerra. Los titulares del periódico medían quince centímetros de altura, y en el drugstore regalaron petardos para que todo el mundo los hiciera estallar en la calle Mayor. Era verano y hacía calor en el valle. En verano no había el menor soplo de brisa y todo estaba inmóvil bajo el calor. Sentado en el porche, oía el estrépito de los petardos en el pueblo. Se oían en todo el valle, incluso desde la capital del condado. Al anochecer todo el pueblo se iluminaba, excepto las casas de algunas familias que habían perdido a un hombre, como la nuestra. Allí sentado podía contarlas. La gran casa gris donde vivía una mujer cuyo marido había muerto en Alemania, la vieja casita de una mujer de color cuyo hijo cayó en alguna isla, una o dos casas blancas y limpias en la calle donde vivían los ricos, una casa en la colina delante de la nuestra, habitada por una solterona a la que ya no acompañaría su hermano, muerto en combate, y algunas otras de las que no sabía nada y sólo veía el espacio oscuro entre todas las demás luces.
Aquella noche fue igual que el día, calurosa y serena, incluso en las colinas. Me llegaba desde el pueblo el sonido de las radios a todo volumen. Algunos seguían el partido de béisbol, pero la mayoría escuchaba las noticias sobre el fin de la guerra. En el piso de arriba mamá y tía Mae también escuchaban la radio, pero era música de vals que emitían desde Nueva York. Abajo en el pueblo las gentes seguían intercambiando visitas o se encontraban en la calle y reían. La Biblia del predicador estaba encendida como de costumbre. Una vez, durante la guerra, tuvimos en el valle un simulacro de protección contra ataques aéreos, y el predicador discutió con el sheriff porque no quería apagar el anuncio. Probablemente el predicador también se alegraba de que la guerra hubiera terminado, pues durante todo aquel tiempo no habla asistido mucha gente a su iglesia, ni siquiera los que estuvieron de su parte tras aquel incidente del evangelista Bobbie Lee Taylor.
Al día siguiente todos los tendederos estaban llenos de ropas de cama y camisas para los maridos, hermanos e hijos que regresaban a casa. Alrededor de Navidad muchos habían vuelto, y todos tenían bebés de las mujeres con las que se habían casado durante sus permisos. Todo el mundo había adornado un árbol de Navidad, excepto en aquellas casas cuyas luces no se encendieron la noche que terminó la guerra. Todavía tenían la bandera en la ventana, y no querían quitarla o se habían olvidado de hacerlo. También nosotros teníamos la nuestra sobre la puerta principal. Ninguno de los tres quería tocarla.
A la primavera siguiente los pequeños pinos en el terreno que desmontara papá estaban creciendo y empezaban a parecer pinos auténticos. En el pueblo todos los bebés empezaban a andar, y no tardarían en nacer otros. Cuando regresaba a casa por la tarde, al terminar las clases con el señor Farney, las mujeres estaban en los porches de las casas donde vivían con sus padres o los de sus maridos, y podía ver que todas tendrían pronto más hijos. Por entonces casi todos los soldados habían regresado. Algunos de ellos fueron a la universidad, en la capital, con sus esposas y bebés, pero muchos se quedaron en el pueblo, porque ni siquiera habían ido a la escuela secundaria en la capital del condado.
El señor Watkins escribió una carta al periódico diciendo que nunca había visto tantas mujeres embarazadas por las calles y que esa circunstancia le disgustaba. Entonces el periódico recibió un alud de cartas de las mujeres encintas preguntándole qué tenían que hacer. Una mujer escribió que sentía curiosidad por saber por qué el señor Watkins y su esposa nunca habían tenido hijos. El domingo siguiente por la noche la señora Watkins salió en el programa radiofónico del predicador y dijo que se alegraba de no haber traído ninguna criatura a este mundo pecaminoso para que creciera con la clase de niños que tendría esa mujer.
Algunos de los hombres regresaron al valle con esposas europeas. La gente del pueblo no quiso relacionarse con esas parejas, por lo que todas se reunieron y se trasladaron a la capital. El predicador dijo por la radio que era un alivio haberse librado de ellos y que no quería que la buena sangre americana del valle perdiera su pureza. Eso hizo que muchos volvieran a su lado, y pronto la lista de feligreses volvió a estar llena y siguió aumentando. Algunos que se reunían en el vestíbulo de la iglesia organizaron una asociación para mantener pura la sangre del valle, cristiana y libre de sangre pagana que pudiera echarla a perder y ocasionar su condenación. No todos los habitantes del pueblo se unieron a ese grupo, pero sus miembros fueron muy numerosos. Se reunieron una vez a la semana durante algún tiempo, hasta que todos los soldados supervivientes regresaron a casa y ya no hubo necesidad de aquella vigilancia.
También empezaron a llegar algunos de los muertos. Los dejaban en la estación, igual que el correo. Más o menos una vez al mes llegaba un cadáver al valle, pero sólo sus familiares iban a recogerlo. Nadie pensaba mucho en los muertos. Los vivos estaban por todas partes, con sus nuevos bebés y sus familias. Supongo que nadie quería pensar en los que llegaban a la estación en aquellas largas cajas de madera. La verdad es que nadie lo hacía, excepto tal vez el director del periódico, quien siempre que llegaba un muerto publicaba algo sobre él. Las mujeres que no habían llorado desde que se enteraron de la muerte de su hijo, hermano o marido, lloraban de nuevo cuando los cadáveres llegaban al cementerio, en las colinas. En ocasiones veía una de esas camionetas por la calle Mayor, con una mujer llorosa sentada al lado del conductor y la larga caja dando sacudidas en la parte trasera. Los niños pequeños echaban a correr cuando veían una camioneta cargada con un ataúd, porque les asustaba. Tras salir del pueblo, los fúnebres vehículos giraban y subían por la colina del norte, hacia el cementerio. Si la mujer estaba en la lista del predicador, hacían un alto en la iglesia para que el religioso les acompañara. Más o menos una hora después bajaban de la colina y dejaban al predicador, mientras la mujer seguía llorando.
Papá nunca llegó a casa. Le enterraron en algún lugar de Italia. Mamá recibió una fotografía del sitio: no había más que una hilera tras otra de cruces blancas, y mamá se preguntaba cuál sería la de papá. Tía Mae tuvo que esconder la foto, porque mamá se sentaba, la miraba y decía: «A lo mejor es ésta», señalando una cruz, o «Podría ser esa de ahí, Mae», o le preguntaba a tía Mae cuál creía ella que era. Cuando no pudo encontrar la foto se enfureció, por lo que tía Mae tuvo que devolvérsela. Muy pronto estuvo arrugada y amarillenta, con las cruces borrosas y grasientas de tanto pasarles los dedos por encima. Por la noche, cuando tía Mae se iba a cantar, me sentaba al lado de mamá y la veía enfrascada en la contemplación de la foto. Ella ni se enteraba de mi presencia; seguía allí sentada, palpando la foto, y luego le daba la vuelta, miraba el dorso y se reía al ver que allí no había nada. Sabía que no debía tenerle miedo a mi propia madre, pero así era, y esperaba que tía Mae regresara a casa, confiando en que lo hiciera pronto.
Cerraron la fábrica de suministros bélicos, por lo que tía Mae se quedó sin trabajo. El único dinero que ganaba era el de sus actuaciones con la orquesta, por las noches. Intentó conseguir un empleo en el pueblo, pero todos los empleos eran para los hombres que regresaban. Sólo podía ser criada de los ricos que vivían en la calle del norte, y tía Mae no quería esa clase de trabajo. Todas las chicas de color la llamarían basura blanca si aceptaba un empleo de sirvienta, y prefería quedarse en casa mientras yo estaba en la escuela a ayudar a mamá, la cual, según parecía, ya no era capaz de hacer nada. Empezaba a limpiar y al cabo de un rato se paraba, iba a buscar la foto a su cuarto y se quedaba sentada mirándola, o quemaba la comida cuando intentaba cocinar y ni siquiera notaba el olor para retirar la cazuela del fuego. Un día tía Mae le dijo que fuera a sentarse al porche mientras ella trabajaba en la casa. Aquella tarde, cuando regresé de la escuela, tía Mae bajó a buscarme al camino, con una expresión terrible en el rostro. Me asusté al verla venir y no pude imaginar lo que había pasado. Ella me cogió de los hombros y me contó que le había dicho a mamá que se sentara en el porche y ahora no la encontraba. Noté ese extraño hormigueo en las piernas, el mismo que siempre experimento cuando estoy asustado. Le dije a tía Mae que no había visto a mamá cuando subía por el camino. Entramos en casa y buscamos por todas partes, pero no dimos con ella. Oscurecía ya y mamá no estaba en casa, así que subí a las colinas para andar y pensar dónde podría haber ido. Fui al terreno que papá había desmontado y donde los pinos tenían ya buen tamaño. Los pinos siempre eran bonitos en el crepúsculo. Me detuve, miré a mi alrededor y oí algo junto al pie de uno de ellos. Era mamá, que estaba cavando. Alzó la vista, me vio, se volvió hacia el pino y sonrió.
—¡Oh, David, mira cómo crecen las coles de tu padre! Nunca pensé que sus verduras pudieran prosperar con toda esta arcilla, pero ya ves. Qué coles tan grandes cultivó papá.
Ahora tía Mae se levantaba temprano y me preparaba el almuerzo para que me lo llevara a la escuela. Sus conocimientos de cocina habían mejorado y no lo hacía tan mal. Cuando yo me iba, vestía a mamá y la dejaba salir.
Ya casi había terminado el curso del señor Farney, lo cual significaba que estaba a punto de terminar la enseñanza primaria. El señor Farney era distinto de las demás personas del valle. Oí decir que era de Atlanta, pero no se debía a eso la diferencia. Lo raro en él era su manera de actuar. No caminaba como los demás hombres, sino más bien como una mujer, meneando las caderas. Siempre podías distinguir al señor Farney por su manera de andar, al margen de la ropa que llevara y aunque estuviera de espaldas a ti. Tenía unos pies pequeños que parecían apuntar hacia dentro cuando andaba. Su pelo fino y negro era suave como el de un bebé. Lo que más te chocaba por su rareza cuando le veías era la cara. Yo sabía que rondaba los treinta años, pero tenía una piel lisa y podías ver las delgadas venas azules en la frente, la nariz y las manos. Sus ojos eran del azul más claro que había visto jamás, grandes y redondos. Por lo demás, el cuerpo, la nariz, los labios, todo en él era delgado. Hiciera frío o calor, siempre tenía las orejas rojas, y en algunos puntos casi eran transparentes.
De no haber sido tan listo, los chicos de nuestra clase se habrían reído de él. Hablaban de él continuamente, pero no hacían diabluras en su clase. Era capaz de recitar poemas o pasajes de libros famosos, y en el pueblo nadie leía poemas ni tampoco muchos libros. A veces él mismo escribía poemas. El editor del periódico los publicaba, pero nadie sabía qué significaban. Cierto que algunas personas que se creían inteligentes decían que los entendían, pero sé que no era verdad. Sus poemas no rimaban, como todo el mundo creía que era lo normal, por lo que el señor Watkins escribió al director y le pidió que dejara de publicar aquella basura. Sin embargo, el director del periódico era del este y replicó que los poemas eran muy buenos pero que sólo un pequeño grupo podía comprenderlos y apreciarlos. El señor Farney recortó esta respuesta del periódico y la clavó en el tablero de la clase.
Al señor Farney le gustaban las plantas. Los alféizares de nuestra clase estaban llenos de tiestos y potes con plantas. Cuando una empezaba a marchitarse, la tocaba con sus delgados dedos llenos de venitas azules y arrancaba las hojas muertas de tal manera que la planta apenas se movía. Pocos días después volvía a estar erguida. Lo que más le gustaba eran las violetas, porque, según nos decía, eran tímidas y delicadas. Cogía plantas de violeta y arrancaba las flores que quedaban ocultas debajo de las hojas, donde nadie más podía encontrarlas.
El señor Farney vivía en una casita del pueblo, con otro hombre que enseñaba música. La casa estaba pintada de blanco y azul, y tenía cortinas de color rosa en las ventanas de la fachada. Ninguno de los dos estuvo en la guerra, y fueron de los pocos hombres que se quedaron en el pueblo. Los alumnos del profesor de música decían que el interior de la casa era bonito y había muchas cosas de colores claros y gran cantidad de tiestos con plantas. El jardín del señor Farney era el más hermoso del pueblo. Las mujeres solían preguntarle cómo cultivar tal o cual planta, y él siempre las ayudaba, porque era una persona muy amable. Una vez, cuando estaban juntos en el drugstore, el señor Farney llamó al otro hombre «querido». Todo el mundo se enteró, más tarde o más temprano, y unos se rieron, otros menearon la cabeza y algunos expresaron sus deseos de que se marchaban del valle. Pero era el mejor maestro que había tenido jamás nuestra escuela, así que no ocurrió nada.
Uno no reparaba tanto en la rareza del señor Farney si no le escuchaba hablar. Recalcaba unas palabras más que otras, y aspiraba hondo antes de decir algo. Cuando hablaba, sus manos llamaban la atención, porque las movía mucho.
—Muy bien —decía-. Espero que todos estéis quietos durante un breve minuto mientras pongo este disco. Ojalá el estado nos enviara un fonógrafo como Dios manda. El que tengo en casa es mucho mejor. Ya está. Este es uno de mis discos favoritos, un cuarteto de Beethoven, el Opus Dieciocho número uno. Observad la homogeneidad de la interpretación.
»Oh, a ver si ese chico de la tercera fila deja de mirarme de esa manera socarrona. Estoy hablando en inglés, sencillamente. Mañana tenemos que hacer una revisión de vocabulario. Recordádmelo.
Nadie se reía del señor Farney mientras hablaba. Sabia demasiado de cosas como la música clásica, de lo que nosotros no sabíamos ni palabra. Pero creo que aquel último curso estudiamos demasiada música. Eso y los poemas. Los poemas que nos leía eran mejores que la música, porque la mayoría eran bonitos, pero parte de la música que nos hacía escuchar parecía desafinada, o como si los instrumentos de la orquesta intentaran superarse unos a otros. Pero al señor Farney le gustaba aquella música, por lo que debía de ser buena. Nos leyó un poema que hizo aprender de memoria a toda la clase para que lo recitáramos en la ceremonia de graduación. Era de Henry Wadsworth Longfellow, de quien sólo sabía que había escrito Paul Kevere's Ride, que nos enseñó la señorita Moore porque, según decía, era el único poema que le gustaba. El poema que nos leyó el señor Farney era diferente. Era lo más bonito que había oído jamás, sobre todo una parte:
Lee entonces del volumen apreciado el poema de tu elección, y presta a la rima del poeta la belleza de tu voz. Y la noche estará llena de música y las cuitas que infestan la jornada levantarán sus tiendas como los árabes y con igual sigilo se escabullirán.
Le recité a tía Mae este poema, y ella dijo que era hermoso, tal como yo pensaba. No le dije a nadie en la escuela que me gustaba, pues habrían creído que estaba loco. Todos lo aprendieron porque tenían que hacerlo, pero creían que era estúpido y preferían cantar una canción. El señor Farney dijo que también podíamos cantar, y así aplacó los ánimos. La clase votó por la canción Dixie.
La noche de nuestra graduación fue bonita de veras. Fui con tía Mae a casa de aquella mujer llamada Flora, a la que conocía de la época en que trabajó en la fábrica, para pedirle que se quedara con mamá. Flora era feliz porque su hijo había vuelto de la guerra y se había casado con una chica del pueblo en vez de con una chinita, como pensó que podría hacerlo. Vivían con ella en el pueblo y tenían dos hijos. Uno de los pequeños se parecía mucho a Flora.
La ceremonia de la graduación se celebró en el salón de la calle Mayor que siempre usaban para graduaciones y bodas. Todas las luces estaban encendidas, y en la tarima había flores y veinte sillas para que se sentaran los alumnos. Después de que tía Mae se sentara en una de las primeras filas, subí a la tarima y me senté donde el señor Farney me había indicado. Algunos de mis compañeros de clase ya estaban allí, y nos saludamos. Habíamos estado siempre juntos, desde el primer curso con la señora Watkins. Me había puesto un traje recién comprado y una de las camisas de papá. Era el primer hombre de mi familia que estudiaba hasta el octavo grado. Tía Mae estaba sentada en la cuarta fila. Llevaba un sombrero grande ladeado y un vestido con flores amarillas estampadas. Algunos rizos dorados le colgaban en la frente y casi le llegaban a la ceja. Pensé en lo guapa que estaba para su edad. Lo único que desentonaba eran sus ojos, que parecían cansados y tristes.
Allí estaban sentadas todas las personas que conocía. Los Watkins se hallaban al lado del predicador, el cual iba a recitar una plegaria durante la ceremonia, pero cuando la señora Watkins vio que la miraba desvió la vista al techo. La señorita Moore se sentaba en la primera fila, donde podía oír lo que ocurría. Su anciana madre estaba con ella, y también era sorda, pero llevaba un audífono, comprado en la capital, que le sobresalía de la oreja y cuyo cable colgaba sobre su vestido. Una de las mujeres que dieron testimonio en la carpa de Bobbie Lee Taylor la noche que asistí, estaba sentada al fondo, hablando con un niño que debía de ser su hijo. Bruce, el chico a cuya casa papá me llevó de visita, se graduaba conmigo. Vi a su madre allí delante, y ella también me vio, y nos quedamos mirándonos un momento. Cuando papá perdió su trabajo, el padre de Bruce le retiró su amistad. Miré de nuevo a tía Mae y vi que el viejo de la orquesta estaba sentado a su lado y hablaban. Me pregunté qué estaba haciendo aquel hombre en mi graduación. Tía Mae le sonreía un poco, y supe que él debía de estar contándole chistes, como siempre hacía. No me gustaba la gente que siempre contaba chistes, sobre todo como los que contaba aquel hombre, que ni siquiera tenían gracia, ni los que trataban de imitar a la gente, como él trataba de imitar a los negros, con un acento que ni siquiera era de negro. Sabía que a tía Mae tampoco le gustaba, pues ella misma me lo había dicho. Le miraba, le escuchaba, sonreía y luego desviaba la cabeza y hacía una mueca en la otra dirección.
Muy pronto todos estuvieron presentes y la ceremonia dio comienzo. El señor Farney se sentó al piano. El predicador se levantó y empezó a rezar. Me daba la espalda, y observé lo redonda que se le estaba poniendo. Pensé en lo viejo que debía de haberse hecho. Casi tenía cincuenta años cuando nos borró de la lista de feligreses, y eso fue en la época en que nos trasladamos a la colina. Poco antes de que terminara la guerra se había divorciado de su mujer, porque decía que empinaba el codo. Algo después volvió a casarse. Su segunda esposa era organista en una iglesia de Memphis, cuyo ministro era amigo suyo. Era veinteañera y bonita, pero un poco gorda. Su amigo les casó, en la emisora de radio, durante el programa del predicador. Después de casarles, el amigo empezó a bromear sobre la buena organista que perdían, y apagué la radio. No sé qué fue de su primera esposa, pero tía Mae me dijo que vivía con su madre en Nueva Orleans, donde la hija iba a una escuela católica.
Cuando el predicador terminó, todos nos sentamos y el señor Farney habló de los méritos de nuestra clase y dijo que estaba satisfecho de habernos tenido por alumnos. Todos los padres aplaudieron. Entonces cantamos Dixie, acompañados al piano por el señor Farney, que arrugaba la nariz al tocar, y todos cantaron con nosotros. Luego el señor Farney nos dio un certificado en el que decía que habíamos completado satisfactoriamente la enseñanza primaria y podíamos ingresar en cualquier escuela secundaria estatal, y él confiaba en que así lo hiciéramos. Juramos fidelidad a la bandera y recitamos el poema. Todos lo recitaron demasiado rápido y lo estropearon. Así terminó mi enseñanza primaria.
Pasé junto a la señorita Moore, la cual me dijo que estaba orgullosa de mí, y fui a donde esperaba tía Mae. Cuando me besó miré a mi alrededor, para ver si alguien nos miraba, y sentí que me ruborizaba. Pero tía Mae no se dio cuenta, porque estaba buscando algo en su bolso. Sacó un paquetito envuelto como un regalo. Lo abrí y vi que era un reloj, uno auténtico que por lo menos costaba treinta dólares. Le di las gracias y me pregunté de dónde habría sacado el dinero para comprarlo.
Salimos del salón. La noche era serena y no muy cálida, porque el verdadero calor no llegaba al valle hasta agosto. Todo estaba inmóvil y se oía el ruido de algún bicho cuyo nombre desconocía. La gente iba saliendo del salón y saludaba a tía Mae. Todos la conocían por sus canciones. Eché a andar hacia la colina, pero tía Mae me dijo:
—Espera, David. Clyde nos llevará en su camioneta.
No me había fijado en que el viejo estaba allí, al lado de tía Mae. Quería ir andando, pero les acompañé al vehículo.
—Vamos, David, sube.
Tía Mae sostuvo la portezuela abierta y subí al estribo.
—No, Mae, aquí no hay bastante sitio para él —dijo Clyde—. Sube atrás, muchacho, pero ten cuidado con mi contrabajo. —Entonces le oí decirle a tía Mae—: Apuesto a que prefiere ir atrás que aquí con nosotros.
Tía Mae se asomó a la ventanilla.
—Puedes subir aquí con nosotros, David.
Yo sabía que Clyde no quería, por lo que dije que no y subí a la parte trasera. Nos pusimos en marcha, y me senté con las piernas colgando sobre la compuerta trasera. La calle Mayor quedó atrás. Miré la calle y vi que fluía como el río bajo el puente en la vieja fábrica de suministros bélicos cuando se desbordaba. Pasaban coches en dirección contraria y me quedaba mirándolos hasta que sus luces traseras eran puntitos rojos al pie de la otra colina. La camioneta tenía el techo y los lados de lona, por lo que no podía ver las estrellas o las casas a lo largo de la ruta. El contrabajo de Clyde me golpeaba la espalda. Me enfadé conmigo mismo por no haber subido delante, como tía Mae decía. Me gustaba viajar en camioneta, pero no con mi traje nuevo y aquel contrabajo enorme. Miré a través del ventanuco de la cabina, donde estaban Clyde y tía Mae. El se inclinaba e intentaba meter la cara bajo el sombrero de tía Mae, la cual casi estaba fuera de su portezuela. Me pregunté si Clyde miraba la carretera. Nunca había pensado que a los viejos todavía les gustaran las mujeres. Los chicos decían en la escuela que, de todos modos, no podían hacer nada, y volví a preguntarme qué diablos hacía Clyde. Debía de ser unos años mayor que tía Mae, y ella se estaba haciendo vieja. La camioneta empezó a ir más y más lenta. Clyde mantuvo su cabeza bajo el sombrero de tía Mae a lo largo de una manzana por lo menos. Oí que ella decía algo alzando la voz, y él salió de debajo del sombrero y miró de nuevo la carretera. Entonces un coche pasó tan cerca de la camioneta que la lona se agitó. Oí que tía Mae soltaba un juramento.
La camioneta se detuvo. Estábamos al pie de la colina. Salté y cogí el contrabajo de Clyde antes de que también cayera al suelo. Cuando estuvo bien colocado, me acerqué a la portezuela. Tía Mae estaba diciendo: «De acuerdo, Clyde, un ratito.» Me dispuse a abrirle, pero ella me dijo:
—Oye, cariño, ve y espérame ahí en el camino. No tardaré.
Iba a decir algo más, pero Clyde la apartó de la ventanilla, así que me encaminé al sendero y esperé.
Había muchas madreselvas alrededor de los tocones, y su olor intenso y delicioso impregnaba el aire pesado y quieto. Aquella noche no había ningún soplo de brisa que dispersara el aroma, que permanecía allí concentrado y te inundaba el olfato. Me senté en un tocón, cogí unas cuantas florecillas y las olí, pero no había ninguna diferencia entre su aroma y el del aire. La luna nos iluminaba, a las madreselvas, a mí, a la camioneta de Clyde. Miré hacia allí una vez, pero Clyde y tía Mae no estaban sentados y no veía a ninguno de los dos en la cabina. Sólo veía la punta del sombrero de tía Mae que sobresalía en la ventanilla. Me pregunté qué estarían haciendo, y entonces recordé la época en que tía Mae salía con George, cuando yo era pequeño. A lo mejor hacían aquello de lo que hablaban los chicos en la escuela. Pero tía Mae era muy vieja. Tenía sesenta años antes de que nos trasladáramos a las colinas, y eso había sido ocho años atrás, cuando empecé a ir a la clase de la señora Watkins.
Sentado en el tocón, miré la luna y la camioneta de Clyde, olí las madreselvas y me sentí como nunca en mi vida me había sentido. Me rodeaba el aire cálido, dulce y sereno. La quietud y la oscuridad envolvían la camioneta de Clyde. El viejo estaba haciendo algo que yo nunca había hecho, ni siquiera había pensado mucho en ello. Algunos chicos de la escuela salían con chicas e iban al cine, pero yo nunca lo hice, nunca pensé en salir con una chica. Como vivía en las colinas, lejos de la mayoría de las muchachas del pueblo, no conocía a ninguna. ¿Les gustaría si las invitaba a salir conmigo? Tenía catorce años y nunca había pensado en mi aspecto, pero sabía que me estaba haciendo alto.
Entonces miré el reloj que me había regalado tía Mae y luego a la camioneta. Ahora la oí hablar, pero no pude entender lo que decía. No oí la voz de Clyde, pero sí el sonido de su respiración. Tía Mae volvió a guardar silencio. El reloj indicaba exactamente las once y media. Lo había puesto en hora con el reloj del drugstore, que estaba junto al salón donde se había celebrado la ceremonia de graduación, y aún tenía cuerda. Me hacía daño en la muñeca, por lo que le aflojé la correa de cuero y me pregunté si sería de cuero de verdad. Desde la guerra todo era sintético. Decían que después de la guerra íbamos a tener casas de plástico y helicópteros, pero no había visto nada de eso y me dije que a lo mejor lo tenían en Nueva York. Allí era donde lo tenían todo.
Volví a consultar el reloj. Eran las doce menos diez. La camioneta de Clyde seguía envuelta en el silencio. Me estaba enfureciendo con aquel viejo. Deberíamos haber regresado a casa hacía una hora, para ver qué tal le iba a Flora con mamá. Entonces apareció todo el sombrero de tía Mae, y la oí toser. Clyde se puso al volante. Tía Mae le dijo: «Buenas noches, Clyde», y abrió la portezuela. Sin decir nada, Clyde puso en marcha el motor. Tía Mae bajó del estribo y cerró la portezuela. Oí que Clyde intentaba cambiar de marcha, pero su camioneta era vieja, la había comprado antes de la guerra, y no tenía mucha suerte. Tía Mae caminó hacia donde yo estaba. Me cogió la muñeca, miró la hora y dijo: «Vaya.» Nos quedamos allí, observando cómo Clyde trataba de meter la primera marcha. El motor y el ruido de la caja de cambios rompían el silencio y armonizaban tan mal con las madreselvas que sentí deseos de ir hacia él y decirle que se estuviera quieto. Miré a tía Mae y vi que miraba la camioneta con aquella línea alrededor de la boca que le salía siempre que estaba enfadada. Por fin Clyde se puso en marcha y le vimos alejarse, con el contrabajo dando brincos en la parte de atrás.
Subimos por el sendero. Tía Mae dijo que las madreselvas olían mejor que el aliento de Clyde. No le respondí porque no sabía qué decir a una cosa así. Seguimos caminando durante un rato, y miré abajo, hacia las casas donde sabía que daban fiestas de graduación. No me habían invitado a ninguna. Paré a tía Mae, me volví de modo que la luz de la luna me iluminara el rostro y le pregunté qué aspecto tenía. Ella me miró un rato y luego me puso la mano en el cogote y me dijo que más o menos dentro de un año sería bien parecido, que las líneas de mi cuerpo se estaban afirmando y también que empezaba a tener cara de hombre. Seguimos caminando y miré mi traje; la luna hacía brillar los botones de la chaqueta, y por primera vez observé que no estaban alineados con la abertura de la chaqueta, que era cruzada. Entonces recordé que nadie en la ceremonia de graduación había llevado un traje con chaqueta cruzada. Yo había sido el único. La mayoría de los chicos llevaban una chaqueta deportiva con unos pantalones de color diferente. Pero eso era caro.
Parecía como si acabáramos de emprender la subida, pero de repente oí el crujido de las cenizas bajo mis pies y vi que estábamos en el patio delantero. Tía Mae hizo un alto en la entrada para descansar. La esperé un rato y luego subí al porche y me dispuse a entrar en la casa para ver cómo seguía mamá. Era tarde, y quizá Flora la había acostado. Cuando llegué a la puerta, vi que estaba abierta de par en par. Me pregunté por qué Flora la habría dejado así. Podía oír a mamá hablando en la cocina, pero no oía a nadie más. Me quedé en el porche y esperé a tía Mae. Cuando vi que iba a quedarse descansando un buen rato en la entrada, le dije que viniera de prisa. Ella se acercó lentamente, a través de las cenizas, abanicándose con su sombrero. Cuando llegó a mi lado, en el porche, y vio la puerta abierta, se me quedó mirando, y le dije cómo la había encontrado. Ella comentó que Flora debía de haberse vuelto loca para dejar la casa abierta de aquella manera, para que entrara cualquier alimaña de las colinas. Mamá hablaba en voz más alta, en la cocina. Ambos la oíamos.
Tía Mae entró y arrojó su sombrero sobre una silla, mientras yo cerraba la puerta. Se volvió y me dijo que Flora debería haber acostado a mamá hacía mucho rato. La única voz que oíamos en la cocina seguía siendo la de mamá. Parecía como si respondiera a alguien, pero no oíamos a la otra persona. Tía Mae ya estaba en la cocina cuando yo entré y le oí preguntarle a mamá dónde estaba Flora. Vi a mamá sentada a la mesa mirando la foto de las cruces blancas. Tía Mae repitió la pregunta. Ella pareció sorprenderse de verla.
—¿Flora? Oh, sí. Me dijo que estaba loca, Mae. Me lo dijo a la cara. ¿Puedes imaginar semejante cosa? Me ha dicho eso a la cara. No estuvo aquí ni media hora. He estado aquí sentada, esperando a que volvierais. Sí, Flora no se quedó ni media hora.
Tía Mae estuvo unos momentos mirando a mamá, y vi lo fatigados que tenía los ojos. Entonces me miró, y allí permanecimos, bajo la única bombilla eléctrica, mirándonos sin decir nada.
VII
Sabía que no iba a ir a la escuela secundaria, así que conseguí un empleo en el pueblo. Era en el drugstore, y ganaba casi veinte dólares a la semana. Hacía recados y también despachaba detrás del mostrador. Fui afortunado al lograr aquel trabajo, porque era muy bueno. Tía Mae se alegró por mí. Acompañaba a mamá durante todo el día, pero eso no le creaba demasiados problemas. Por la noche Clyde iba a buscarla para reunirse con la orquesta. Sin embargo, casi toda la gente del valle les había escuchado, y ya no tenían tantos encargos. Cuando les contrataban, solía ser en algún lugar más lejano que la capital, donde la gente no les conocía. Tía Mae regresaba casi a las cuatro de la madrugada, y yo me preguntaba si el viaje requería tanto tiempo o si Clyde se detenía en el camino. Tía Mae parecía realmente cansada. Si no hubiéramos necesitado el dinero, nunca la habría dejado salir a trabajar con aquel hombre. De todos modos, la verdad es que lo que sacábamos de aquella actividad era muy poco.
Flora fue de un lado a otro contando el estado de mamá a todo el pueblo. Tía Mae dijo que se había equivocado al pedirle que fuera a casa aquella noche para cuidar a mamá. Yo sabía que si a Flora no le gustaban los chinos, tampoco le gustaría mamá en el estado en que se hallaba. En el pueblo no se habrían enterado de no haber sido por Flora. Al fin y al cabo, mamá nunca iba al pueblo, y nadie nos visitaba, excepto Clyde en ocasiones, y siempre prestaba atención a tía Mae y hacía caso omiso de los demás. Muchos se preguntaban en el pueblo qué le ocurría a mamá, allá en la colina. Nadie en el valle actuaba de una manera rara, aparte del señor Farney, cuyo caso era diferente. Empezó a acercarse gente a los alrededores de la casa, con el pretexto de la caza, hasta que pusimos un letrero de «prohibido el paso» en nuestro terreno. Eso aumentó la curiosidad, pero los mantuvo alejados.
Por la noche, cuando regresaba del trabajo, iba a la parcela situada detrás de la casa para ver a mamá. Los plantones se habían convertido en pinos grandes, y nadie habría dicho que aquel terreno estuvo alguna vez desmontado. A veces correteaban conejos entre los árboles, y las ardillas subían y bajaban por los troncos. Mamá se sentaba en el suelo, bajo los pinos, y miraba las ramas. Me sentaba a su lado y le hablaba durante un rato, pero ella apenas decía nada, se limitaba a mirarme con expresión abstraída y sonriente. Sonreía a todo cuanto le decía, y así, al cabo de algún tiempo, dejé de hablarle, y nos quedábamos sentados bajo los pinos, mirando cómo se ponía el sol y empezaba la oscuridad. Entonces tía Mae salía de casa y se sentaba un rato con nosotros. Luego entrábamos para cenar. Las noches que tenía trabajo, tía Mae subía a su cuarto y se preparaba, y yo me sentaba con mamá en la cocina y escuchábamos la radio. Mamá prefería escuchar la radio que a tía Mae o a mí. Seguía todos los seriales y decía cosas mientras los personajes hablaban como: «Fíjate, fíjate en lo que dice ese hombre», o «¿Quién crees que es el asesino, David?». Dijera lo que dijese, ella replicaba: «No, creo que te equivocas», y cuando yo acertaba en mi elección, decía: «Oh, se equivocaban con él».
Una noche, cuando fue a su encuentro en el claro, ella se levantó del suelo, me cogió del brazo, señaló los pinos que estaban creciendo y me dijo:
-¿Ves cómo crecen? Son de tu papá. —Entonces me llevó al patio delantero y allí, de pie sobre las cenizas, me señaló las colinas-. ¿Ves cómo crecen? -Miré los millares de pinos que cubrían el valle—. Crecen por todas partes, de una pequeña simiente que plantó tu papá, pero yo he sido la primera en verlos crecer en su terreno. Yo los he visto primero.
El trabajo en el drugstore me gustaba. El señor Williams, el propietario, me lo dio sobre todo porque había oído hablar de mamá. En fin, eso era lo que yo creía. Era un hombre amable, que siempre intentaba ayudar a quienes lo necesitaban. Solía vender las cosas mucho más caras a la gente que vivía en la calle al norte del pueblo, pero a algunos pobres les fiaba durante casi un año. Lo sé porque yo repartía los artículos que vendía. Los de la calle norte nunca se quejaban de los precios altos, los pobres estaban contentos por tener crédito, y eso me hace pensar que mi patrono obraba bien.
El trabajo de repartidor, en un drugstore o en cualquier otro sitio, te hace entrar en contacto con mucha gente, y de todas clases. Las mujeres que habían perdido a sus maridos en la guerra pedían cosas como Kleenex, loción para las manos y jabón Camay. No sé por qué, pero casi siempre les entregaba esa clase de cosas. Todavía estaban silenciosas, pero ya ninguna lloraba. Siempre decían «gracias, hijo», y ni siquiera parecían darse cuenta de que yo estaba allí.
También llevaba artículos a casa del señor Farney, que pedía polvos para higiene masculina y caras lociones para después del afeitado y que nadie más usaba en el pueblo. El señor Williams los recibía sólo para el señor Farney y el hombre que vivía con él y enseñaba música. Los dos iban mucho al drugstore, pues les gustaba mirar las cosas, incluso los artículos femeninos. Cuando uno de ellos veía algo interesante decía: «Oh, ven aquí. ¿Verdad que es precioso?» El señor Farney siempre me preguntaba por mamá y decía que su situación era «trágica», lo cual me producía una desagradable sensación, pero sabía que el señor Farney no pretendía que me sintiera así, y no lo habría dicho de haberlo sabido. El señor Farney parecía saber cuándo había dicho algo que te enojaba o te hacía sentir mal. Entonces decía: «Pero ¿qué he hecho, Dios mío? ¿Querrás perdonarme?» Y se mordía las uñas o se tocaba la cara.
Una de las clientes a las que llevaba los encargos era la señorita A. Scover. Por lo menos ése era el nombre que figuraba en la placa de su puerta. La había visto antes porque trabajaba en la oficina de correos, vendiendo sellos. Su casa era una de las nuevas que estaban construyendo en las colinas. Vivía completamente sola, que yo supiera, con excepción de un numeroso grupo de gatos que se sentaban en el porche y entraban en la casa cuando ella abría la puerta. A veces salía a abrir con un gato en brazos. Le besaba detrás de las orejas, le soplaba el pelaje y decía: «Vamos fuera, chiquitín. Fuera, fuera».
No tendría más de cuarenta años, y aún no había un solo pelo gris en su cabeza, pero su rostro era delgado, con la nariz larga, y tenía el cuello arrugado. Cuando iba a su casa, siempre la encontraba en bata, y me preguntaba por qué, pues ninguna otra mujer del pueblo abría la puerta en bata. Cuando le daba su pedido, decía: «Pasa, muchacho, mientras voy a buscar el dinero.» La primera vez entré, y ella tardó quince minutos en encontrar el monedero. Llamé a la habitación donde se había metido para decirle que debía regresar a la tienda. Al cabo de un rato salió con el dinero y se me quedó mirando. Tendí la mano, pero ella no me lo daba. Me preguntó qué edad tenía, y le dije que quince años. Entonces quiso saber si hacíamos reparto nocturno. Respondí que así era, los martes y los jueves. Ella no dijo nada, se limitó a darme el dinero, y me fui. Aquella noche le hablé a tía Mae de lo ocurrido. Ella me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que no volviera nunca más a aquella casa.
El martes de la semana siguiente, por la noche, la señorita Scover telefoneó para hacer un pedido, y yo respondí al aparato. En cuanto oí su voz, colgué el auricular. Poco después volvió a llamar, y esta vez respondió el señor Williams. Le oí decir que no lo comprendía, que perdonara, debía de haber sido un error de la operadora. Me pasó el pedido y me dispuse a salir antes de que me diera la dirección. Cuando llegué a la puerta, el patrón me llamó para preguntarme si sabía adonde iba. Me detuve, pensé un momento y le dije que no lo sabía. Entonces me dio la dirección, que ya conocía, y también el nombre.
Cuando llegué a casa de la señorita Scover, todos los gatos estaban sentados en el porche, a la luz de la luna, y echaron a correr cuando subí los escalones y toqué el timbre. La señorita Scover abrió en seguida la puerta.
Llevaba una bata, como siempre, pero aquélla parecía de seda, o de algún tejido caro. La luz de la sala se vertía en el porche. Su rostro estaba oculto por las sombras y no podía verlo, pero me pidió que entrara mientras ella iba a buscar su monedero. Le dije que tenía una medicina valiosa en la cesta de mi bicicleta y que no podía separarme de ella ni un instante. Replicó que no había nadie por allí para robarla y, de todos modos, fuera hacía humedad. Volví a decirle que no, así que fue en busca del dinero. Cuando regresó, me lo dio y cerró de un portazo. Monté en la bicicleta, me dirigí a la tienda y no volví a pensar más en la señorita Scover, porque desde entonces siempre iba personalmente a la tienda para hacer sus compras.
Cuando no tenía que hacer recados, trabajaba detrás del mostrador con el señor Williams. Este salía a veces de la tienda y me dejaba a cargo de todo. Esas eran las ocasiones que más me gustaban, pues podía mirar todas las cosas que vendíamos y hacerme la ilusión de que eran mías. La mayoría de los chicos con los que había cursado la enseñanza primaria estaban estudiando secundaria. Cuando entraban en la tienda y veían que el señor Williams se hallaba ausente, me pedían que les enseñara algunas de las cosas sobre las que siempre bromeaban, pero no sabía dónde estaban o dónde las guardaba el señor Williams. Entonces me miraban como si fuera tonto y me preguntaban por qué no las había buscado y sacado de la tienda. Ojalá supiera dónde estaban. Deseaba poder enseñárselas, y ver yo mismo cómo eran, pues en la escuela había oído hablar mucho de ellas.
La mayoría de las personas que entraban en la tienda eran mujeres mayores que no siempre compraban algo. Se limitaban a mirar las medicinas que teníamos en los estantes y leían las composiciones, las prescripciones y las dosis. A veces alguna compraba un frasco, pero casi siempre volvía al día siguiente y decía que no le había hecho ningún efecto. Si el frasco ya estaba abierto, yo no podía devolver el dinero, y ellas lo habían abierto para probarlo. Entonces se enfadaban y no volvían a la tienda durante una semana.
También vendíamos revistas, y creo que éramos los únicos en el pueblo que lo hacíamos, con excepción del hotel, pero allí vendían sobre todo publicaciones como Time. Nosotros vendíamos revistas sobre cine, cómics, prensa del corazón y una revista que editaba un predicador de Carolina del Norte. Esta última se vendía muy bien, especialmente entre los feligreses del predicador. Las que más se vendían eran las revistas de cine, junto con las románticas. Teníamos muchos cómics, pero la mayoría de la gente se limitaba a mirarlos y no los compraba. Incluso los adultos miraban los cómics, sobre todo los viejos. Entraban los sábados por la tarde, se ponían en cuclillas o se sentaban en el suelo y los leían. Cuando todo el mundo había leído nuestros cómics, nadie quería comprarlos, así que en ese aspecto perdíamos dinero, pero al señor Williams no le importaba, porque compraban tabaco mientras leían, y de eso sacábamos un buen beneficio, ya que lo cultivaban cerca y el señor Williams lo conseguía barato.
La única cosa que no me gustaba del trabajo en el drugstore era que la gente me preguntara por mamá, y eran muchos los que lo hacían, incluso algunos que no nos conocían pero habían oído hablar de mí a sus amigos. Los había que parecían lamentar nuestra situación. La mayoría actuaba como si temieran que mamá bajara al pueblo y me preguntaran para asegurarse de que estaba a buen recaudo en la casa de la colina. No sabía qué decirles a los que lo lamentaban, pero a los otros les decía que mamá nunca se alejaba de casa y no tenían que preocuparse. Ellos replicaban que no estaban preocupados y sólo querían asegurarse de que era feliz y estaba bien allá arriba. No me gustaba oír a la gente hablar así de mamá, como si estuviera resfriada o con fiebre y confiaran en que no sufriera demasiado. Me pregunté si pensaban en cómo me sentía al oírles hablar así. Cuando la hija de una mujer del pueblo tuvo un aborto nadie dijo ni una palabra al respecto, nadie le preguntaba cómo estaba su hija. Eso mismo quería yo con respecto a mamá, y confiaba en que dejaran de hablar de ella y de preguntarme. Les dije a algunas antiguas amigas de mamá, a las que conocía de cuando vivíamos en el pueblo, que quizá le gustaría que la visitaran, pero todas me dieron alguna excusa: no estaban en condiciones para subir la colina, tenían que cuidar de su casa o lo que fuera. A partir de entonces, la mayoría de ellas no volvieron a preguntar por mamá.
Flora iba mucho a la tienda y compraba artículos para sus nietos, pero siempre pedía que la atendiera el señor Williams. Si él estaba ausente, se iba y volvía en otro momento. Nunca hablaba conmigo, y cuando la miraba desviaba el rostro. Tía Mae me dijo que la siguiente ocasión en que vio a Flora, tras la noche de mi graduación, la abofeteó. Entonces Flora se echó a llorar y dijo que se había asustado al oír a mamá hablar como lo hacía, y cuando le enseñó la foto de las cruces blancas salió de casa corriendo. Flora le enseñó a tía Mae una herida en una pierna: al bajar corriendo por la colina, había tropezado y se había hecho daño. Cada vez que Flora entraba en la tienda, yo le miraba la cicatriz en la pierna izquierda, que iba desde la rodilla al tobillo. Tía Mae me dijo que Flora le dio lástima y dejó de zarandearla.
Flora debía de gastarse todo su dinero en los nietos. Les compraba juguetes, los libritos infantiles que vendíamos y todas las nuevas medicinas para bebés. Yo suponía que probablemente lo hacía porque no eran chinitos y se sentía feliz, pero me decía para mis adentros que habría tenido más suerte con una nuera china que con la fea que le había tocado. A nadie le gustaba la nuera de Flora, excepto a ésta y a su hijo. Ni siquiera había terminado el octavo grado, y sólo tenía quince años cuando se casó con el hijo de Flora. El señor Farney nos dijo una vez que aquella chica era la peor alumna que había tenido. Yo nunca le dirigía la palabra, pero siempre la veía en la calle. Tenía la cara, e incluso los brazos, llenos de granos rojos.
Más o menos por entonces Jo Lynne empezó a frecuentar la tienda. Era la nieta de un anciano al que solía ver paseando por el pueblo. El señor Williams me dijo que la muchacha había venido con su madre para visitar al viejo y que vivían a unos ochenta kilómetros de distancia, cerca del límite del estado. En cuanto la vi, supe que no era del valle, pues tenía más o menos mi edad y nunca la había visto en la escuela ni en la calle.
El primer día que entró en la tienda, pensé que la conocía de algo. Su rostro me resultaba familiar. Me miró y desvié la vista, aunque no sé por qué hice eso. Deseaba mirarla de nuevo, ver sus ojos, que eran de un color azul verdoso con unos toques grises que parecían salir del centro y daban la impresión de que a través de ellos podías ver el fondo.
Como el señor Williams estaba en la trastienda, tuve que atenderla. Fui al mostrador de la farmacia, ante el que ella aguardaba con una receta que, según dijo, era para su abuelo. Se la llevé al señor Williams. Era curioso, pero me daba apuro salir y ver otra vez a la chica, aunque quería ir, deseaba que me mirase de nuevo con aquellos ojos... Me quedé en la trastienda hasta que el señor Williams me vio allí, a su espalda, mirando las etiquetas de todos los frascos, y me dijo que volviera a la tienda y le dijese a la cliente que tendría el preparado listo dentro de un momento.
Cuando regresé a su lado, la encontré leyendo uno de los cómics, que había cogido del estante de las revistas. Le dije que la receta estaría lista en seguida, y ella replicó que muy bien, que esperaría. Yo quería volver a la trastienda con el señor Williams, porque de vez en cuando ella miraba hacia donde yo estaba, sentado en un taburete detrás del mostrador, y entonces yo rozaba el suelo con el pie, silbaba y desviaba la vista.
Cuando se enfrascó de nuevo en el cómic, la miré. Tendría unos dieciséis años, o quizá era algo mayor, pero no podría decir cuánto. Sólo unas pocas personas en el valle tenían el pelo negro, y no lo veía con frecuencia, así que miré el suyo y vi que era más bonito que el de la mayoría de la gente. Era largo, ondulado y brillante. Le colgaban algunos rizos sobre la frente, y el resto era recto hasta los hombros, donde tenía algunos rizos más. La cejas y las pestañas también eran negras, pero tenía la piel blanca, y no sólo el rostro, sino también los brazos. Muchas mujeres del valle tenían el rostro blanco, pero sus brazos siempre eran rojizos.
Aquella muchacha era bonita y, de no ser por la boca, podría haber salido en la portada de una revista. Su boca era algo más grande de la cuenta, pero me gustaba el modo en que se curvaban sus labios. Los llevaba pintados de tal manera que parecían rojos cuando les daba la luz y púrpura cuando estaba en la penumbra. Me gustaba el conjunto que formaba aquel rojo de labios con el color de los ojos y el pelo.
Sus pechos eran grandes para una chica de dieciséis años, y también altos. Llevaba un vestido con un dibujo de flores que no me gustaba, pero no le sentaba mal. Me encantaba la manera en que su gran cinturón hacía que su talle pareciese muy estrecho. Parecía como si pudieras rodearlo con las manos y tocarte los dedos. Miré sus sandalias y vi que incluso la piel de los pies era blanca y suave. En aquel momento me miró. Desvié la vista y volví a rozar el suelo con el pie.
Poco después el señor Williams salió de la trastienda con el preparado. Se lo dio a la chica y le dijo cómo debía tomarse mientras hacía funcionar la caja registradora. Yo estaba al lado de mi patrono, escuchando lo que le decía, y observé algo en lo que no me había fijado hasta entonces: era más alto que el señor Williams. Miré a la chica. Ella estaba mirando al señor Williams, pero de súbito me miró y vi sus ojos de nuevo.
Después de aquel primer día, la vi muy a menudo en la tienda. Leía las revistas y los cómics mientras el señor Williams preparaba las recetas para su abuelo. A veces llevaba pantalones cortos, y pude ver que sus piernas eran más blancas que el resto de su cuerpo, sobre todo cerca de los muslos, y sus rodillas no eran ásperas como las de otras muchachas del valle, que las tenían duras y grisáceas, sino que eran suaves, blancas, y sólo tenían un pequeño pliegue.
Un día, cuando hacía cosa de un mes que venía por la tienda, le hablé, aunque fue ella la que empezó. Estaba sentado detrás del mostrador, mirándola. Ella hojeaba las revistas.
—¿Tienes Romances modernos de este mes? —me preguntó.
Salí de detrás del mostrador y me acerqué al estante. Empecé a decirle que se lo buscaría, pero mi voz sonó extraña, por lo que me interrumpí y me aclaré la garganta. Ella me miró.
-Te he preguntado si tienes Romances modernos de este mes.
—Sí, ya te he oído. No sé si lo tenemos, pero voy a ver.
Me puse a buscar entre las revistas, y ella me dio las gracias. Es curioso, pero si alguien me mira cuando estoy de espaldas, lo percibo, y supe que en aquel momento ella me estaba mirando.
—¿Trabajas aquí todo el día? -me preguntó. Su mano descansaba en el estante, cerca de mi cabeza, y observé su blancura.
—Sí, así es. Durante todas las horas en que está abierta la tienda y treinta minutos antes de abrir.
—¿Qué edad tienes? ¿Unos diecinueve?
Dejé de buscar entre el montón de revistas. Me volví en redondo y la miré. Iba a decirle que sólo tenía su edad, más o menos, pero pensé en lo alto que era, y no pude evitar mirarla a los ojos.
-Sí, eso mismo. Diecinueve y medio.
Nos miramos durante un rato y no le dije nada. Entonces ella volvió a mirar las revistas, y reanudé mi búsqueda. Ahora ella estaba en silencio, así que empecé a hablar.
-No eres del valle, ¿verdad?
—No, mi madre ha venido para cuidar al abuelo. Últimamente no se encuentra bien.
Cuando mejore volveremos a casa..., a Springhill.
-¿Eres de allí?
—Sí. ¿Lo conoces? .
—No, nunca he salido del valle.
—Pues si alguna vez lo haces, no vayas allí. Este sitio es más bonito.
Me sorprendió oír a alguien decir que el valle era bonito. Nunca había pensado gran cosa en ello, pero me sentía contento por hablar con ella, y asentí a lo que decía.
El señor Williams tuvo listo el preparado antes de que yo pudiera encontrar la revista, y la chica pagó y se fue. Mi patrono volvió a la trastienda. Unos segundos después, la puerta de la tienda se abrió de nuevo, y la muchacha asomó la cabeza.
—Me olvidé de decirte adiós.
—Oh, adiós.
—Adiós. Volveré si el abuelo necesita otro preparado.
Sonrió y cerró la puerta. Le devolví la sonrisa, y aún estaba sonriendo cuando salió el señor Williams. Me preguntó por qué sonreía, pero no le dije nada.
A partir de entonces pensaba constantemente en ella. Cuando escuchaba la radio con mamá por la noche, no oía lo que estaban diciendo, y cuando ella me preguntaba algo sobre el programa, normalmente no podía responderle. Finalmente le dijo a tía Mae que ya no me interesaba por ella, se echó a llorar y apoyó la cabeza en la mesa de la cocina. No sabía qué decirle a tía Mae, pero ella no me reprendió, porque sabía cómo estaba mamá.
Unos días después, por la noche, tía Mae y yo estábamos sentados en el porche, mientras mamá dormía arriba. Hablamos de todo un poco. El pueblo estaba creciendo, y de eso hablábamos en aquel momento.
En las colinas que sólo un año antes estaban cubiertas de pinos, construían casas. Algunas eran grandes, pero en su mayor parte eran casitas que parecían cajas. Ahora todos los veteranos tenían hijos, y ya no podían vivir con sus familias en el pueblo, así que se trasladaban a las colinas. Algunos empezaban a construir sus casas al pie de nuestra colina. Cuando bajaba por el sendero para ir a la tienda, veía los ligeros cimientos, a corta distancia de la calle que estaban abriendo allí. Pero nuestra colina no se desarrollaba con tanta rapidez como otras. Era demasiado empinada para que se construyera bien en ella, y estaba demasiado llena de arcilla. Eso me alegraba. Llevábamos tanto tiempo en la colina que no quería verla llena de aquellas casitas. Me pregunté qué les ocurriría a las que estaban levantando al pie cuando cayera una buena lluvia. Allí la arcilla era realmente blanda, porque el agua se quedaba estancada después de haber bajado desde la zona donde nosotros vivíamos.
Tía Mae miraba las demás colinas. La que se alzaba frente a la nuestra, al otro lado del valle, estaba ahora llena de aquellas casitas, todas de la misma clase. La colina contigua a la nuestra también estaba muy desarrollada, e incluso en la oscuridad podíamos ver los caminos que estaban abriendo en ella y que recordaban los crucigramas en los que solía hacernos trabajar el señor Farney, si bien nadie sabía suficientes palabras para completarlos.
De repente le dije a tía Mae que solía ver a una chica en la tienda y que me gustaba de veras.
—Me preguntaba cuándo ibas a decir algo así, cariño.
Tía Mae dejó de mecerse, y por un momento pensé si estaría enfadada.
—¿Por qué no la invitas a salir, Dave? Todos los demás chicos y chicas que veo en el pueblo salen desde hace mucho tiempo. No puedes sentarte aquí con tu madre todas las noches, como haces ahora.
—Eso no me importa, y además...
-Sí, lo sé, cariño. Pero fíjate en la edad que tienes. No es natural que te pases todas las noches con ella. Yo no debería haberlo permitido, pero ya sabes que Clyde nos ha conseguido buenos trabajos. No podíamos dejarla sola en casa.
-Eso ya lo sé, tía Mae, es que...
-No, no. Escúchame. Sabes que algunas noches estoy en casa. Invita a esa chica a salir y me las arreglaré para estar aquí esa noche y cuidar de tu madre.
Me quedé callado un momento. Ella volvió a mecerse.
-Supón que no quiere salir conmigo.
—No te preocupes, Dave, aceptará. Eres un chico bien parecido, y muy alto. Eres más guapo que los chicos que veo en el parador de la carretera cuando canto allí.
-Yo no tengo dinero como ellos, tía Mae. Ir al parador cuesta mucho. Hay que comprar cerveza, y has de tener coche para ir allí.
—Pues entonces llévala al cine. ¿Cuánto cuesta? ¿Treinta centavos cada uno? Bueno, son sesenta centavos, poca cosa. Incluso yo puedo conseguirte esa cantidad.
Se echó a reír, pero no tenía ganas de reír con ella. Me pregunté si Jo Lynne se conformaría con ir al cine.
—¿Crees que irá si la invito, tía Mae?
-Claro que sí. Además, no pierdes nada por preguntarlo.
Tal como tía Mae hablaba del asunto, parecía fácil, pero no se lo planteé en seguida a Jo Lynne. Pasó dos veces por la tienda antes de que me decidiera. Cuando se lo pregunté, ella dijo que podía ir, y me sorprendió.
La noche que íbamos a salir, tía Mae se quedó en casa con mamá. Sabía que Clyde tenía un buen trabajo para esa noche, pero tía Mae dijo que el sitio estaba a más de cien kilómetros de distancia y no le importaba perdérselo. Me puse una camisa floreada que había comprado y unos pantalones buenos que papá se compró antes de la guerra. Cuando salí de casa, mamá me los vio puestos y dijo que creía haberlos visto antes en algún sitio, pero tía Mae le dijo que eran nuevos, y me despedí de las dos.
Jo Lynne me esperaba en la calle Mayor. Había dicho que era mejor que quedáramos en alguna parte, en vez de ir a buscarla a casa de su abuelo. Este no quería que saliera y armaría jaleo. A mí no me importaba. Me alegré de no tener que ver al viejo y a la madre.
La encontré en la esquina que habíamos convenido. Pensé que estaba guapa. Llevaba el pelo recogido atrás con una cinta verde, una especie de vestido floreado y sandalias. El lápiz de labios que usaba hacía que sus labios parecieran oscuros de noche, de un púrpura oscuro. La noche era calurosa y había muchos transeúntes en la calle Mayor. Algunos de los hombres que cruzaban la esquina donde ella estaba se volvían tras haber pasado y la miraban. También las mujeres la miraban, porque era distinta de ellas, sabían que era forastera y probablemente se preguntaban de dónde venía. La brisa que soplaba en la calle Mayor agitaba un poco su falda y la cinta que le sujetaba el pelo, y ese movimiento me gustaba.
Sonrió al verme. Hablamos durante un rato y luego nos encaminamos al cine, que estaba a dos manzanas de distancia. Saludé a algunas personas que conocía, casi todas clientes de la tienda, pero Jo Lynne no conocía a nadie a quien saludar. Éramos el blanco de todas las miradas, porque creían que siempre me quedaba en la colina, con mi madre.
No recuerdo el título de la película. Era una de esas malas, que siempre ponían las noches de los sábados, de gángsters o de vaqueros. Algunos de los chicos que habían ido a la escuela conmigo y ahora estudiaban secundaria iban acompañados de chicas. Yo sabía que los sábados siempre iban al cine, y luego al parador de la carretera para bailar y beber. Al verlos, deseé tener coche para poder ir allí también. Todo el mundo decía que era muy divertido.
Hacía calor en el cine, y olía como de costumbre. Los viejos ventiladores que usaban para mantenerlo fresco hacían tanto ruido que a veces no podías oír a los actores. Todos los niños pequeños estaban sentados en las dos primeras filas, a un metro de la pantalla. Hasta entonces nunca había pensado mucho en ellos, pero aquella noche me molestaban, pues corrían continuamente por el pasillo arriba y abajo, hablaban y arrojaban cosas a la pantalla. Me dije que ojalá les echara el hermano del sheriff, pero el sábado por la noche cobraba más caro, y si los echaba tendría que devolverles su dinero.
El brazo de Jo Lynne tocaba el mío. No podía concentrarme en la película, pero seguí mirando la pantalla. Los actores se movían, hablaban y se pegaban tiros, pero no sabía de qué iba la historia. Miré una vez a Jo Lynne. La luz blanca de la pantalla brillaba en sus labios, que estaban húmedos, y me pregunté por qué. Ella no se dio cuenta de que la miraba y sus ojos siguieron fijos en la pantalla. Mi mirada se deslizó desde su rostro al lugar en que su brazo tocaba el mío. Era blanco, y producía una sensación de blandura y suavidad. Al cabo de un rato le cogí la mano, que pendía del brazo de su asiento, y la retuve. Ella ni siquiera miró, pero apretó los dedos sobre mi mano, y me sorprendió.
Terminó la película y todo el mundo empezó a levantarse. Sólo los niños pequeños de las dos primeras filas se quedaron en sus asientos, pero ellos siempre veían dos películas. Se estaban pegando unos a otros y gritaban, y me pregunté dónde estarían sus madres. Jo Lynne y yo nos levantamos. Tenía húmeda la mano que había retenido la suya. Me la enjugué en los viejos pantalones de papá y los manché, por lo que puse la mano sobre la mancha hasta que salimos.
Una vez en la calle, Jo Lynne me dijo que la película le había parecido buena. Repliqué que también a mí me había gustado, y le pregunté adonde quería ir. Deseaba llevarla al restaurante, pero ella dijo que su abuelo no quería que volviera demasiado tarde y que prefería dar un paseo.
La brisa seguía soplando, algo más fresca. Nos dirigimos a su casa. La cogí de la mano y ella no dijo nada y la apretó de nuevo, como había hecho en el cine. Hablamos un poco de la película. Apenas me acordaba de nada, así que escuché lo que decía y le mostré mi conformidad. Agotado ese tema, ella dijo que se alegraba de que la hubiera invitado a salir, porque estaba harta de pasarse todas las noches sentada en casa de su abuelo. No le dije que su aceptación me había sorprendido, y dejé las cosas así.
No sabía por qué estaba asustado, pero así era. Seguimos caminando durante largo rato sin decir nada, y no se me ocurría nada para iniciar una conversación. Me sentía como un tonto, cogiéndole la mano y sin decirle nada, pero Jo Lynne tampoco intentaba hablar. Quizá tampoco tenía nada que decir. No lo sé. Sólo sé que nos acercábamos cada vez más a casa de su abuelo, que estaba cerca del pie de la colina frente a la nuestra.
Cuando llegamos a la calle donde estaba su casa, Jo Lynne miró la colina, en la que estaban construyendo algunas de aquellas casas nuevas. Podías contar cuántas habían levantado por los tejados, porque brillaban bajo la luna. Pude ver unas quince construidas, pero sabía que había varias con sólo las paredes, todavía sin techo. Antes de que llegáramos a casa de su abuelo, Jo Lynne se detuvo y me apretó la mano con fuerza. La miré. Ella estaba mirando los tejados brillantes de la colina.
—Subamos a ver esas casas que están construyendo, David.
Volví a mirarla, y vi que esta vez también ella me miraba.
—Creí que tu abuelo quería que volvieras pronto.
Me apretó la mano con más fuerza, hasta que pensé que se me pararía la circulación de la sangre. Miré sus labios púrpura. Todavía estaban húmedos, lo cual volvió a intrigarme.
—No estaremos mucho rato ahí arriba. Sólo quiero ver lo que han hecho.
Accedí y subimos por el sendero que usaban los albañiles y los camiones. Tenía muchas rodadas, y de vez en cuando Jo Lynne tropezaba, pero yo la llevaba cogida de la cintura y evitaba que cayera. Me sorprendió descubrir lo suave que era su cintura. La de tía Mae era dura y siempre tenía la misma forma.
Subimos al primer grupo de casas y miramos en derredor. Jo Lynne se pegaba a mí porque las colinas le daban miedo por la noche, y de no ser por mí no se habría atrevido a ir. Oírle decir eso me causó satisfacción.
Resultaba curioso ver las casitas vacías, con las puertas y las ventanas abiertas. Dentro de unos días todas estarían cerradas, con madera y cristal, y sería delito entrar en ellas. Pensé en la diferencia que había entre aquellas casitas de madera, a través de cuyas aberturas brillaba la luna, y lo que serían dentro de poco, cuando estuvieran habitadas y sus propietarios las quisieran como su hogar.
Nos sentamos en los escalones de una de las casitas. Todo olía a pino recién cortado, madera verde y yeso, ese extraño olor seco del yeso que parece que va a asfixiarte. Habían arrancado casi todos los pinos de aquella zona, y los tocones parduzcos nos rodeaban y peinaban la brisa que soplaba entre nuestros cabellos.
Jo Lynne estaba silenciosa. La brisa agitaba su pelo, y podía oír cómo respiraba el aire cargado de aroma de pino. La rodee con mi brazo. Ella me miró, e incluso en la oscuridad vi sus labios púrpura y húmedos. La luz de la luna se reflejaba en la superficie húmeda, dejando pequeñas grietas de oscuridad. Ahora me miraba de una manera diferente, como no la había visto hacerlo hasta entonces, y supe lo que tenía que hacer. La besé.
VIII
Entonces Jo Lynne se marchó. La salud de su abuelo mejoró, y su madre creyó que podían regresar a Springhill. Recuerdo el día que entró en la tienda y me lo dijo. Fue una de aquellas ocasiones en que el señor Williams estaba ausente, y yo me dedicaba a quitar el polvo de unas botellas de champú, bajo el mostrador. Oí la puerta al cerrarse y las pisadas sobre las baldosas. Era una manera de andar pesada, como si pisara barro, y conocía a una sola persona que anduviera así. Me levanté y vi a Jo Lynne mirando a su alrededor, buscándome.
En cuanto vi la expresión de su cara supe que algo iba mal. Pero no se anduvo con rodeos y me dijo en seguida que ella y su madre tenían la intención de marcharse. No le respondí. Cuando me ocurren cosas así, me quedo mudo, no sé qué decir. Miré el estante que tenía al lado, con la mente en blanco. Leí la etiqueta de una de las botellas. Entonces oí que Jo Lynne hablaba de nuevo. Me sorprendió oírla hablar de aquella manera, con tanta naturalidad, como si hablara del tiempo o de las casas nuevas de las colinas. Cruzó por mi mente el recuerdo de aquella noche en las casas nuevas, cuando sus labios eran de color púrpura, la luz de la luna brillaba sobre su superficie húmeda y veía sus finas grietas, más delgadas que un alfiler.
Cuando terminó de hablar, me había enterado de que al día siguiente se marcharía en el tren. Salí de detrás del mostrador y le cogí la mano, pero la noté distinta de la otra noche, cuando hizo que la mía ardiera y sudara. No me miraba a la cara, desviaba la vista a un lado, contemplando a los transeúntes que pasaban ante el gran escaparate y no podían imaginar lo que estaba ocurriendo dentro del drugstore. Confiaba en que no entrara nadie, pues quería hablar con ella cuando estuviera preparado y se me ocurriera algo que decirle.
Ella retiró su mano y dijo que eso era todo lo que tenía que decirme. Me parecía como si estuviera viendo una película, una de esas películas malas que ponían los viernes por la noche, con actores de los que nunca había oído hablar. Cuando vi que iba a marcharse, volví a cogerle la mano y le pregunté si volvería al pueblo o si podía escribirle a su casa. Ella apartó la vista del escaparate, me miró y dijo que quizá volvería al pueblo algún día, Quise saber cuándo.
-No lo sé —replicó—. Tal vez si el abuelo vuelve a ponerse enfermo.
Intentó retirar la mano de nuevo, pero la retuve.
—Entonces, ¿adonde puedo escribirte? Tengo papel por aquí. Anotaré tu dirección.
-No, mamá no querrá que reciba cartas de un chico. Y además, ¿qué diablos te pasa? Sólo hemos salido una vez... Suéltame la mano. Actúas como si no conocieras a ninguna chica.
—No conozco a ninguna chica, de veras. Sólo te conozco a ti, y no...
-Cállate de una vez, y suéltame ya. Parece como si quisieras casarte.
—Claro que podríamos casarnos, Jo Lynne. El estado nos casaría. Tienes casi diecisiete años, y yo...
Jo Lynne me abofeteó con la mano libre. Se había puesto roja, sus ojos tenían una expresión frenética y vi que se estaba asustando, así que la solté. Al hacerlo, cayó al suelo, y me dispuse a ayudarla, pero ella ya se había levantado y estaba en la puerta antes de que pudiera agacharme siquiera. Llorando y diciendo a gritos que estaba loco, salió y cerró de un portazo. A través del escaparate vi cómo corría por la calle Mayor, con el pelo ondeando al viento. Entonces pasó una mujer ante el escaparate y, al verme allí, se quedó mirándome. Me intrigó que no se marchara y que se señalase la mejilla, pero no la entendía, así que me aparté del escaparate. Al pasar ante el espejo me vi la cara y supe lo que quería indicarme aquella mujer: la mejilla empezaba a sangrarme en el lugar donde Jo Lynne la había golpeado.
Corrí al mostrador, en uno de cuyos cajones el señor Williams guardaba una caja de vendas, saqué una y me la apliqué a la mejilla, sobre los finos arañazos de las uñas de Jo Lynne. Me ardía la cara, notaba el latido de los ojos contra los párpados, como si quisieran salirse de las órbitas, mi pelo parecía lana y sentía deseos de arrancármelo para refrescarme.
Cuando me serené, me puse a pensar en lo que había sucedido. Sentado en el alto taburete detrás del mostrador, paseé mi mirada por la tienda y la calle soleada. Me pregunté dónde estaría Jo Lynne, si habría vuelto a su casa. Entonces pensé en mí y en lo estúpido que era. La noche que salimos me había comportado como un idiota, y a ella ni siquiera le había importado. La noche allá arriba, en las casas nuevas, no importaba. Ni siquiera importaba que la hubiera besado. Ella no sabía lo que pensé cuando vi la luz de la luna reflejada en su cara, o cuando mi brazo tocó el suyo en el cine, o incluso cuando la oí entrar en la tienda poco antes. No sabía que era lo único que había deseado poseer en mi vida y me había convencido de que lo conseguiría.
Me quité la venda y miré las líneas rojas en la mejilla. Formaban una especie de dibujo de tres en raya, como los que trazábamos en la pizarra de la escuela cuando era pequeño. Al mirarlo me sentí avergonzado. Me habían pegado, y yo nunca había hecho nada para que me pegaran, excepto aquel día con Bruce, antes de ir a la escuela. Me pregunté qué pensaría la gente si supieran que me habían pegado, y una chica nada menos. Pensarían toda clase de cosas sucias, como siempre, o quizá se sorprenderían, porque sabían que era un chico tranquilo que trabajaba en el drugstore, vivía con mi madre y mi tía en la colina, en una casona, y cada noche me sentaba al lado de mi madre para cuidarla y escuchar juntos la radio.
Volví a mirarme en el espejo. Dos líneas de color rojo oscuro me cruzaban la mejilla, por encima de la parte que me afeitaba. La sangre había dejado de brotar, y supe que los arañazos seguirían así por lo menos durante el resto del día. Entonces intenté pensar en alguna excusa que dar a quienes me vieran, pero no se me ocurrió algo verosímil. No es que me importara demasiado. El señor Williams tenía cerillas en un cajón del mostrador: cogí una, prendí fuego a la venda y la arrojé al cubo de la basura. Contemplé el humo, gris y rápido al principio, y luego blanco y lento. Cuando cesó, empecé a notar el olor a quemado. Lo aspiré, me erguí en el taburete y no pensé en nada. Mi mente estaba vacía.
El trabajo en el drugstore continuó como de costumbre. El señor Williams hizo cambiar la fachada de la tienda y sustituyó los viejos ladrillos por vidrio. Eso hizo que las ventas subieran un poco, tal como él había previsto. Supongo que nunca se le ocurrió lo que iba a pasar dentro de la tienda cuando el sol se pusiera y brillara a través de tanto vidrio. En ese momento la tienda se inundaba de una luz anaranjada y no sabías dónde mirar, porque todo producía reflejos que te herían los ojos. Entonces tuvo que gastar mucho más dinero en unas persianas que daban al traste con el aspecto que debería haber tenido el local.
Más o menos por esa época tía Mae empezó a cambiar. Siempre había sido amable conmigo, pero entonces incluso lo era más. Nunca le conté lo que me había sucedido con Jo Lynne, y no tenía motivos para sentir lástima por mí, pero me pareció que así era, y eso me extrañaba.
Supongo que el hecho de que la gente se apene por ti es algo que deberías apreciar, pero eso no reza conmigo. Me enfurecía ver a una persona que actuaba como si yo fuese digno de compasión, y siempre me preguntaba cómo estaba, me preparaba comidas especiales y me hablaba como si fuera un bebé, mirándome con unos ojos cargados de tristeza. Quería decirle a tía Mae que eso me enfurecía, preguntarle por qué me trataba de una manera tan diferente, pero, por una u otra razón, nunca lo hice. Seguí sintiendo curiosidad y esperé a ver qué la hacía actuar como si yo fuese un conejillo silvestre que no ha comido nada en una semana.
A veces, cuando regresaba a casa por la noche, subía a la habitación donde estaba mi tren de juguete. Abría una ventana, sujetaba el bastidor con una escoba y miraba a las estrellas y las copas de los pinos. La brisa que penetraba en la habitación levantaba el polvo y removía el aire rancio. Allí no estaba tía Mae para darme palmaditas en la cabeza, servirme sus comidas especiales y mirarme con aquella expresión que me enfurecía. Allí, además, podía pensar.
Pensaba en muchas cosas. Todos los que habían terminado la enseñanza primaria conmigo iban ahora a la universidad estatal, por lo menos los que siguieron la secundaria, y la mayoría lo habían hecho. La gente que entraba en el drugstore siempre hablaba de aquellos chicos, de lo bien que se lo estaban pasando, de que algunos, los que tenían dinero, pertenecían a los clubs universitarios, de que tal o cual estudiaba para ser médico o para otra profesión que requería el paso por la universidad. Pensaba en lo que sería yo. No podía quedarme en el drugstore toda la vida, y poco era lo que podía hacer en el valle. Para ser algo había que ir a la universidad, pero yo ni siquiera había empezado la enseñanza secundaria, y casi todo el mundo terminaba por lo menos esos estudios.
También pensaba en Jo Lynne. No me gustaba hacerlo, pero no podía evitarlo. La noche que salí con ella fue la más agradable de mi vida, y nunca lo había pasado mejor desde que iba a la escuela o durante la guerra, en la fiesta que se celebró en la fábrica de hélices. Cuando pensaba en aquel último día que nos vimos en el drugstore, me ardía la cara y los ojos empezaban a latirme de nuevo. También sentía en todo el cuerpo los latidos del corazón. No quería acordarme nunca más de aquel día, pero cada vez que subía a la habitación y me ponía a pensar, lo recordaba con tanta claridad como si estuviera recibiendo la bofetada en aquel mismo momento.
Quizá podría haberle hablado a tía Mae de Jo Lynne. Si no lo hacía era por su manera de actuar conmigo. De haber sido ella como antes, se lo habría contado, pero ahora no quería que supiera nada de lo ocurrido. Ya estaba bastante harto de su comportamiento, y no quería que las cosas empeorasen cuando le dijera cómo echaba de menos a Jo Lynne y deseaba escribirle y disculparme de algún modo, decirle que lamentaba lo que había dicho y hecho y pedirle que me respondiera, aunque todavía estuviese enfadada, que me enviara una carta, por breve que fuera, sólo unas líneas de su puño y letra. Pensé en ir a casa de su abuelo para preguntarle dónde vivía, pero no me decidí a hacerlo. Tal vez si hubiese hablado con tía Mae me habría dicho lo que debía hacer, pero por el momento no quería contarle nada.
Me quedaba allí sentado, en la vieja habitación, y miraba las copas de los pinos que se alzaban cerca de las estrellas, o mi tren, que ya no funcionaba y estaba allí, tan oxidado como sus vías, a causa del agua que se filtraba a través del tejado. Pensaba que algún día me pondría a trabajar en él, lo limpiaría y engrasaría, y quizá volvería a funcionar.
Cuando estaba en aquel cuarto por las noches, oía la radio que sonaba en el piso de abajo, mientras mamá hacía preguntas y tía Mae le contestaba. Ahora tía Mae se quedaba en casa por las noches. Clyde había ido a Nashville para ver a alguien que quizá le daría trabajo en la radio, en un programa musical. Cada día llegaba a casa una carta dirigida a tía Mae, y yo sabía que esas cartas eran de Clyde, porque escribía sólo con letras mayúsculas. No sabía escribir de otra manera, por lo menos así me lo parecía, porque siempre le había visto escribir con letras mayúsculas. Tía Mae nunca decía cuándo volvería el viejo, y la verdad es que no me importaba. Me alegraba que estuviera en casa, cuidando de mamá, aunque necesitásemos el dinero.
Pero mamá estaba cambiando y su aspecto ya no era el de antes. Cada vez adelgazaba más, y sus mejillas empezaban a hundirse. La piel de la nariz se le fue poniendo tensa, hasta que pareció como si una piel de cebolla le cubriera el hueso. Por eso me alegraba que tía Mae estuviera en casa y yo pudiera subir a la habitación de arriba. No me gustaba sentarme con mamá, a media luz, y escuchar la radio. Me asustaba su modo de mirarme, con aquellas grandes ojeras bajo los ojos. Cuando yo me hallaba presente se limitaba a mirarme y hacía que me sintiera incómodo, incluso cuando estábamos comiendo. Si yo también estaba sentado a la mesa, ella no probaba bocado y permanecía inmóvil, con el plato delante, mirándome. Al cabo de algún tiempo, tía Mae decidió darnos de comer a horas diferentes, para que los dos pudiéramos hacerlo, pues tampoco yo podía llevarme la comida a la boca si ella me miraba.
Me enojaba conmigo mismo por sentirme así con respecto a mi propia madre, pero entonces lo pensaba bien y me decía que ya no era una auténtica madre, sino una mujer extraña que me asustaba y que no parecía conocerme en absoluto. Ni siquiera se parecía a mamá: sabía cómo era ella, recordaba a la mujer que me acostaba, que bailó conmigo en la fiesta de la fábrica y que permaneció a mi lado cuando papá se fue a la guerra. Recordaba a la mujer que se quedó mirando el tren en el que viajaba papá hasta mucho después de que se perdiera de vista. Pero la mujer que ahora estaba allí ya no era la misma, sino otra persona, con la que me asustaba compartir el mismo techo. Ahora nunca me hablaba, no hacía más que mirarme, siempre sentada, y me asustaba.
Yo sabía lo que pasaba en el pueblo. Había quedado muy atrás la ceremonia de graduación escolar, cuando Flora fue a cuidar a mamá. Desde entonces el pueblo entero conocía su estado. Eran muy discretos, y al ver que tampoco yo iba a hablar del asunto, nunca me preguntaban. Pero sabía cómo pensaba la gente del pueblo. Siempre tenían tiempo libre para ocuparse de la vida y milagros de los demás. Creían que debían unirse para ayudar al prójimo, como en aquella ocasión en que se unieron para decirle a una mujer que le había prestado su coche a un negro que el mejor sitio para ella era el Norte, con todos los demás amantes de los negros, o aquella otra vez, cuando echaron a los veteranos con esposas extranjeras. Si uno era distinto de los demás, tenía que marcharse del pueblo. Por esta razón todo el mundo se parecía tanto, en la manera de hablar y actuar, en sus gustos y sus odios. Si alguien detestaba algo, y era una persona como tenía que ser, todo el mundo debía detestar lo mismo. Si no lo hacías así, la gente te odiaba. En la escuela nos decían que debíamos pensar por nuestra cuenta, pero eso era imposible en el pueblo. Tenías que pensar como tu padre había pensado durante toda su vida, y eso era lo que todo el mundo pensaba.
Yo sabía lo que todos pensaban de mamá. Ya no tenía ninguna persona amiga en el pueblo que opinara de distinto modo, y así, lo que dijo Flora se fue exagerando. Sabía que Flora había vuelto con el predicador e incluso dirigía la escuela dominical de los adultos. Mala cosa era que el predicador estuviese al frente de algo, pues, con excepción de la reunión evangelista de Bobby Lee Taylor, todo le salía a pedir de boca. Cuando quería echar a alguien del pueblo, lograba que se fuera, sobre todo si no pertenecía a la iglesia.
El predicador encabezaba el grupo que decidía quién iba a ir a las instituciones del estado, tales como el manicomio o el asilo de pobres. Cada año enviaba a uno o dos ancianos al asilo, no sin que ellos se resistieran. Todos decían que allí uno no tardaba en morirse y lloraban cuando el predicador se los llevaba para que tomaran el tren. Si no le ponían muchos inconvenientes, los llevaba en su propio coche, pero sólo a los que le creían y estaban convencidos de que el lugar era tan agradable como él les decía, o bien a los sordos, que en cualquier caso no se enteraban de lo que estaba pasando. Había en el pueblo una mujer que no podía moverse, ni siquiera hablar. Un día, al salir del drugstore, cuando me iba a casa, vi que el predicador sacaba a la anciana de su vivienda. La pobre no podía moverse ni hablar ni nada, pero la expresión de sus ojos era la más terrible que he visto en mi vida. Cuando pasé junto al coche, ella me dirigió una mirada de auténtico pánico, como la de un conejillo silvestre cuando ve que no puede librarse de la trampa en la que ha caído. No sé por qué lo hice, pero me quedé allí mirando cómo se alejaba el coche del predicador calle abajo, llevando a aquella anciana que seguramente todavía sigue en el asilo estatal.
La esposa del señor Williams iba a la iglesia del predicador, y gracias a ella me enteré de lo que pensaban hacer con mamá. El señor Williams me dijo que el predicador y Flora estaban haciendo gestiones para que admitieran a mamá en el manicomio. No podía dar crédito a mis oídos, porque mamá nunca veía a nadie en el pueblo ni nadie la veía a ella, excepto algunos hombres que seguían yendo al claro a cazar conejos. Pensé en los motivos que tendrían para hacer semejante cosa, pero no se me ocurrió ninguno. El señor Williams me dijo que se lo contara a tía Mae, porque no podrían hacer nada si la familia no les autorizaba. Tenía la intención de decírselo, pero últimamente apenas hablaba con tía Mae, y al final no le dije nada. Sin embargo, pensaba mucho en ello cuando estaba a solas, en la habitación de arriba. Pensaba en cómo ciertas personas podían hacer lo que quisieran con otras sin que el sheriff las metiera en la cárcel, e imaginé a mamá subiendo al coche del predicador y abandonándonos. Aquellas imágenes, su partida y el predicador diciendo a todo el mundo cómo había ayudado al pueblo y a la pobre mujer, llenaban mi mente y no podía pensar en nada más. ¿Qué otra cosa podía hacer un cristiano?, les diría. Todo buen cristiano actuaría así sin vacilar. Me estaba cansando de lo que el predicador llamaba cristiano. Todo lo que él hacía era cristiano, y sus feligreses creían lo mismo. Si robaba en la biblioteca algún libro que no le gustaba, o hacía que el domingo la emisora de radio sólo emitiera durante una parte de la jornada, o encerraba a alguien en el asilo estatal para pobres, a todo eso lo llamaba cristiano. Yo no había tenido mucha instrucción religiosa y nunca asistí a la escuela dominical, porque no pertenecía a la iglesia cuando tuve la edad suficiente para asistir, pero estaba seguro de lo que significaba creer en Cristo, y no era la mitad de las cosas que hacía el predicador. Yo consideraba a tía Mae una buena cristiana, pero nadie más en el valle debía de creer tal cosa, porque nunca iba a la iglesia. Un día le dije a alguien que, a mi modo de ver, tía Mae era tan cristiana como la señora Watkins decía ser. Era una mujer que iba mucho a la tienda, y había empezado a hablar de diversas personas del pueblo. Cuando llegó a la señora Watkins, dijo que ésa sí que era una cristiana auténtica y devota. Cuando le dije que tía Mae también lo era, me respondió que yo era un chiquillo y no sabía de la misa la mitad, o algo por el estilo, una de esas frases que usa la gente de iglesia.
El señor Williams no volvió a hablarme más de Flora, del predicador y de sus planes acerca de mamá, y al cabo de algún tiempo el asunto dejó de preocuparme, pero otras cosas seguían obsesionándome, como Jo Lynne y la manera de actuar de mi tía. Cuando estaba sentado en la habitación de arriba, mis pensamientos volvían a ella. No era la habitación del tren, sino mi dormitorio, desde cuyas ventanas se veían las casitas en la colina, donde la besé. Ahora estaban todas terminadas y vivía gente en ellas. Por la noche las ventanas estaban iluminadas, y así resultaba más fácil distinguirlas. A veces, por la noche, me sentaba en el alféizar y las miraba, pero no me gustaba ver iluminada aquella parte de las colinas, prefería imaginarla tal como estaba la noche que subimos allí, cuando no vivía nadie en las casas y sólo nosotros y la luna, aparte de la oscuridad, estábamos en la colina. Incluso me preguntaba quién viviría en la casa en cuyo escalón nos sentamos.
Entonces dejé de preocuparme por tía Mae. Un día, al regresar de la tienda, la encontré sentada en la cocina, deslizando las manos sobre el hule de la mesa.
—Ven aquí, cariño —dijo cuando me oyó entrar en la casa. Yo deseaba ir directamente a la habitación del tren, pues no me apetecía hacerle compañía y ver sus ojos tristes. Cuando me oyó subir los escalones, volvió a llamarme—. Estoy aquí, cariño, en la cocina.
Fui a su encuentro y vi su mirada abstraída. Estaba mirando a través de la puerta abierta, hacia el claro donde debía de estar mamá entre los pinos, que ya eran tan grandes como los que cubrían la colina.
—Ven, siéntate aquí. —Empujó una de las sillas con el pie—. Mamá está ahí fuera. ¿Qué tal te ha ido el trabajo?
-Bien, tía Mae.
—¿No me cuentas nada?
-No, ha habido poco que hacer. Apenas ha entrado nadie, salvo una anciana que lo hace por costumbre y pide cosas a mitad de precio.
Ella se quedó un rato mirándome..., precisamente por eso no tenía ganas de estar allí, charlando. Aparté los ojos.
—Tengo algo que decirte, Dave.
Vi que cogía un papel que estaba sobre la mesa, en el que no me había fijado antes. Supuse que era una carta, porque estaba dentro de un sobre.
—Hoy he recibido una carta de Clyde y voy a leértela.
No le dije nada, y ella me la tendió.
—Toma, léela tú mismo, cariño.
Abrí el sobre y saqué la carta. Estaba escrita en letras mayúsculas con lápiz rojo, en una hoja de papel pautado como el que usábamos en el primer curso con la señora Watkins.
Querida Mae:
Tengo buenas noticias que darte. Dice Bill que, si le gusta lo que hacemos, nos dejará actuar en su programa de radio, y le gustará, Mae, ya lo creo. No es necesario que te des prisa. Tienes una semana para preparar el viaje. Aquí tengo una habitación muy bonita. Bill dice que a lo mejor hasta podemos grabar discos. Podemos ganar mucho dinero. Sé que te gustará Nashville. Dices que nunca has estado aquí. Pues bien, tienen toda clase de programas de radio. Escríbeme una carta, amor, y dime cuándo vendrás. Esta es una gran oportunidad.
Te quiere, Clyde
Cuando terminé de leer la carta, la releí. Seguía diciendo lo mismo, y me parecía una locura. Miré a tía Mae, pero ya no estaba sentada a la mesa, sino fregando unos platos en la pila. Al cabo de un rato se volvió.
—Bueno, cariño, ¿qué me dices a eso?
—No lo sé, tía Mae, ¿qué significa?
—Clyde cree que podemos conseguir un buen trabajo en Nashville, uno permanente, en la radio o en una compañía discográfica.
Nashville. Eso me sonaba raro: tía Mae en Nashville.
—¿Y qué haremos mamá y yo?
-Esa es la cuestión, cariño, lo que me preocupa, pero si conseguimos un trabajo, también podríais venir los dos. Ese tal Bill le ha dicho a Clyde que no tardará mucho en conseguirnos algo. ¿Te das cuenta? Puedo ganar mucho dinero.
Todo aquello me parecía ridículo. Tía Mae en Nashville con Clyde. No sabía cuánto iba a tardar en encontrar trabajo. ¿Y mamá? ¿Qué haría yo con ella? ¿Qué comeríamos? Pero todavía no le dije nada a tía Mae.
—Mira, mi cielo, pasado mañana tomaré el autobús. No te preocupes. Verás como en seguida os mando los billetes de tren, ¿me oyes?
Entonces comprendí lo que debería haber comprendido al principio: tía Mae tenía la intención de dejarme solo con mamá. Las imágenes volvieron a amontonarse en mi mente, y la miré.
—Pero ¿qué voy a hacer con mamá? Trabajo todo el día y ella estará aquí sola. ¿Y qué comeremos? Si estuviera...
—No tienes que preocuparte por nada, cariño, créeme. Hoy me he pasado el día con ella, y no hace más que sentarse en el claro donde tu padre plantó las coles, o en cualquier sitio cerca de casa. No constituye ningún problema. Sé que puedes dejarla aquí todo el día sin que se meta en ningún lío.
Traté de pensar en lo que estaba diciendo tía Mae, pero no podía. Sólo sabía que estaba decidida a marcharse. De haberlo sabido una semana antes, quizá habría podido pensar en lo que haría cuando ella estuviera ausente, pero así era demasiado repentino. Iba a quedarme solo con mamá en casa, y tendría que cuidar de ella. Tía Mae en Nashville, papá en Italia y yo allí, con mamá. Todo aquello me daba vueltas en la cabeza con tanta rapidez que no podía detenerlo el tiempo suficiente para pensar. Miré el hule. Siempre había habido el mismo sobre la mesa, desde que vivíamos en aquella casa, pero la superficie brillante se estaba desgastando y tenía pequeñas grietas y rasguños que dejaban al descubierto la tela áspera de debajo. Pasé los dedos por aquella aspereza; era muy diferente del hule brillante y resbaladizo.
-Mira, mi vida, es posible que esté obrando mal, pero jamás he tenido una oportunidad parecida, ni siquiera de joven. Puedo trabajar en la radio y los discos. ¿Me oyes, Dave? No pareces prestar atención a lo que digo. Escucha, deja tu empleo en la tienda y así podrás estar todo el día con mamá. Dentro de una o dos semanas os enviaré los billetes para el viaje a Nashville. Quizá puedas ir de nuevo a la escuela, Dave, a alguno de los buenos colegios que tienen allí... Todos los buenos están en las ciudades.
Ya verás como gano suficiente dinero para que no tengas que trabajar y puedas terminar tu educación. Hazme caso, mañana mismo le dices al señor Williams que te marchas.
Quería preguntarle muchas cosas a tía Mae, pero no lo hice. Me pregunté qué comeríamos mamá y yo cuando ella no estuviera. Y se iba a Nashville, con Clyde... Sabía que era un viejo, pero la verdad es que apenas le conocía. En cualquier caso, cuando le veía con ella no actuaba como un viejo, y eso era todo lo que podía decir. No quería dejar mi trabajo en la tienda del señor Williams. Si renunciaba a él, probablemente perdería el mejor empleo que podría conseguir en ninguna parte, y el señor Williams pensaría que no apreciaba lo que había hecho por mí al ofrecerme el puesto.
Tía Mae vino a mi lado y me besó en la cabeza. Me quedé inmóvil, mirando a través de la puerta, hacia los pinos entre los que estaría mamá. Empezaba a oscurecer, era la hora en que ella solía regresar a casa. Pronto la vi venir bajo la luz que se filtraba entre las ramas de los pinos. Había cogido unas piñas del suelo y las llevaba en la falda, levantada para formar una bolsa. La contemplé mientras se aproximaba a los escalones y pensé en cómo sería nuestra vida en común, aunque sólo fuese durante dos semanas. Aquel curioso hormigueo me subió desde los talones, por la parte interna de las piernas, y me quedé allí sentado, frotando las partes desgastadas del hule.
Entró mamá, y tía Mae encendió la luz. Fue a cerrar la mampara de tela metálica, porque mamá tenía las manos ocupadas, sujetando las piñas. Al cogerlas se había llenado las manos de arcilla, y llevaba la falda cubierta de pinaza.
-Ya está -dijo tras volcar las piñas sobre la mesa.
La miré y ella me devolvió la mirada y sonrió. Le sonreí también, pero lo cierto es que su aspecto me sorprendía. Parecía haber envejecido durante el día, incluso desde la última vez que la vi, por la mañana. Sabía que seguía mirándome, por lo que desvié la vista hacia la puerta y la oscuridad que se espesaba entre los pinos, pero pensaba en el aspecto que tenía mamá, con la cara como ese cuero que tensan para hacer tambores y el pelo como alambre blanco. Pensé en la extraña expresión de sus ojos, y luego en la época en que era bonita, suave y yo la besaba y me aferraba a ella. Ahora me atemorizaba y no quería estar cerca de ella.
Tía Mae me hizo una seña para que saliera de la cocina y mamá pudiese cenar.
Al día siguiente fui a la tienda y le dije al señor Williams que debía marcharme. El, al principio, pensó que bromeaba. Le aseguré que lo decía en serio, que debía hacerlo porque tía Mae se iba y me dejaba con mamá durante algún tiempo. Me miró con una expresión de tristeza como la de tía Mae, y deseé acabar de una vez y marcharme. El patrón fue a la caja registradora, sacó algún dinero, lo metió en un sobre y me lo dio. No supe qué decirle, y supongo que tampoco a él se le ocurría nada. Me marché, no sin antes darle las gracias, y me sentí contento. Luego, cuando subía por el sendero de la colina, pensé que quizá había hecho mal en aceptar el dinero, pero no volví atrás.
Tía Mae se iba al día siguiente. Como no tenía bastante dinero para viajar en tren, tenía que hacerlo en autobús. Vi cómo hacía el equipaje y la ayudé a cerrar su vieja maleta, con mucho cuidado, para no doblar el álbum de recortes que estaba encima de la ropa, hasta que al fin logré encajar el cierre de resorte. Ella se puso su sombrero, el mismo que llevaba el día que vino a vivir con nosotros; ni siquiera pensó en ello, pero yo sí.
Cuando estuvo lista para marcharse, buscamos a mamá, pero no la encontramos por ninguna parte. Supuse que estaría en el terreno trasero, pero no teníamos tiempo para seguir buscándola. Faltaba media hora para que pasara el autobús.
Cogí la maleta de tía Mae y examiné las pegatinas de Nueva Orleans, Biloxi y Mobile, mientras ella se sujetaba en el pelo el alfiler del sombrero. Al salir al porche el viento era frío, así que cerré la puerta principal. Mientras bajábamos por el sendero, tía Mae me daba instrucciones sobre la comida, me decía dónde encontraría las latas y la sartén para freír los huevos, y cuándo nos escribiría para decirnos en qué momento llegarían los billetes, pero yo sólo la escuchaba a medias. Pensaba en los paseos que dábamos cuando era pequeño. Entonces tía Mae llevaba el mismo sombrero, pero parecía mucho más nuevo y lustroso, y ya apenas se veían sombreros de aquellos. En cambio, tía Mae parecía más o menos la misma, excepto que ahora vestía como todo el mundo en el valle y no llevaba ropa diferente, como al principio. Al pensar en estas cosas recordé lo vieja que era realmente. Supongo que nunca había reparado en su edad porque hacía todas las cosas con gran vigor, pero de repente pensé en lo vieja que era tía Mae, y le miré el pelo. Era tan dorado como siempre y, no sé por qué, me dio lástima, quizá porque tenía que hacer aquel largo viaje a Nashville y estar al lado de Clyde.
El otoño había llegado a las colinas. El viento hacía restregarse las copas de los pinos, mientras que abajo reinaba una especie de calma, pues aunque también soplaba el viento, lo hacía con mucha menos intensidad. Las hojas desprendidas de los arbustos silvestres se arremolinaban a nuestros pies y corrían ante nosotros sendero abajo hacia el pueblo. Deseé haber cogido la chaqueta, pues se me estaba poniendo la piel de gallina en los brazos, como siempre que hacía frío. Tía Mae tampoco llevaba chaqueta, y yo sabía que en Nashville haría aún más frío, pero cuando se lo dije replicó que no tenía tiempo para volver a casa y abrigarse.
Caminamos bajo el cielo azul brillante hasta llegar al pueblo. Las hojas que nos habían seguido cuesta abajo se juntaron con otras que ya estaban en las calles y corrieron a lo largo de los arroyos, a través de los patios, mientras que algunas chocaban contra las ventanillas de los coches en movimiento y allí se quedaban, como si estuvieran pegadas, hasta que el coche se detenía. El autobús paraba delante de la barbería, en la calle Mayor, así que fuimos allí y esperamos en la acera. La maleta de tía Mae pesaba mucho, y fue un alivio dejarla en el suelo.
Tía Mae escudriñó la calle para ver si venía el autobús, y cuando se volvió hacia mí tenía los ojos humedecidos.
-Es este viento frío, cariño -me dijo—. Siempre me hace lloriquear.
Me pareció que esperábamos una hora entera antes de que llegara el autobús. Por fin lo oí retumbar a lo lejos, y bajé a la calzada para hacer una señal al conductor cuando se aproximara. El vehículo se detuvo casi a una manzana de distancia. Cogí la maleta y los dos corrimos hacia él. Ya tenía la portezuela abierta. Tía Mae subió el primer escalón, pero bajó para darme un beso, que le devolví. Quería pedirle que no se marchara, pero ella subió, le di la maleta y la portezuela se cerró. La vi borrosa en el oscuro interior del autobús, agitando una mano. La saludé del mismo modo, sonriente. El autobús se puso en marcha, me envolvieron los apestosos gases del tubo de escape y retrocedí a la acera. Me quedé mirando el autobús hasta que desapareció tras la colina, y ésa fue la última vez que vi a tía Mae.
IX
Oscurecía cuando regresé a casa. Mientras subía por el sendero, pensaba en lo larga que iba a ser la espera hasta que tía Mae nos enviase los billetes, y en lo que haríamos entretanto. Ahora el viento soplaba con fuerza y hacía frío, y cuando estaba cerca de casa eché a correr. Cerré los ojos porque me sabía el camino de memoria, y no volví a abrirlos hasta que las cenizas crujieron bajo mis pies.
Cuando entré en casa cerré todas las ventanas, pues el viento circulaba por las habitaciones como si fuera campo abierto. Encendí el fogón de la vieja cocina, abrí una lata de maíz y vertí el contenido en una cacerola. Entonces me pregunté dónde estaría mamá. Abrí la puerta trasera y la llamé, pero recordé que nunca respondía a las llamadas y, en cualquier caso, siempre entraba en casa cuando anochecía. La oscuridad la asustaba.
Probablemente estaría en el piso de arriba, y no pensé más en ello. Cuando el maíz estuvo caliente, lo puse en un plato, añadí mantequilla y me lo comí con pan. El viento silbaba al doblar el ángulo de la cocina, y oía el ruido de los pinos en el terreno de papá, cuyas copas entrechocaban con una especie de sonido cortante. Por la mañana el suelo estaría cubierto de pinaza, ramitas y hojas de arbustos, las cenizas se hallarían ocultas bajo una alfombra verde y los animalitos corretearían frenéticos, porque el viento siempre los desquiciaba.
Cuando terminé de comer, dejé el plato en el fregadero con los demás. Miré el montón de platos y vasos grasientos, pensé en cómo iba a lavar todo aquello y deseé que tía Mae no tardara mucho en informarse sobre los billetes. Acababa de irse sin preocuparse de lo que yo iba a hacer hasta que subiera con mamá al tren. También pensé en que iba a abandonar el valle. Me iría por primera vez, pero tía Mae no me había dicho qué debía hacer con las cosas que había en casa, y era preciso arreglar muchos asuntos antes de hacer la maleta y marcharme. No tenía ninguna dirección a la que pudiera escribirle para preguntarle qué había que hacer. Miré la bombilla grasienta suspendida del cable. Al parecer no se fundía nunca; era la única que usábamos continuamente, pero no recordaba haber visto nunca que la cambiaran. Entonces pensé que estaba realmente solo con mamá, del mismo modo que aquella bombilla colgaba de un cable del que no podía separarse.
Cuando entré en la sala, el viento abrió la puerta principal y volvió a cerrarla. Noté el frío soplo de la brisa, que siguió hacia la cocina. Había puesto un pequeño cerrojo en la puerta para cerrarla de noche, pues ahora, con tantas casas nuevas, había más gente en las colinas. Me dispuse a cerrar la puerta, pero el cerrojo debía de tener un tornillo suelto o algo por el estilo y no funcionaba. Sólo pude confiar en que el viento no entrara de nuevo.
Los escalones estaban desgastados, y tenías que poner los pies donde todos los demás los ponían al subir. Cada escalón tenía dos lugares, ambos a un lado, donde la madera estaba unos dos centímetros más baja que en centro y en el otro extremo. A veces, para variar, subía por el centro de los escalones, por donde nadie más lo hacía. Así ocurrió esa noche. Subí por el centro, donde la madera parecía nueva. Había dieciséis escalones hasta el piso superior, y los conté mientras iba subiendo. Trece, catorce. Me pregunté qué iba a hacer en casa mientras esperaba la carta de tía Mae. No había nadie con quien pudiera hablar, y nunca había leído libros, como decía el señor Farney que uno debía hacer a fin de ser más listo y tener algo con que entretenerse cuando está solo y sin ninguna ocupación. Quince. Había algo húmedo en el escalón, un charco en uno de los lugares desgastados, a un lado. No podía ver muy bien en la oscuridad, pero llegaba un poco de luz desde la cocina y vi que no se trataba de agua. Era un líquido demasiado espeso y oscuro. Había un poco más en el escalón superior: lo toqué y lo froté entre los dedos, pero no supe qué era. Parecía parduzco en la penumbra.
Llegué arriba y me dirigí al pasillo, pero tropecé con algo duro. Me detuve y traté de ver qué era. No distinguía nada en la oscuridad, y palpé en busca de la bombilla que había en la pared. Cuando tiré del cordón y miré a mi alrededor, vi algo que me pareció irreal. Mamá estaba tendida a la entrada del pasillo y le salía sangre de la boca, que había fluido hacia los escalones debido a la inclinación del suelo. Eso era lo que había tocado. Me miré la mano: mis dedos estaban manchados de sangre, que empezaba a secarse en los lugares donde había menos cantidad. Me limpié las manos en los pantalones y me acerqué a mi madre. Verla allí tendida me asustaba.
Pensé que estaba muerta, pero cuando me agaché y le toqué el brazo, comprobé que aún estaba caliente, y la oí respirar pesadamente. La sangre le impregnaba el pelo y formaba una pequeño charco a su alrededor. Le puse la mano en la boca, esperando que así dejara de fluir, pero cuando la aparté poco después, toda la sangre que había retenido brotó de golpe, se deslizó por la cara y el cuello, formando una pequeña ola, y ensanchó el charco en el suelo.
Estaba aturdido y empecé a hacer pucheros, como cuando era pequeño, pero sabía que era demasiado mayor para llorar. Lo que debía hacer era pensar en la mejor manera de actuar en aquella situación. Había oído decir que no hay que mover a los heridos, pero no podía dejar a mi madre en el suelo, pues el frío iba en aumento. Acerqué mi rostro al suyo y empecé a decirle: «Mamá, mamá», pero ella no se movió. Deslicé los brazos bajo su cuerpo, uno por la espalda y otro por las piernas, y la llevé a su dormitorio. A pesar de su delgadez y de su piel tan estirada, pesaba demasiado para mí, y por un momento temí no poder sostenerla y que se me cayera al suelo. Mientras la llevaba a la habitación, la sangre goteaba de su vestido y seguía saliéndole por la boca. El pelo le colgaba, totalmente blanco cerca del cuero cabelludo, pero los mechones que habían estado en contacto con el charco del suelo estaban rojos, y la sangre también goteaba de sus puntas.
La tendí en la cama y le puse una manta vieja sobre la boca para que empapara la sangre. Luego me senté junto a ella y la miré. Su brazo estaba a mi lado; deslicé mi mano por él, hasta llegar a la suya, y se la cogí. Me pregunté qué habría ocurrido. Era la primera vez que pensaba en ello el tiempo suficiente para plantearme el interrogante. ¿Por qué le salía sangre por la boca? Moví un poco la cama y la llamé por su nombre, pero ella no me respondió. El viento seguía soplando alrededor de la casa y la puerta principal volvía a golpear, con un sonido lejano.
Estaba asustado y no sabía qué hacer. ¿Dónde podría encontrar un médico? ¿Y con qué le pagaría? Necesitábamos el poco dinero que había en casa para comer. Los médicos eran caros, y por tratar un problema tan grave como parecía el de mamá cobrarían mucho. Nunca nos había visitado un médico en casa y no conocía a ninguno. Me dije que si lograba mantener a mamá tranquila, quizá por la mañana se encontraría mejor. La sangre había dejado de fluir, lo cual parecía una buena señal, pero ahora cubría toda la cama y la sábana empezaba a estar pegajosa. Fui a buscar un trapo húmedo para limpiarle la cara y el cuello y eliminé toda la sangre que no estaba demasiado pegada.
La miré mientras le limpiaba la boca. Con aquella tez parduzca y apergaminada, cubierta de sangre pegajosa, apenas se parecía a mi madre. Le pasé la mano por la frente, como solía hacer cuando era blanca y suave, pero estaba reseca y era dura y oscura. Respiraba con dificultad y a veces lanzaba una especie de suspiro sofocado. A la luz mortecina que llegaba del pasillo, una luz amarilla que empeoraba su aspecto, la veía menuda y flaca en una cama demasiado grande para ella.
Entonces me eché a llorar. No quería hacerlo, pero no pude evitarlo. Tenía que pensar en lo que iba a hacer con mamá, ahora que tía Mae se había ido. Mamá se moría, estaba seguro, y yo no podía hacer nada. El viento frío azotaba con fuerza la ventana de la habitación. Allí arriba, en la colina, no había nada más que el viento, aparte de mamá y de mí. Me llevé las manos a los ojos, como si temiese que alguien me viera y pensara que era demasiado mayor para hacerlo, y lloré como jamás lo había hecho en mi vida, ni siquiera de pequeño. No podía parar, me quedaba sin aliento, pero todas las cosas que habían salido mal llenaban mi mente, y apoyé la cabeza en el cuerpo de mamá, la abracé y lloré sobre su pecho duro, como hacía cuando era lleno y redondo.
Noté que ella temblaba. Miré su rostro y vi que movía los labios. Traté de entenderla, pero sólo movía los labios, sin emitir ningún sonido, aquellos labios resecos, agrietados y cubiertos de sangre coagulada. El viento empezó a bramar con violencia, y me acerqué más a su rostro para oírla. Dijo claramente «Frank», su respiración se detuvo y quedó inerte en mis brazos.
Me pasé toda aquella noche en la habitación donde estaba mi tren de juguete. El viento aullaba, silbaba, azotaba la casa, y yo estaba asustado. Mamá yacía en la habitación de al lado, tapada con una manta, muerta. Hacía frío en la casa, en la habitación donde me encontraba y también en la otra, pero supongo que en ésa el frío era más intenso.
La noche se hizo interminable y parecía como si el viento no fuese a cesar jamás. Me senté en el suelo, al lado del tren oxidado, y noté el soplo del viento a través de las grietas de la pared y de las aberturas alrededor de la ventana. Tenía la piel de gallina incluso en las piernas, no sé por qué, y sólo pensaba en Jo Lynne y en la noche en que estuvimos en las casas nuevas, y me pregunté qué haría ahora y dónde estaría.
Era preciso arreglar las cosas para el entierro de mamá. ¿Qué iba a hacer? No podía escribir a tía Mae porque no me había dado su dirección. Me habría dicho lo que debía hacer, pero no podía ponerme en contacto con ella. Pensé en lo que costaría enterrar a un muerto. Apenas tenía más dinero que el que me había dado el señor Williams, y con eso no podría hacer nada. Si uno no tiene dinero para enterrar a alguien, el estado se hace cargo y lo entierra en algún sitio de la capital, sin poner su nombre en la lápida. Ni mamá podía ir allí ni yo podía esperar una semana hasta tener noticias de tía Mae. Tampoco era posible esperar una semana para enterrar a un muerto.
Amaneció al fin, primero con una luz tenue y rosada, luego roja e intensa. Me levanté y bajé la escalera, porque tenía hambre. Encontré unos huevos en la cocina, freí uno y me lo comí, pero lo había dejado en la sartén demasiado tiempo y estaba tostado por debajo y duro. La yema era cremosa y tenía buen sabor, pero tuve que mascar la parte blanca durante largo rato, antes de que pudiera triturarla y tragarla.
Cuando aumentó la luz, vi que iba a hacer un día de invierno temprano, con el cielo azul brillante y la fría brisa soplando a través de las colinas. Había salido el sol, de modo que me puse la chaqueta, salí de casa y me senté en los escalones traseros. Creí que fuera podría pensar en lo que iba a hacer, pero me era imposible concentrarme. Mientras estaba allí sentado pensé en una multitud de cosas distintas, y no saqué nada en claro.
Cogí la pala que papá compró cuando empezó a plantar en el claro. Estaba en un hueco debajo de la casa, completamente oxidada, y antes de usarla limpié las telarañas del mango con un papel. Busqué un lugar apropiado para cavar la fosa. Me costó decidirme, pues había muchos sitios que parecían igualmente buenos. Al final elegí uno entre dos hermosos pinos, donde había penumbra y el viento llegaba sin fuerza, convertido en una brisa ligera. La arcilla era blanda y resultaba fácil cavar. Las raíces eran el único obstáculo, pero no había demasiadas y se rompían fácilmente al golpearlas con la hoja de la pala. La brisa echaba pinaza, pinas y hojas de arbusto al interior de la fosa, y lanzaba más cosas contra la arcilla que iba amontonando al lado. También topé con algunas piedras, pero eran pequeñas, simples cascajos grises.
Cuando terminé de cavar hacía más calor, pero la brisa seguía soplando entre los pinos. La altura del sol me indicó que era casi mediodía. Ahora no había sombras en la fosa, excepto las de las ramas altas de los pinos, y los troncos no tenían ningún gemelo oscuro colgando detrás de ellos, como por la mañana. Volvía a estar hambriento, así que entré en la cocina y cogí otra lata. Era de tomates, y me los comí directamente de la lata, sin calentarlos, y les faltaba sal.
Dentro de la casa hacía más frío que en el exterior. Había dejado las ventanas cerradas y aún se notaba el frío aire de la noche. Pensé que subiría en seguida en busca de mamá, pero preferí quedarme un rato sentado en la cocina. Estaba apurando un vaso de agua cuando oí que algo se movía en el porche delantero, y un instante después se abrió la puerta. Tía Mae había ocultado en la cocina la vieja pistola de papá, por si algún hombre o animal entraba cuando ella estaba allí con mamá. Nunca entendí esos temores, pues en las colinas no había animales peligrosos y nadie se acercaba a la casa, pero ahora la saqué de su escondrijo, detrás de los fogones. Jamás en mi vida había disparado un arma.
Por el sonido de las pisadas en la sala supe que era un hombre. Su tos quebró entonces el silencio y el frío de la casa. Dejé la pistola junto a la puerta de la cocina y fui a la sala.
-Ah, hola, Robert.
Era el predicador.
—Me llamo David —le corregí, y me pregunté qué hacía aquel hombre en casa.
-David, claro, perdona. Es que ha pasado tanto tiempo desde que tu familia iba a la iglesia...
No le repliqué, y cuando vio que no iba a decir nada, continuó:
—Bueno, hijo, veo que tu tía se ha ido, y será mejor que no me ande por las ramas, como suele decirse. Estoy aquí en nombre del estado, hijo. Verás, tu madre ha de vivir en un sitio mejor, y tú no puedes cuidar de ella aquí solo. Cuando estaba tu tía era diferente, pero ahora que se ha ido...
-¿Qué quiere? -le pregunté, mirándole fijamente, pero él estaba examinando la sala y no me miró.
-Mira, tengo el coche al pie de la colina, y estoy preparado para llevarla a un sitio muy bonito, no lejos de aquí. Ya sabes a qué lugar me refiero. Allí será feliz, hijo. Este no es lugar para ella, no puede vivir aquí sola con un muchacho. Si quieres, puedes recoger algunos de sus vestidos. Bueno, ¿está arriba? Ve a buscarla. Esperaré ahí sentado.
—No va a ir con usted, no está aquí —le dije mientras él se encaminaba al viejo sofá. Se detuvo y giró sobre sus talones.
—Vamos, hijo, creo que no lo entiendes. Es por tu propio bien, y también por el del pueblo. Como cristiano, he de procurar que cuanto se haga sea por el bien de todos. Subiré yo mismo a buscarla.
Se dirigió a la escalera y empezó a subir, pero le llamé.
—Le he dicho que no está. Además, usted no puede entrar aquí sin más ni más. Váyase, ¿me oye? Salga de aquí. Baje de esa escalera, maldita sea, antes de que le haga bajar yo y vaya a buscar el sheriff. Márchese de esta casa, cabrón, sé lo que usted...
-No seguiré escuchando tus irreverencias, muchacho. Tranquilízate y da gracias porque alguien tiene el suficiente interés en trabajar por ti y ayudarte en nombre del Señor.
Empezó a subir los escalones, y entonces corrí a la cocina y cogí el arma. Apunté y disparé cuando llegaba a lo alto de la escalera. El retroceso de la pistola me empujó contra la pared, y cuando recuperé el equilibrio vi que el predicador caía hacia adelante. No gritó ni hizo ninguno de los gestos que yo esperaba, por haberlos visto en las películas. Se limitó a caer en lo alto de la escalera y quedó inmóvil.
Arrojé el arma al suelo y le miré. No se movía, estaba tendido con la cabeza y las manos en el pasillo y el cuerpo en los escalones. Su nuca empezaba a teñirse de rojo, un rojo brillante.
Cuando reuní el valor suficiente, subí los escalones y examiné el cuerpo. La bala le había atravesado la nuca, en la base del cuello. La sangre salía a pequeños borbotones y fluía desde el pasillo al escalón superior, donde formaba un nuevo charco en uno de los lugares desgastados, sobre la sangre de mamá que se había coagulado durante la noche. Me apoyé en la barandilla, en el otro extremo de los escalones, sin acercarme a él ni saber si estaba vivo o muerto. Como la sangre no cesaba de brotar, volví la cabeza y miré hacia la cocina y el arma que estaba en el suelo. Cuando miré de nuevo al hombre, ya no manaba sangre de la herida, y tuve una sensación de náusea. Había matado a alguien.
El frío de la casa me hizo temblar aunque llevaba puesta la chaqueta. Corrí por el pasillo, entré en la habitación del tren y la cerré de un portazo. Traté de abrir la ventana para que entrara el aire cálido del exterior, pero no pude moverla. Notaba un hormigueo en la parte interior de las piernas, que iba de abajo arriba y me agarraba exactamente entre las ingles. Fuera la brisa agitaba los pinos, el sol lo iluminaba todo, y el cielo era de ese azul claro y brillante que hace daño a los ojos si lo miras. Pero la casa estaba fría y oscura, y yo quería salir al calor del sol. Primero tenía que terminar algo que había dejado a medias.
También la habitación de mamá estaba fría y oscura. Veía vagamente la forma de su cuerpo bajo la manta. Las únicas partes que sobresalían eran los pies y la cabeza. El resto estaba hundido y parecía formar parte del colchón, pero yo sabía que estaba tan fría y rígida que sentí deseos de dejarla, lavarme las manos y salir de casa.
Al pasar con ella en brazos junto al predicador, el borde la manta se empapó de sangre y dejó un reguero en los escalones, hasta que llegué a la puerta de la cocina, donde la manta dejó de trazar el reguero y sólo humedeció el suelo, en el que tuve que dejar a mamá para abrir la puerta trasera. La manta se deslizó de sus piernas y las vi rígidas y oscuras. Antes de cogerla de nuevo, coloqué bien la manta para no ver nada de ella. La visión del cuerpo tieso y parduzco me revolvía el estómago.
Deposité el cuerpo en la fosa, la rellené de arcilla y eché encima hojas, ramas y pinaza, para que nadie supiera dónde estaba y no la molestaran. Entonces vi que el montículo formado era revelador, y cogí la pala, lo nivelé, esparcí la tierra alrededor y eché más ramas y hojas. Había hecho cuanto estaba en mi mano.
Escondí la pala en el hueco bajo la casa y me dispuse a marcharme, pero antes volví al claro, me arrodillé en el lugar donde estaban esparcidas las ramas y hojas y recé. Las sombras de los pinos empezaban a ser más alargadas, y supe que no podía quedarme más tiempo.
Tenía en el bolsillo de la chaqueta el sobre que me había dado el señor Williams. Salí del claro, miré atrás una sola vez y bajé por el camino. Crucé el pueblo y saludé a los conocidos que pasaban por mi lado, pero no me volví para ver nuestra colina ni la casa con lo que contenía. Nadie había oído el disparo. La casa estaba demasiado lejos, y siempre había cazadores en las colinas.
En el apeadero del tren me dijeron que llegaría uno al cabo de media hora, pero desconocían su destino. Me senté en el banco y esperé.
X
Y ahora aquí estoy, en el tren. A través de las ventanillas del otro lado del vagón, veo el amanecer, una luz rosada y amarillenta por arriba y rojo oscuro por debajo. El vagón está casi vacío: sólo yo, una anciana y un soldado sentado delante de mí. Los demás pasajeros han ido bajando en las distintas estaciones a lo largo de la noche.
Ya no sé a qué distancia estoy del valle, pero debe de ser mucha. Viajo desde antes de que anocheciera, y el tren ha ido bastante rápido, aunque no tanto como podríamos haber ido, porque este tren debe de ser viejo. Por lo menos los asientos están raídos y son incómodos, tanto que no he podido pegar ojo en toda la noche.
Estamos atravesando una región llana. No se ve ninguna colina. Nunca había estado en la llanura, y me pregunto cómo será la vida en este ambiente. Supongo que estoy acostumbrado a las colinas y los pinos, pero aquí no hay esa clase de árboles. Los que hay son bajos, achaparrados, y se diría que no van a moverse por mucho que sople el viento.
No le he preguntado al revisor adonde va este tren.
Sé que debería haberlo hecho, pero me limité a darle el sobre del señor Williams y le dije que me avisara cuando se terminara el dinero para seguir viajando. Aún no me ha dicho nada, aunque hace poco ha pasado un par de veces por el pasillo, y creí que iba a avisarme dándome una palmadita en el hombro, pero no lo ha hecho. Supongo que aún hay dinero para seguir un poco más. Ojalá me baje en una ciudad grande. Siempre he querido ver una ciudad, donde hay trabajo y la gente no te hace muchas preguntas, como ocurre en el valle.
A lo mejor ya han ido a casa. Supongo que la esposa del predicador habrá pedido que le busquen, pero como el tren me ha alejado tanto ya no estoy tan asustado.
Quiero escribir una carta a tía Mae. Cuando sepa dónde estoy y encuentre trabajo, quizá ahorre dinero y vaya a Nashville en su busca. Deben de creer que es ahí donde estoy, que he ido a buscarla.
Ahora el sol está alto sobre los árboles achaparrados y veo el mismo azul claro que veía ayer en el valle.
Nota
(1) Nativos de Louisiana descendientes de los colonos franceses de Acadia, antigua región del Canadá francés, deportados por los ingleses. (N. del T.)